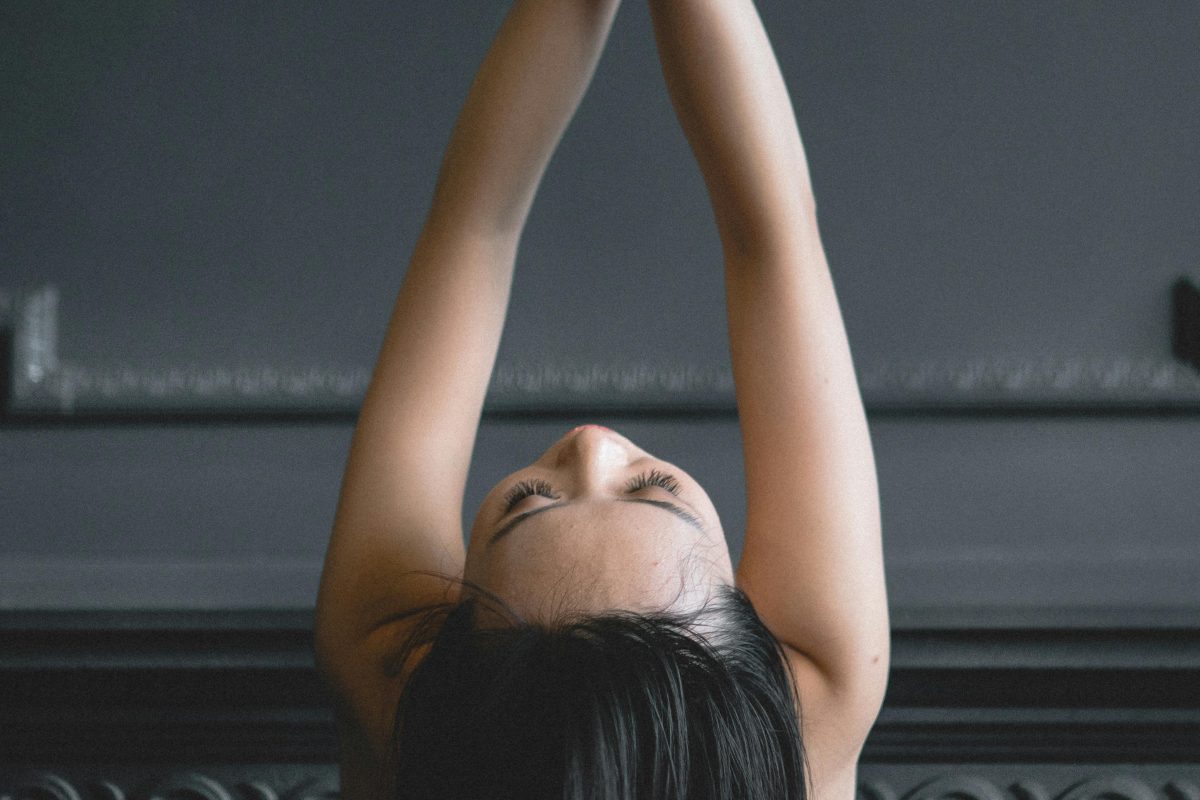Andrea Chapela
Este ensayo forma parte de Mujeres. El mundo es nuestro (2020) y se publicó bajo la autorización de Universo de Libros.
Si me pongo a pensar cuántas veces he llorado este año que ya se acabó, podría contarlas con los dedos de una mano. Desde hace un tiempo que me pregunto por qué no sé llorar y, si alguna vez aprendí, ¿cómo lo olvidé?
Hace algunos años estuve muy triste, pero por más que me sentaba en mi cuarto y quería llorar, no podía. Hacía mi rutina distraída, como si flotara sobre la realidad, con la tristeza como una gasa frente al rostro. Estaba segura de que, si comenzaba, no pararía en días, pero que me sentiría mejor. Cuando se lo conté a una amiga, me dijo que viera Blue de Krzysztof Kieślowski, una película sobre una mujer que no puede llorar después de la muerte de su esposo y su hija.
Seguí su consejo y la vi esperando que fuera un bálsamo, pero, aunque me gustó, no tuvo el efecto deseado. No lloré hasta algunas semanas más tarde, mientras estaba sentada en el piso de la cocina con una bolsa de té de manzanilla pegada a la nariz para ayudar a sanar una infección. El llanto duró apenas unos minutos, lo suficiente para que se acabara la canción que lo provocó y comenzara otra. Después de semanas al borde de las lágrimas, fue así, en un domingo por la noche, sola, escuchando música, que se liberó la presión.
Existen tres tipos de lágrimas con composiciones y funciones muy diferentes: las basales, las reflejas y las psíquicas o emocionales. Las primeras son indispensables para poder ver porque sirven para lubricar el ojo y se segregan todo el tiempo. Las segundas son un reflejo ante una irritación externa, por ejemplo, cuando cortamos cebolla o comemos comida muy picante. Las últimas son las que más me interesan porque son las que surgen como consecuencia de una tensión emocional muy fuerte. Este tipo de lágrimas, como las otras, tienen una base de agua salada, pero contienen más hormonas. De hecho, debido a que cada tipo de lágrima tiene una composición hormonal diferente, al secarse dejan atrás cristales que pueden observarse en el microscopio y cuya forma depende de las emociones que las provocaron.
No sé sabe realmente por qué y en qué momento las lágrimas pasaron de ser un impulso meramente fisiológico y se convirtieron en un impulso comunicativo unido a nuestros sentimientos. Cuando somos bebés es la única manera que tenemos de expresar que nos sucede algo. Dicen: tengo hambre, tengo frío, me duele la panza. No expresan todavía miedo o tristeza.
Algunas investigaciones, como la de la doctora española Elena Jarrín, proponen que después de aprender a hablar, cuando tenemos otros medios para comunicarnos, las lágrimas se presentan antes por el dolor físico que el emocional. Las lágrimas de tristeza, de frustración, de enojo vienen después. El último llanto que aprendemos es el de felicidad. Se considera que es más maduro, pero todavía se desconoce exactamente la razón por la que sucede. El psicólogo Ad Vingerhoets, que estudia el llanto, piensa que no es un descontrol en las emociones, sino que en los momentos muy felices la gente suele recordar todas las complicaciones y sacrificios que debió hacer para llegar hasta allí. Es un llanto de relajación y triunfo, de reconocer que toda felicidad tiene un precio.
*
Después de ese episodio de sequía ha habido otros. Ninguno tan largo, ni tan intenso, pero a partir de ese momento comencé a reconocerlos y a preguntarme por qué llorar me costaba tanto trabajo. Lo primero que hacemos al nacer es tomar aire y llorar. Gritamos, nos movemos, anunciamos nuestra presencia en el mundo. Nadie nos enseña a llorar y, aun así, parecería que se tiene que aprender.
Cuando busco métodos para llorar lo primero que encuentro es el cuento de Julio Cortázar, “Instrucciones para llorar”, en el que nos aconseja:
Dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.
Me siento en el suelo de la sala, cierro los ojos y dirijo mi imaginación hacia mí misma, pero después de veinte minutos lo único que tengo es sueño. Sigo mi búsqueda y encuentro que en Japón Hidefumi Yoshida imparte talleres enseñando Rui-katsu, una técnica para llorar. Eso me recuerda que en ese país las empresas contratan hombres guapos para acompañar a sus empleadas mientras lloran para liberar estrés y tensión. Cuesta 55 euros la hora. También existe un mapa emocional de Nueva York en cryinginpublic.com donde se marcan los lugares donde la gente se ha enamorado, ha tenido una cita, ha vomitado, le han roto el corazón y ha llorado. Quisiera tener uno parecido de la Ciudad de México, la ciudad se ve más vívida cuando la relacionamos con lo que sus habitantes han sentido en ella.
*
En su ensayo Llorar bonito, Diego Fonseca nos propone elegir una ciudad para llorar y hacer del llanto parte de su topografía. Enumera todas las ciudades donde ha llorado y me hace pensar en el cuarto de hotel donde viví en Madrid, en el piso de la cocina de ese apartamento en Iowa, en una playa en Vancouver, en el estacionamiento de un súper a tres cuadras de mi casa, en la tina del baño de mi infancia, en el hueco entre las cobijas de la cama de algún hotel al que nunca volveré, en un puñado de coches, calles y carreteras en las que he llorado. Sobre todo pienso en este último lugar, sola en el coche atrapada por el tráfico de la hora pico con mis pensamientos como compañía, allí he derramado más lágrimas que en ningún otro lugar. No necesito elegir una ciudad, sólo la soledad artificial de mi coche, la imposibilidad de huir de mi propia cabeza, la lluvia de otoño contra los cristales.
Casi siempre, estoy sola.
*
Esto nunca se lo he contado a nadie. Debía de tener once o doce años, todavía iba a la primaria, cuando fui a Cuernavaca con mis dos mejores amigas. La casa era de una de ellas, venían también sus padres y su hermana, tal vez algún primo. Recuerdo el cuarto en el que dormíamos donde había dos literas. Me tocó una de las camas de abajo, pero era la última en despertarme. Recuerdo que había una alberca y que pasamos mucho tiempo en el agua bajo el sol. En la noche veíamos películas. Ya no sé qué estábamos viendo, pero creo que un perro se enfermaba o tenía un accidente, pasaba algo triste. Como a mis amigas, la escena me hizo llorar. ¿Nunca había pasado antes que llorara frente a ellas? Supongo que no, porque cuando se dieron cuenta me dijeron que si estaba llorando o riendo, me enchincharon diciéndome que hacía caras mientras lloraba y a mí me dio mucha vergüenza.
De todo el viaje eso es lo que más recuerdo, la vergüenza de esa noche. Sentir que había algo desagradable o raro o mal en la manera en la que lloraba.
Años después, durante una clase de literatura la profesora nos preguntó si llorábamos cuando veíamos películas o leíamos libros y yo dije que con ninguno de los dos. Lo dije con orgullo. A veces me pregunto si esa vergüenza infantil no me habrá condicionado, si fue allí cuando comencé a aguantar las lágrimas.
*
“Los niños no lloran” es una frase que no escuché en mi casa porque no tengo hermanos ni primos de mi edad, pero a pesar de eso es una frase que conozco, probablemente porque, si bien todos tenemos la capacidad, llorar se considera una actividad femenina por contraposición. Como los hombres no lloran, es entonces algo que hacen las mujeres. Es parte del paquete que nos tocó cuando se le asignó a nuestro género el terreno de la emocionalidad. Es un regalo y una maldición. Tenemos más libertad de expresar nuestras emociones, pero a la vez hacerlo se entiende como un acto de debilidad, de histeria, de descontrol.
Después de comparar muchos estudios, la Sociedad Alemana de Oftalmología concluyó que las mujeres lloran en promedio entre treinta y sesenta y cuatro veces al año, mientras que los hombres lloran entre seis y diecisiete veces, pero esta diferencia no existe antes de la adolescencia.
Nadie nos enseña a llorar, pero al crecer aprendemos cómo, dónde y cuándo. La mayoría de la gente llora en casa, por la noche, a solas. Es un acto privado y nos da vergüenza que nos descubran llorando. ¿Cuántas veces hemos llorado frente a otra persona pidiendo perdón?
Como se nos enseña a ocultar el llanto, tampoco sabemos qué hacer ante las lágrimas de otra persona. El que solloza se oculta, se avergüenza y el testigo se queda helado entre el impulso de reconfortar al otro y la huida. Cómo vamos a saber acompañar las lágrimas de los otros cuando no podemos ni siquiera aceptar las nuestras.
*
“Lloración” es un término que vi por primera vez en internet, pero que cada vez más oigo en otros contextos. Hablando con mis amigas, en presentaciones de libros, en clubes de lectura. Como todas las palabras que surgen y toman fuerza en las redes sociales, esta no tiene una definición clara, cada persona la hace suya y la utiliza como le da la gana. Si yo tuviera que explicar lo que entiendo, diría que la lloración es un llanto público y comunitario, que se comparte. Casi siempre surge de la emoción de un momento específico y compartido. Usualmente sucede en grupos de mujeres, aunque también hay ejemplos de hombres que la practican. “Hacer la lloración” es colocar en el centro de nuestras interacciones las emociones, dejar que nos colmen, que entren en sintonía, que practiquemos la empatía de estar juntas y emocionarnos hasta que estemos tan llenas de sentimientos que se salten las lágrimas.
Cuando pienso en experimentar emociones en conjunto, pienso en la escena de la película Midsommar, donde todas las mujeres se reúnen a gritar y llorar juntas. Sé que es una película de terror y que debe quedarnos la sensación de que hay algo terrible en esa sociedad, pero siempre que veo la escena encuentro en ella algo catártico. Ver a esas mujeres arrodilladas abrazarse, gritar, respirar con la misma inhalación y la misma exhalación. Lloran. Hay algo poderoso en compartir la pena, me hace pensar que así el dolor tiene que pesar menos, seguro que se reparte y uno se siente menos solo. Al hacer la lloración un momento de debilidad, se convierte en un momento de compañía, de fuerza.
¿Qué pasaría si nos permitiéramos esa vulnerabilidad en público? ¿Llorar es en un acto político?
*
Hace un año, durante la sobremesa, mi familia y yo estábamos jugando a hacernos preguntas de unas tarjetas que había comprado en un viaje. Me tocó preguntarle a mi padre cuándo había sido la última vez que había llorado. Respondió sin pensarlo demasiado que la semana anterior con una película. “¿Cómo?”, dijo mi madre, “yo la vi contigo y no estabas llorando”. “Bueno”, contestó él, “no me puse a chillar, pero lo sentí aquí, en la garganta, y los ojos se me llenaron de lágrimas”.
Para él, la presión detrás de los ojos fue señal suficiente.
Este año he pensado muchas veces en esa conversación. ¿Se puede aprender a llorar de otra manera? ¿Puedo reencontrarme con mi propio llanto y entender el nudo en la garganta, ese peculiar ardor en los ojos, la cadena de reacciones como señales de la emoción sin necesidad de llegar a las lágrimas?
Si defino llorar así, entonces lo hago cada vez que leo una noticia y me topo con alguna injusticia; cada vez que veo un video en el que alguien me cuenta su vida; cuando veo películas; cuando me llamó mi padre para decirme que había muerto mi tío; cuando mis amigos me cuentan episodios que me conmueven; cuando sostuve en mis manos el libro de cuentos que por tanto tiempo pensé que no podría publicar; cuando alguien me envía una mensaje privado para decirme que me leyó; cuando hablo con mi madre sobre mi abuela; cuando oigo una canción que me mueve; cuando me entra coraje por tantas cosas que están fuera de mi control y el mundo me supera; cuando está por venirme la regla y sólo me siento triste, al borde del llanto, pero sin lágrimas. Sé que la catarsis no es la misma, pero no es eso lo que estoy buscando. Quiero otra manera de acercarme al llanto.
El único momento en el que la sociedad acepta el llanto compartido y público es un funeral. Es un rito para acompañar la pérdida, despedirse, recordar y cuidar. ¿Por qué es necesaria la muerte para que compartamos nuestras emociones? Tal vez por eso aparece el oficio de plañidera, que eran las mujeres a las que se les pagaba para llorar en los funerales. Si bien es un oficio que se originó en la antigüedad, en México todavía se practica.
La idea de llorar en público está relacionada con el lugar que ocupan las emociones en nuestra sociedad. Llorar es un proceso muy complejo, pero natural del ser humano, lo que no es natural es la vergüenza que sentimos, la impresión de debilidad y descontrol. Sin embargo, podría asegurar que es imposible no crear un vínculo después de llorar con otra persona. ¿Cómo sería un mundo en el que nos educaran sobre nuestras emociones como nos enseñan matemáticas? ¿En el que ejercitáramos la empatía como practicamos deportes? ¿En el que mostrarnos vulnerables fuera un acto de fortaleza?
Por mucho tiempo me creí la idea de que lo más deseable era una total racionalidad, que a la hora de tomar decisiones debía dejar de lado mis emociones, que era más fuerte como más control tenía, pero, poco a poco, veo que aceptar esas ideas es negarme a mí misma la oportunidad de ser plenamente, de compartir algo fundamental primero conmigo misma y después con otros. Quiero reconocer mis emociones desde otro lugar para entablar con ellas una relación nueva. Quiero dejarme estar triste y entender que algo me ha emocionado o me ha conmovido sin reducir mis emociones a las lágrimas, sino entenderlas de manera más amplia. Que sí existen y cuando las siento, no debo ocultarme de ellas.
Con la cuarta ola del feminismo, se le está dando cada vez más importancia a la emocionalidad. Al colocarla como un valor central en nuestras vidas surgen nuevas preguntas sobre nuestras formas de relacionarnos, sobre el comportamiento esperado de cada género, sobre lo público y lo privado, sobre lo que quiere decir vivir en comunidad. No abogo por abandonar la práctica de llorar después de la medianoche a solas y en la cama, sino por poner en duda todo lo que se nos ha enseñado y abrir nuevas posibilidades para relacionarnos con otros y con nosotros mismos.
Aun ahora, no soy capaz de ponerme a llorar fácilmente, pero comienzo a identificar el impulso. Espero que, con práctica, tal vez con compañía, venza los episodios de sequía y recuerde cómo se llora bonito y de verdad.
Nadie tiene que enseñarnos a llorar, pero tal vez vale la pena tomarnos un tiempo para aprenderlo.
Andrea Chapela. (Ciudad México, 1990). Es un caso singular de vocación temprana y continuidad dentro de la historia de la literatura mexicana. Autora de la saga de fantasía Vâudïz (2008-2015). Ha sido becaria del Programa Jóvenes Creadores del Fonca en dos ocasiones y del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en la categoría de cuento por Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio (2020) y en 2019 el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de miopía (2019) y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por Un año de servicio a la habitación (2019).