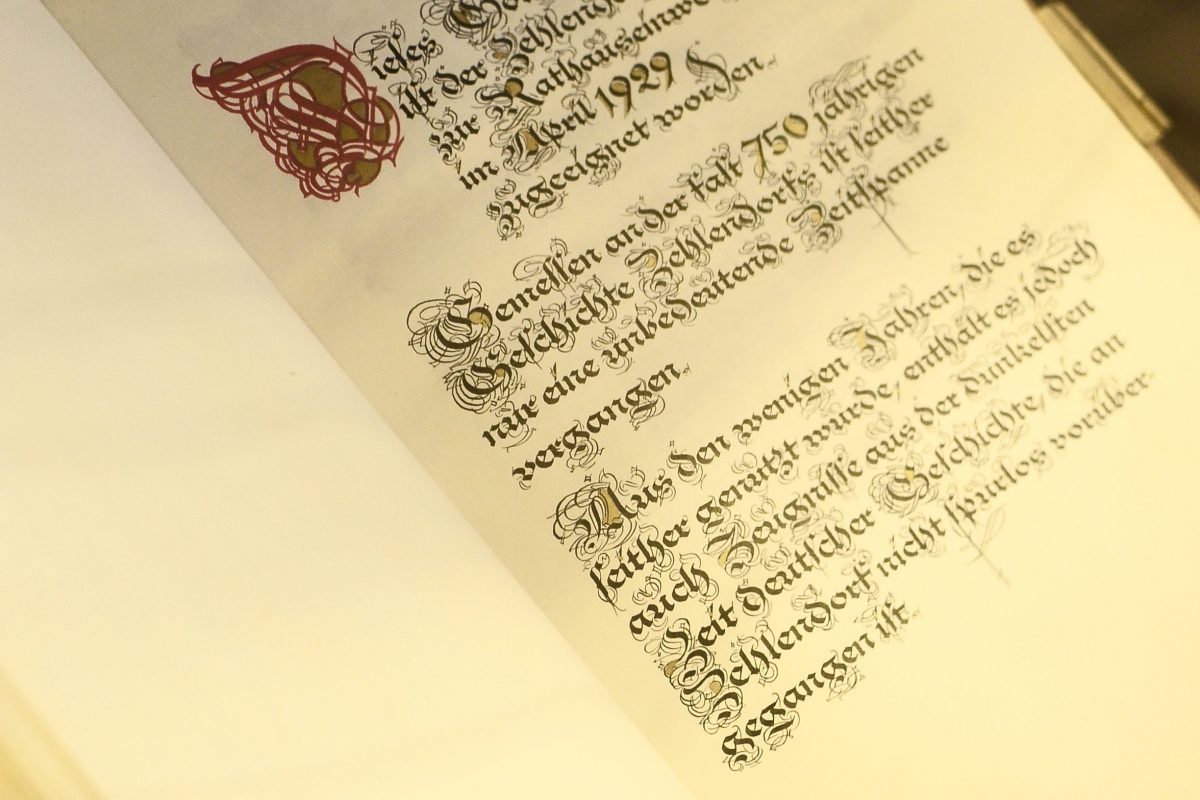Luis Mendoza Ovando
Casi toda la gente reunida se ve que es treintona (o está por serlo) y en sus rostros convive la emoción y la prisa. Hacen una fila ordenada, pero impaciente. Siguen el trazo que marca la barda de metal que han montado los agentes de seguridad y, de vez en vez, aprietan el paso como para apagar cualquier tentación de meterse en la fila.
Con la escena, recordé como quien se tropieza, las filas que hicimos para la primera dosis de vacunación contra el COVID. No sólo por el demográfico y el gentío, sino porque también en aquella ocasión vi a toda mi generación desesperada por mostrarse, tras más de un año de encierro, a través de vestimentas que privilegiaban los tonos neón de la ropa deportiva y el brillo negro de la falsa piel hecha de vinil.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Acá no nos convoca la ilusión por un futuro donde la pandemia no nos exterminó, sino la simple y llana nostalgia. Esa memoria que vibra en cada una de las canciones de Ramón Luis Ayala Rodríguez; cuyo nombre puesto así no significa nada, pero dicho como Daddy Yankee lo es todo. Encabeza este concierto en martes 29 de noviembre porque anuncia que se retira y le da la razón a los centennials en eso de que hay un “reggaetón viejito” y otro que es actual. Pero los cadeneros de las tendencias están ausentes de este evento. Sólo está la emoción y por eso en la fila comienzan todos a trotar para llegar a los cordones de seguridad y una vez pasados rompen el orden que les contenía para tratar de colarse por cualquier resquicio del Foro Sol de la Ciudad de México ya que piensan que ha comenzado el concierto cuando la música se escucha en el aire.
Pero es una falsa alarma. Aún sin correr llego a tiempo y veo a “Legendaddy” subido en el ala de un avión que está proyectado en la pantalla del escenario y que provoca la ilusión de que se va a estrellar contra la multitud. Empieza a cantar y no parará ni un instante durante las dos horas de concierto en que intercala lo mismo sus éxitos que canciones que compuso para otros reggaetoneros. Yo llegué aquí por accidente. Una amiga me regaló los boletos apenas unas horas antes porque no iba a poder ir y yo pensé que me sabría una o dos canciones, pero Daddy Yankee forma parte del paisaje sonoro de mi adolescencia. De los primeros besos tímidos y los permisos para llegar noche. De saber que la fiesta también guardaba un lugar para nosotros los que en ese momento de la vida nos sentíamos más hormona que ser humano.
Me da permiso. Disculpe. Me vuelvo a tropezar con la gente. Con la señora de al lado que no para de grabar videos para conservar el recuerdo de esta noche memorable y que luego comienza a emitir con su celular un Facebook Live porque supongo que el costo de los datos no le rige esta noche, pero sí la posibilidad de generar envidia o una memoria colectiva con aquellos que no pudieron estar ahí con ella. Me vuelvo a tropezar, emocionalmente. El paisaje de mi adolescencia no sólo está pintado con reggaetón, sino con la violencia que trajo consigo la guerra que inició Felipe Calderón contra el narcotráfico y que se llevó a su paso la calma de decenas de miles de familias que aún hoy viven con muertos y desaparecidos a cuestas. Al Foro Sol le caben aproximadamente 65 mil espectadores. Todos quienes estábamos ahí cantando y bailando somos menos de los que han desaparecido en México en los últimos años. En mayo de 2022, según las cifras recabadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, en México superamos las 100 mil desapariciones desde 1964. Más del 80% de esas desapariciones ocurrieron a partir de 2006, año en que Felipe Calderón asumió la presidencia.
En Monterrey, esos años suenan al reconocimiento total de ese éxito que dice “zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’”, pero también a noticias de colgados en puentes peatonales. Esa época se siente desde la alegría eléctrica del perreo autodidacta, pero también desde el terror de saber que 62 personas murieron calcinadas en el Casino Royale, que unos criminales usaron la barda de un supermercado en la colonia Florida como paredón de fusilamiento o que dos estudiantes del Tec de Monterrey fueron asesinados afuera de la universidad por el ejército y luego tratados como narcotraficantes.
Detrás de estos brincos desde la alegría individual hacia la tragedia contextual y de regreso, lo que opera es la memoria, pero no como una computadora con tecnología ultramoderna. No es que uno tenga poder sobre cómo navegar de un recuerdo a otro y pueda elegir en qué memorias hacer click y en cuáles no. Yo no quería en medio de un concierto recordar la inseguridad del país y menos recordar que tuve compañeros en la secundaria y la prepa cuyos papás fueron extorsionados. No quería acordarme de que cuando estudié en la universidad en Monterrey todavía me tocó escuchar balazos en la noche por las colonias aledañas. Tampoco me quería acordar —aunque esto admito que es una memoria que me da tristeza y gracia— de que en el Tec cuando jugábamos pontepedo (un juego de cartas donde por turnos se saca una carta del mazo al azar y a cada número se le asigna un juego que involucra beber), los regios tenían un reto llamado “balacera” en el que cuando salía un 10 en las cartas todos tenían que tirarse al piso y pecho-tierra lo más rápido posible.
La memoria no es una computadora y ni siquiera un enorme y burocrático archivo donde los recuerdos se traspapelan. Es un antro oscuro e inescapable donde la mezcla del ruido interior con el de allá afuera abruma y por sinestesia hace difícil ver.
Uy, perdón. Con permiso. Recordar y olvidar son tropezones en la oscuridad de la pista de baile. Siento que no quepo en las gradas. Todos los cuerpos se contonean de atrás hacia adelante, con las rodillas ligeramente flexionadas y la mayoría con un vaso con cerveza en la mano dominante. La posibilidad de chocar con otro cuerpo y terminar mojado y con olor a cantina se transforma en un nudo en mi espalda, cerca de mi cuello. Así que me muevo a un espacio muerto, un descanso entre las escaleras donde los vendedores se detienen para buscar manos alzadas que pertenezcan a seres humanos sedientos. Ahí bailo junto a dos muchachas vestidas completamente de negro, pero sin verse góticas ni mucho menos, sino que portan una mezcla de ropa de gimnasio con algunas prendas con brillo de discoteca. Una de ellas, visiblemente borracha, va al baño, tarda y se comienza a perder algunos hitazos del puertorriqueño. Modélame así, ahora dame tu mejor… pose, pose pose. Le pregunto a la muchacha que queda si su amiga está bien y me cuenta que ella llevaba varias cervezas y que mejor la busca después. “Estamos aquí”, me dice y con ello da por terminada la conversación. Pose, pose, pose, pose, pose, pose. Confieso que me preocupo, pero no lo suficiente como para tratar de buscarla. También estoy seguro de que pese a nuestra inacción, ninguno de los dos olvidamos que en México hay 10 feminicidios todos los días. Tropezamos con ese recuerdo como quien termina con el trago de alguien más embarrado, pero seguimos de largo. Ya estamos aquí. Al revisitar el recuerdo me siento apenado por mi indiferencia, pero en ese instante no fue así. Se sintió como una mezcla de resignación y liberación. Los recuerdos no son los hechos vueltos a vivir, porque no se viven igual, sino que son realidades múltiples con las que hay que buscar convivir.
Como era de esperarse se guardó la canción de “Gasolina” hasta el final. Hay un tipo de recuerdo que sólo puede decirse con el cuerpo y yo estoy seguro que quienes estuvimos ahí volveremos a escuchar esa canción en diferentes momentos del futuro y nuestra primera memoria no será este concierto, sino el cómo se baila la gasolina: con los brazos echados para adelante, el trasero hacia atrás y moviendo las piernas con toda rapidez posible, en pasos alternados y sin moverse de lugar.
Luis Mendoza Ovando. Guadalajara, 1994. Suele mentir y afirmar que es de Monterrey. En esa ciudad del noreste mexicano estudió Ingeniería Química en el Tec porque tiene un amor por los números que no puede ocultar, aunque su verdadera vocación sea escribir. Corrigió su rumbo en la Ciudad de México, donde entró a la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas en el CIDE. Actualmente es columnista en El Norte, colabora en revista Contextual y escribe en Gatopardo.