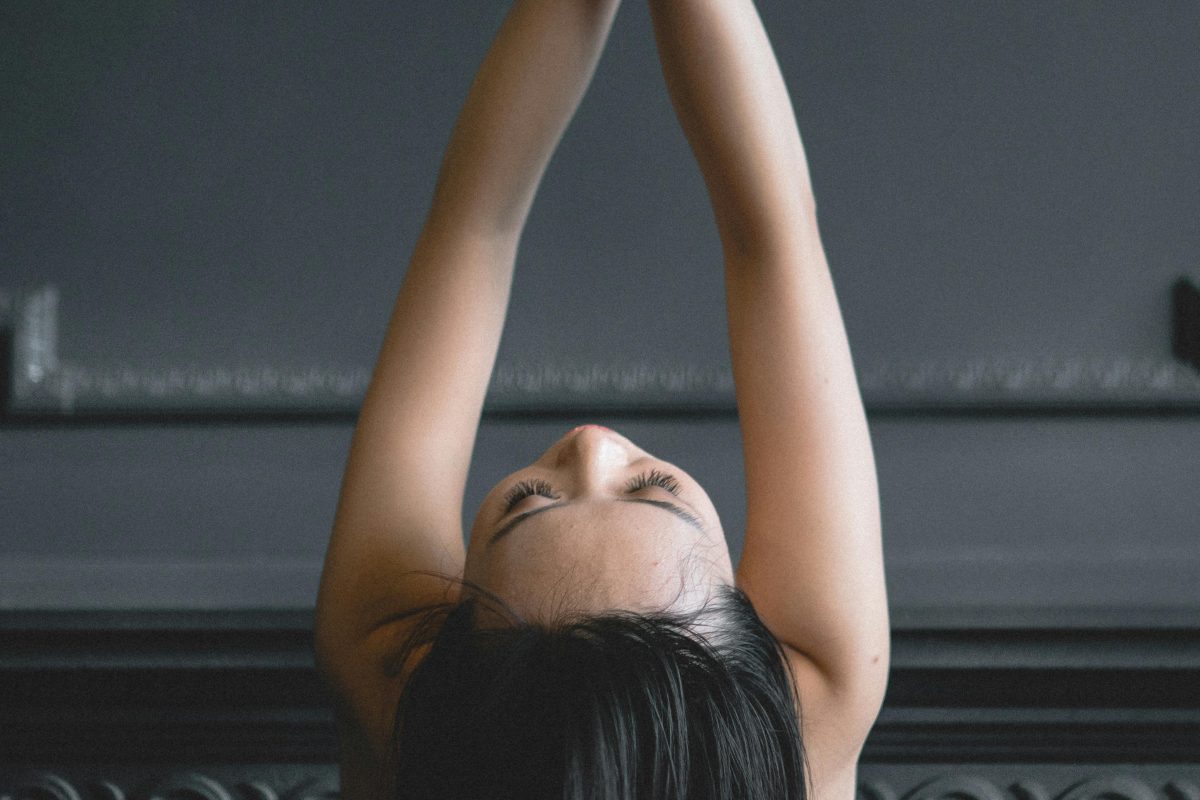Brenda Trejo
1. Lleva la cámara siempre contigo
Poco a poco he perdido los recuerdos que organizan mi infancia y, sin ellos, existe la posibilidad de extraviar las escenas fundacionales de mi existencia. Me convertiría en una persona sin pasado: un ser entusiasta por coleccionar piezas que le recuerden su filiación a la familia, a un país, a una ideología en ruinas. El coche de mis padres recorre la Carretera Federal 58 que nos conduce hacia Galeana. Vamos hacia la casa en donde viví de niña. Mi equipaje es ropa y una cámara lomográfica. Mi asiento está junto a la ventana para contemplar el paisaje norteño de montañas y cactus. Llevamos una hora de recorrido y el continuo oscilar del carro me dispone al mareo. Para aminorarlo es preciso cerrar los ojos, reclinar la cabeza en el respaldo del asiento. Respirar profundo. Este ejercicio de relajación usualmente conduce al sueño. Cierro los ojos. Me convierto en una carretera: transitada de recuerdos en variable aceleración.
Hay algo inasequible en el acto de recordar. Todos los recuerdos están incompletos. Carecen de uno o varios elementos que constituye una experiencia. Al recordar una escena pretérita a veces hace falta la pieza que conecta con otra para completar la fotografía. Se tiene el aroma pero no el objeto al que estaría anclado. Este es un defecto de la memoria, aunque simultáneamente es su virtud: sin la existencia de esos huecos nuestra historia personal sería inalterable. Seríamos una identidad sin conflictos. Monolitos de presente. Por esta razón viajo a tomar fotografías de la casa de mi infancia. Fragmento por fragmento. Capturar cada uno y poseerlos en un libro de fotografías. Es evidente que mi propósito también es atentar en contra del funcionamiento de la memoria pues no hay forma de salvarse del olvido. La memoria es parecida a un palimpsesto: manuscrito de nuestras impresiones en el que se ha borrado (aunque no por completo) una y otra huella mnémica para volver a escribir otra reminiscencia. Los olvidos conducen a un enigma, a un hecho irresuelto, a una ambigüedad que justifica el acto de recordar.
2. La lomografía no es una interferencia en tu vida, sino parte de ella.
Fotografiar es apropiarse de una imagen. Establecer una alianza con el tiempo presente para desafiar al olvido. Es una forma de convertir a un objeto mental en una impresión en papel fotográfico que se almacenará en un álbum: cajón en donde las fotografías, cubiertas por un papel transparente, estarán resguardadas del eminente olvido. Por esta razón elegí llevar conmigo una cámara lomográfica y no una digital. El sostén del papel me asegura el albergue de mis imágenes. Los formatos digitales, que en su intento por minimizar el espacio y peso que abarca la información del mundo, terminan por traicionar el propósito de volver accesible en todo momento los datos almacenados de la realidad. Si extravío el aparato que contiene mis fotografías, si la nube de datos que existe en el cielo del internet se evaporara, yo perdería sin remedio mis recuerdos.
La cámara lomográfica se llama La Sardina. Me gusta que es un aparato simple: de plástico y con apariencia de una lata de sardinas. Apenas tiene los botones y lentes necesarios para tomar fotografías. No hay ningún control en esta cámara sobre el ISO, la apertura o la velocidad de obturación. Cuando leí estas chatas características en el manual, me pareció el instrumento ideal de la memoria en su temperamento despistado. No hay evocación humana que carezca de equívocos. Los recuerdos, parciales en esencia, podrían ser collages de vivencias. Ningún recuerdo es precisamente lo que ocurrió en tiempo pasado. Por esta razón elegí la estética de la lomografía: imágenes con huecos luminosos; destellos solares sobre el rostro del fotografiado; flores psicodélicas por el efecto de la técnica de sobreexposición. También tengo el propósito de confrontar el capricho de las cámaras digitales. A diferencia de las lomográficas, éstas otorgan la posibilidad de fabricar a voluntad y gusto del fotógrafo la escena capturada; se afanan en eliminar las sorpresas que concede la revelación del rollo fotográfico. No son artefactos que sean fieles a los recuerdos. La memoria no admite sólo imágenes bonitas. También alberga recuerdos penosos.
Llevo un rollo fotográfico ISO 100. Es posible que este rollo no me permita impregnar todos los registros de luz que tengan las escenas. Me arriesgo a tener fotos oscuras o muy iluminadas. Y con este saber en mi conciencia me aventuro al rito de los nostálgicos: existir a partir de la reacción frente a la pérdida; los días se impregnan de nostalgia por lo desaparecido; instantes que no volverán. Fotografiar mi casa es tal vez una aproximación a juntar las paredes que me protegieron; es también un acto de sustitución por lo perdido: la imagen de un árbol de duraznos en vez del sabor de la pulpa. Cuando se intenta aprehender lo perdido siempre se termina en un simulacro de presencia, y no existe otra vía para recuperar la carne y los objetos más que el lenguaje, y en este caso, me decido por el visual.
3. No es necesario que sepas de antemano lo que capturaste en el rollo fotográfico.
Mis padres también viajan con un propósito: van a concretar la venta del inmueble para pagar las deudas que generó la cirugía de corazón de mi abuelo materno hace unos meses. Un punto en común está organizando nuestra vida. Estamos por perder un espacio propio y en donde moraron nuestros afectos. Mi madre me pide que no tome fotos durante este viaje porque preferiría olvidar que estuvo a punto de perder a mi abuelo. Por eso he decidido que también escribiré notas sobre los objetos que no puedo fotografiar. El acto fotográfico también sostiene una ética que manifiesta el respeto a no exhibir objetos ajenos, a pesar de que sean mis intereses afectivos, y sobre todo, declara el límite entre el recuerdo y el poder que se tiene sobre una imagen. Esta es la razón por la cual a cualquiera le puede parecer molesto que una cámara capture nuestra imagen. ¿Quién le otorga el derecho al fotógrafo de apropiarse de nuestro rostro? Escribo en mi bitácora de fotos: el primer corpiño que usé y que también compartí con mi hermana. La imagen se quedará impregnada en mis recuerdos con el riesgo peligroso de borrarse. Tomo la primera fotografía a la fachada de mi casa. Es otoño. El árbol de duraznos está seco. Las ramas parecen masa quemada. Me doy cuenta que la imagen fílmica nunca estará en concordancia con mi recuerdo: aún puedo rememorar la forma de las ramas del árbol en su versión del año 1996 durante la primavera. Tal vez por esta razón, para la mayoría de los viajeros sea ilógico viajar sin cámara fotográfica. Sin esta prótesis de la memoria, la transmisión de lo visto se puede transfigurar con los recuerdos. La fotografía también permite la legitimación de una experiencia. Son la prueba irreprochable de un acto vivido. Cada lámina visual documenta lo que otros ojos no pudieron ver.
4. Después tampoco
Segundo disparo con La Sardina: mi habitación. Abro un cajón del armario. Los recuerdos se abren en forma de matrioska. Fotografío una de las credenciales de la biblioteca municipal que tuve cuando tenía ocho años. Tercer disparo: la dentadura de mi abuela. Hasta ahora he capturado imágenes sin detenerme a pensar en la significación que tendría cada objeto en el futuro. ¿Para qué me sirven estos objetos?, ¿y si mejor intento fotografiar para armar un retrato de mí misma, una autobiografía visual que rinda homenaje a mis lazos filiales?, ¿bastará el pedazo de realidad convertido en tinta fotográfica para documentar esta biografía familiar? Me tranquiliza saber que estoy creando un dispositivo híbrido de escritura. Todo aquello que no tenga soporte en una imagen lo tendría en la letra. Los antecedentes históricos de las crónicas de viajes tienen una premisa parecida. Los primeros viajes eran concebidos con fines utilitarios. Viajar para conseguir azarosamente la carne y la verdura; la madera y el carbón. En su regreso, era común que los viajeros se reunieran con los sedentarios para relatar con gracia verbal sus experiencias allende las montañas. Movidos por la necesidad de compartir el asombro, los narradores daban especial importancia a todo cuanto creyeron ver, volviéndose la descripción de la imagen el recurso más utilizado en el oficio de escribir relatos de travesías. En el poema “El viaje” de Baudelaire hay un verso que dice «los joyeros de su memoria». Los recuerdos son piezas únicas traídas de las tierras foráneas en forma de relatos pulidos para su admiración. El uso de adjetivos era primordial. El viajero adjetiva al mundo porque tiende a individualizar desde su experiencia. Si las crónicas de viaje entusiasman es porque no precisan en la descripción objetiva, a diferencia de las guías de viaje en donde se puede confirmar la distancia kilométrica que hay entre el hotel y el museo. Los primeros libros de viajes rara vez contenían fotografías, vistas o mapas de los lugares citados. Cuando los tenían, eran dibujos de los propios autores. Los lectores confiaban en la palabra escrita como único medio para maravillarse con lo que había en lugares distantes que surgían a su encuentro al paso de las páginas. Los viajeros apostaron por registrar un lugar, un tiempo, las extrañas y contrastantes tipos de especies que no había en el terruño propio. Además de crear un importante documento para consultar algunos datos históricos, escribieron una prosa en donde reside su experiencia, el espacio que hay entre el exterior y el interior. La experiencia es un viaje finalizado.
Escribo: desde la ventana decrépita de mi casa alcanzo a ver una serie de casas enclavadas en el cerro que parecen los molares de una boca humana. Pequeñitas y blancas, los tinacos negros son las caries.
Otra fotografía: la habitación de mis padres.
5. Sigue tu intuición
La Sardina marca que el rollo ha llegado a su fin. No hay más oportunidades para fotografiar la casa de mi infancia que todavía tiene los mismos muebles. Creo haber podido coleccionar objetos que rememoren las escenas fundamentales de mi existencia: las ventanas por donde vi pasar a mis vecinos, las cortinas en donde me escondí de mis padres para eludir un regaño, la porcelana de mi madre, los zapatos viejos de mi papá, mis disfraces para los festivales de primavera en la primaria, los garabatos que hice en las paredes, los dientes que mi madre guardó en botes de vidrio. Le pedí ayuda a mi padre para sacar el rollo de La Sardina creyendo que su experiencia en el uso de cámaras análogas sería mejor que la mía. Era media tarde. El sol todavía iluminaba las paredes. En su entusiasmo por ayudarme, olvidó la regla fundamental para sacar un rollo de la caverna fotográfica: que la luz no toque la película. Asustados por el equívoco irreparable corrimos hacia la habitación más oscura de la casa para evitar que el daño en el rollo fuera desastroso.
6. Diviértete con el resultado
En el centro fotográfico me entregaron un sobre con menos de la mitad de las treinta y seis fotografías del rollo. Me dijeron que la otra parte estaba velada. En un principio, me pareció comprensible que ellos pensaran desde el salvaje capitalismo: todo aquello que no tenga la apariencia de un objeto de consumo no tiene valor. Me negué a consentir su lógica y les pedí que me entregaran el resto de las fotografías. La vendedora apretó el ceño pero accedió a dármelas. Me dijo que no comprendía para qué deseaba un montón de fotos grises, con apenas unos huecos de luz en la superficie de cada una y de colores opacos.
Salí de la tienda sin saber exactamente cuál desilusión me dolía más: el no haber podido cumplir con el propósito de mi viaje o que la vendedora cuestionara la utilidad de mis fotografías. No obstante, puedo comprender su respuesta. Ella piensa en la fotografía como la posesión de un fragmento de la realidad. Ella esperaba contemplar los paisajes del viaje y los retratos familiares. Los mismos ideales que me inspiraron viajar hacia Galeana. De algún modo tenía razón. ¿Cómo esperaba tener éxito al desafiar el destino de todo recuerdo?, ¿qué no es el olvido parte esencial del acto de recordar? Estamos tan acostumbrados a la velocidad del presente que resulta difícil pensar que el olvido es la prueba legítima de que tenemos un pasado. Tomar fotografías no es sólo el encuentro entre una conciencia y un acontecimiento; hacer imágenes insinúa de algún modo que el fragmento de realidad podrá eternizarse en un papel. Pero estas fotos grisáceas en donde no puedo ver ningún rostro ni objeto me invitan a pensar que mirar fotografías es un ejercicio de imaginación. Cada vez que mire estas láminas oscuras tendré que imaginar mis dientes de niña, la habitación de mis padres, mis garabatos infantiles. Lo importante de una fotografía no es precisamente lo que aparece en ella sino el resto que se escapa.
Brenda Trejo. (1990). Nació en Monterrey, Nuevo León. Práctica el psicoanálisis y escribe ensayo literario. Estudió una licenciatura en psicología y una maestría en psicoanálisis. Fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León y en la Fundación para las Letras Mexicanas.