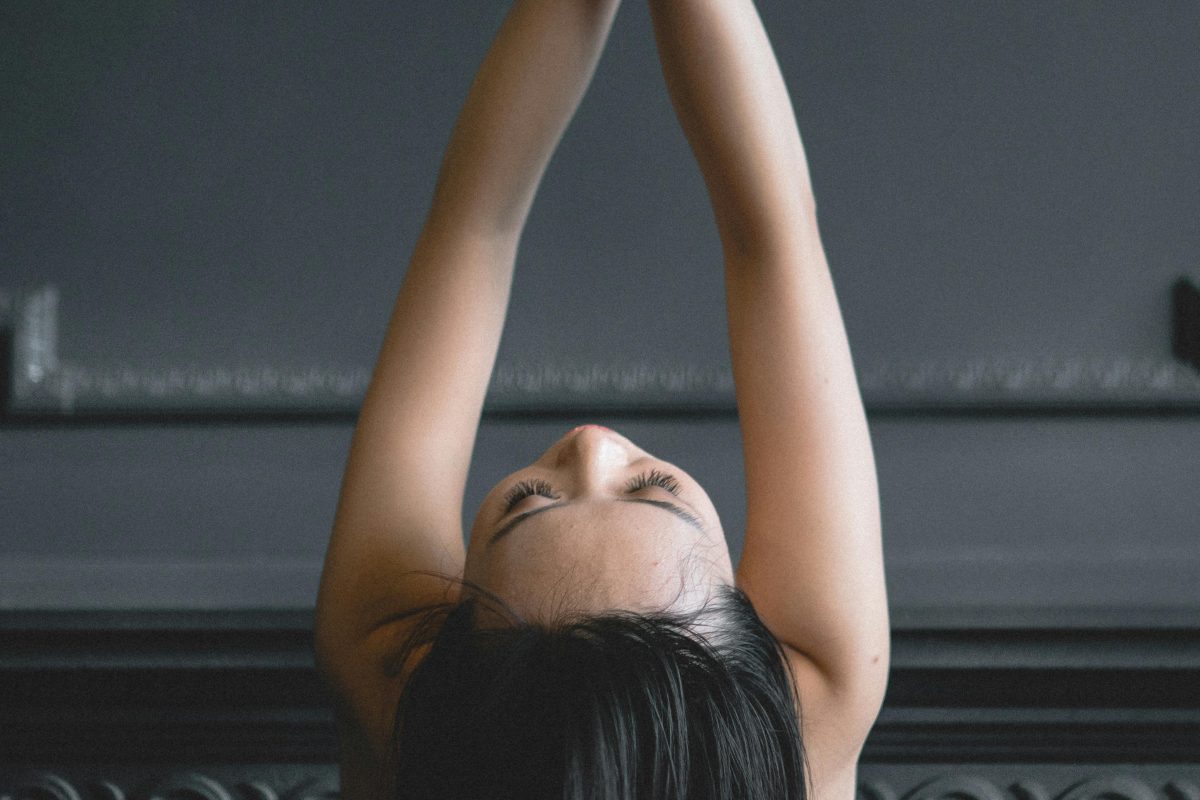Olivia Teroba
Una vez más, me llamaron del colegio de Mildred. Apenas abrí la bandeja de correo empezó a dolerme la cabeza. Las letras desfilaban ante mis ojos, centelleando. Me pasaba seguido en esos días. Los médicos decían que era un efecto secundario de usar tanto la red y me daban pastillas. La red, nuestra íntima conexión con los algoritmos que hacían funcionar el mundo, se había vuelto en aquel entonces la causa de todos los males relacionados al comportamiento y la psique: el uso de la violencia, la renuencia a convivir con otras personas, o, como en mi caso, las alucinaciones visuales y la cefalea. Esto me daba un mínimo campo de acción para deshacerme de mi malestar. Mi vida íntima, mi casa y mi trabajo funcionaban gracias a aquella tecnología. No había manera de desconectarme. Pero tampoco podía con tanto.
Aunque estaba en horario laboral, me salí del estudio, fui a mi habitación, me tumbé en la cama y cerré los ojos. Dicha postura y dicho gesto le indicaban a mis lentes de contacto que debían poner en segundo plano el flujo de información y priorizar la supervisión de las funciones vitales. Era la indicación que tenía registrada como «modo siesta». Otra forma de hacerlo era sacarme los lentes de contacto, pero aquellos dispositivos me garantizaban un sueño corto y eficaz, directo a la fase REM, que concluiría justo a tiempo para sentirme descansada y evitarme la molestia de recordar aquello que había soñado. Además, la reconexión sería bastante tediosa y tenía muchísimo trabajo: apenas me quedaban unos cuantos días para terminar la entrega de una serie completa de diseños.
No sabía qué hacer con Mildred. Su adolescencia estaba resultando tormentosa; un contraste con su niñez, donde —para qué negarlo— la niña se cuidaba sola. Nunca estuvo en mis planes criar, y mucho menos sin ayuda de nadie, pero así se dieron las cosas y ya metida en aquella situación que me tenía tensa y cansada todo el tiempo, dejaba a la pequeña hacer y deshacer a su antojo. Desde su nacimiento me sentí drenada. Pasaba las mañanas enteras apenas moviéndome y las tardes trabajando. No tenía tiempo para ella.
La red fue una ayuda invaluable. La conecté antes de la edad indicada, mentí cuando la di de alta y por eso todos piensan que es dos años mayor de lo que es en realidad. Era una niña inteligente y pasaba varias horas aprendiendo por su cuenta idiomas, leyendo artículos de enciclopedia o libros de literatura. Con el tiempo, de ser tan sólo audaz y graciosa pasó a ser brillante; eso para mí fue un alivio. Podía administrar mi poca energía y enfocarme en curarme de los achaques que me daban cada tanto.
Mi hermana, que de vez en cuando se comunica conmigo a través de la red con la única intención de reprenderme, me dijo hace unos días que fue mi culpa que Mildred se volviera una adolescente rebelde y engreída. Su actitud era bien conocida por todos en el colegio, y seguramente mi hermana se enteró por mi sobrino, que también estudia ahí, un par de años detrás de ella.
Fue en el segundo año de colegio cuando empezaron a llegar los reportes. Y casi al terminar el ciclo escolar llegó el primer citatorio. Pedí permiso en el trabajo para ir. No sé si me preocupaba más mi hija o que el personal escolar dudara de mis capacidades como madre. Ellos, como todos en la red, tenían acceso a mi perfil y podían emitir opiniones sobre mi persona, calificarme en cada uno de mis roles sociales. El de madre era esencial para conservar mi trabajo como empleada de gobierno.
Me recibió la consejera escolar: una mujer vestida de traje, que usaba gafas de cristal en vez de lentes de contacto para conectarse a la red. Me habló con un tono amistoso que pretendía ocultar una malicia profunda. Con las dos manos, cargó una piedra blanca y rectangular que puso en el escritorio en medio de ambas; después proyectó el historial de mi hija como una imagen holográfica. Sin duda quería lucirse, porque era totalmente innecesario. Pero aquel colegio era así, se jactaba de ser el mejor de la zona y de estar siempre a la vanguardia. Era carísimo y me parecía demasiado elitista, pero Mildred se encargó de conseguir una beca para no pagar colegiatura y otra para el transporte escolar. No hubo forma de oponerme.
La imagen holográfica explicaba, mediante unas gráficas de colores muy brillantes, que Mildred tenía capacidades por encima del promedio, lo que sin duda provocaba una permanente insatisfacción con su entorno. Eso era algo que ya sabía, así que ignoré las palabras de la consejera y miré con atención las barras, las líneas y las cifras, pensando que quizá usaron un template que yo misma había diseñado y se descargaba gratis en la red. En otra imagen, se mostraba la correlación entre el aprovechamiento académico de Mildred y sus insultos a los profesores, sus provocaciones, las veces que alzaba la mano para rectificar la lección con la información correcta. Otra gráfica más (un diseño que me sorprendió por lo bien hecho que estaba, aunque la información era muy simple) le asignaba puntuaciones desastrosas en sus interacciones con otros estudiantes, que iban incrementándose mes a mes.
Aquella proyección logró su cometido: hacerme sentir culpable. Recordé aquellas tardes cuando Mildred era una niña y yo me encerraba a tomar una siesta mientras la dejaba inmóvil, tumbada en el sofá, viendo hacia adelante con los lentes de contacto puestos. Más de una vez se orinó sobre los cojines, por la pereza de ponerse de pie y dejar de concentrarse en lo que fuera que tuviera frente a sus ojos. Era una bomba de tiempo.
Miré a la consejera intentando poner cara de total arrepentimiento. Le juré que haría todo lo posible por mejorar su conducta. No sabía yo misma a qué me refería con ello. Pero me solté a hablar, le conté de mi lamentable situación, los sacrificios que debía hacer para criar por mi cuenta. Y me creyó, o al menos me dejó ir, aquella vez, con una advertencia.
Al despertar de mi breve siesta, acostada todavía en mi cama con los ojos cerrados, pensé que no quería repetir aquella patética escena con la consejera escolar. Decidí desatender el citatorio. Quise pensar que se olvidarían del asunto, que se cansarían de buscarme, que me dejarían en paz.
Ese mismo día, Mildred llegó, como siempre, a las ocho de la noche. Hacía suficientes actividades extraescolares para pasar el día entero en el colegio. Bajé a la cocina en cuanto oí sus pasos. Estaba dispuesta a cumplir con mis obligaciones como madre, esas que todo el mundo (mi hermana, el colegio) me recordaba a la menor oportunidad. La encontré preparando un emparedado. Sentí que no la había visto en mucho tiempo, aunque nos cruzábamos todas las noches en la cocina y cenábamos una al lado de la otra. Traía el cabello pintado de un azul empalagoso, atado en una coleta. Las uñas de un rosa chocante. Venía con los shorts de la clase de deportes, con el logo del colegio en todos lados como si ella misma fuera un producto promocional.
Entendí la preocupación del colegio. La alumna promesa, que podría volverse un ejemplo para las futuras generaciones, tenía un solo defecto que echaba todo por la borda: su carácter. Ella me saludó con un «hola» muy por lo bajo y después abrió el refrigerador para servirse leche en un tazón de plástico rosa pastel, al que añadió cereal de colores. Sacó de su mochila una de esas ridículas piedras proyectoras (eran más livianas de lo que parecían); me pregunté dónde y con qué dinero la había comprado, pero no dije nada. La puso en la mesa, dispuesta a ver algún video, seguramente en otro idioma, mientras cenaba. Tomé la piedra con la mano, con una agilidad que yo misma desconocía.
Ella me miró con desconcierto cuando le pedí que habláramos. Pero de inmediato sonrió con autosuficiencia. Sentí que se me revolvía el estómago del coraje. Odiaba que se sintiera superior al resto. Ella suspiró, metió la cuchara en el plato de cereales, me preguntó qué quería. Intenté mirarla con altivez; casi de inmediato me sentí patética. Pero me mantuve: le dije que habían vuelto a hablarme del colegio. Ella no se inmutó. Se metió la cuchara a la boca y masticó fuerte. Era tan desagradable e insolente.
No volví a intentar hablar con ella ni a responder los mensajes del colegio, que me empezaron a llegar casi a diario. Nuestra rutina, donde apenas y teníamos contacto, siguió. Mildred se iba poco después del amanecer y llegaba en la noche a cenar un tazón de cereales. Empecé a sentirme incómoda, a pensarla como una intrusa, una presencia inminente que tarde o temprano caería sobre mí con todas sus fuerzas.
Y lo hizo: me tomó desprevenida. Una noche, en la fase más profunda del sueño, me desconectó de la red sin que yo supiera cómo. Pero me di cuenta porque soñé: antes de eso, mi conexión permanente me permitía dormir sin soñar.
Soñé y mi subconsciente, como si volcara sobre mí todo lo que había contenido hasta ahora, me mostró una serie de imágenes insoportables.
Volvió un miedo oculto: el de la memoria.
Soñé con el tiempo pasado y esa visión me recordó las posibilidades. Me recordó que hace mucho, antes de que yo naciera, existían los gorriones, los zanates, las golondrinas. Encinos, tepozanes, ahuehuetes. Me recordó a las mariposas. Toda la vida que se había extinto. No, toda la vida que habíamos hecho extinguirse. Me recordó los caminos donde se podía transitar libremente. Me recordó un impulso por liberarme y escapar de aquella rutina que me aprisionaba y me tenía enferma permanentemente. Me recordó un abrazo de mi hermana cuando éramos chicas. Me recordó cosas que ni siquiera me pertenecían. Imágenes de otras vidas que no eran la mía. Me mostró un mundo noble y amable, cruel y despiadado. Pero, antes que nada, me mostró un mundo sin mediaciones. Algo que se sentía, de cierta forma, más real.
Desperté llorando en la noche cerrada.
La memoria es una maldición.
Intenté conectarme a la red pero no pude. Mis lentes de contacto se habían averiado. Me los quité con un poco de lubricante. Los llevaba puestos desde hace años, así que sentí una fuerte irritación y por un rato vi borroso. Estaba mareada. Maldije por lo bajo a Mildred. Intuía que había sido ella la responsable, y lo constaté apenas fui a su habitación, que estaba vacía.
Rehice sus pasos en mi mente. Primero, aprovechó sus privilegios como familiar cercano para desconectarme; después, apagó el suministro de energía solar, causando un corto circuito en mi dispositivo de acceso permanente a la red. Una travesura en apariencia inofensiva, pero planeada con la precisión suficiente para hacerme daño.
Yo estaba furiosa, pero más que nada desconcertada. Volví a mi cuarto y me puse unas gafas que alguna vez me regalaron en el trabajo y yo no había usado porque prefería los lentes de contacto. Me conecté con mis datos biométricos.
«Buenos días», me habló la red al oído.
Suspiré con alivio.
Recordar es peligroso. En mi familia es un malestar constante, un padecimiento genético. Tenemos una propensión a ese tipo de sueños, los de la memoria. Así como están las cosas, la decisión de seguir soñando o no, de seguir recordando o no, determina nuestra vida entera. No es ilegal soñar, pero cualquier indicio en contra del orden es castigado. Y la subversión comienza en el mundo onírico.
Mi abuela no sólo recordaba, sino que hablaba a otros de sus recuerdos. Fue por eso que vinieron por ella. Jamás la volví a ver.
Mi madre se dio cuenta muy pronto de que era mejor vivir conectada la mayor parte del tiempo, ya que recordar implicaba un sufrimiento constante. Ella era mucho más prudente.
Yo le heredé la maldición a Mildred, pero no le advertí sobre ella.
Y, sin duda, ella soñaba y recordaba. Es más: seguro llevaba tiempo no sólo recordando, sino induciéndose ella misma a adentrarse más y más en el pasado. Y, probablemente, incitaba a otros a soñar, como hacía mi abuela. Tal vez en el colegio sospechaban y por eso insistían tanto en hablar conmigo. Pero hace mucho que ella estaba lejos de mi alcance; en realidad, nunca lo estuvo. Estaba segura de que Mildred no volvería a casa, ni al colegio.
Bajé a la cocina. El corazón se me agolpaba en el pecho. Me preparé una taza de té. Recordé a mi abuela, quien reunió a varios como ella y les puso un nombre: los que recuerdan. Mildred ahora, como mi abuela en su momento, formaba parte de ese grupo. Mildred tenía en sí todos los sueños del mundo.
Me pasé las pastillas con el agua tibia.
Supe que mi hija estaba condenada.
Limpié mis lágrimas con una servilleta. Un plato rosado con restos de cereal brillaba sobre la mesa, iluminado por el sol que entraba por la ventana.
Olivia Teroba. (Tlaxcala, 1988). Es autora del ensayo autobiográfico Un lugar seguro. Sus relatos, que exploran las repercusiones íntimas de la violencia social, están compilados en dos volúmenes: Respirar bajo el agua y Pequeñas manifestaciones de luz, publicado recientemente por la editorial chilena Overol con el nombre de El fin del mundo y el inicio. Ha sido becaria de diversos programas de escritura y ha obtenido los Premios Estatales de Tlaxcala en la categoría de cuento y ensayo, el Premio Latinoamericano de Cuento «Edmundo Valadés» y el Premio Nacional de Literatura Joven «Salvador Gallardo Dávalos».