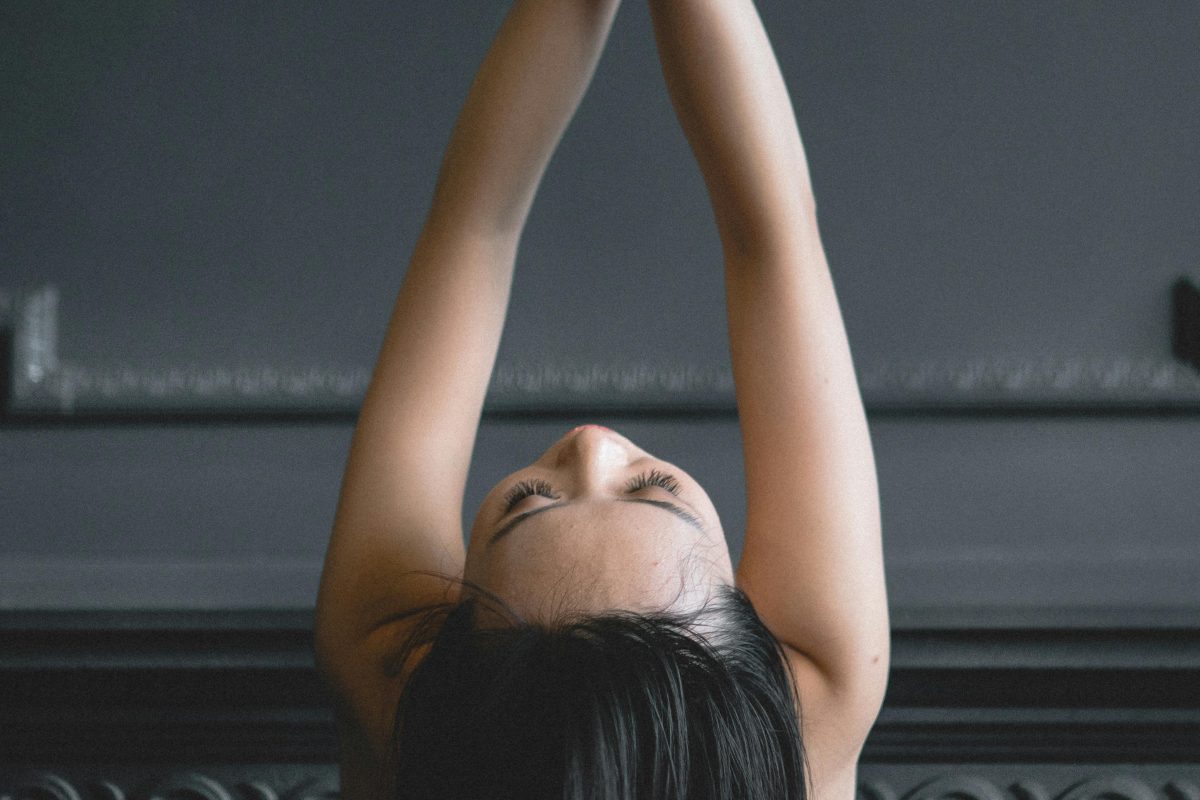Lupita Zavaleta Vega
El plan era visitar la casa que inspiró American Gothic. Antes de mudarme a Iowa City, no tenía una relación particularmente intensa con el cuadro, me fue cautivando de a poco. Me gustaban los detalles: las macetas en el porche, la textura de los árboles, el estampado en el vestido, las miradas fijas en direcciones independientes. Después de un año de vivir en el Midwest, además, la casa me parecía de lo más familiar: esa forma puntiaguda del techo, por donde resbala la nieve al final del invierno. Cuando supe que la casa estaba tan cerquita, a una hora, a lo mucho, me emocionó la posibilidad de asomarme a sus ventanas, que en el cuadro no parecían tapiadas, pero sí oscurecidas para el mundo.
A Miriam le encantó la idea. Estábamos de vacaciones. Juntas rentamos un coche, ella insistió en manejar, porque en esos caminos rectos, sin sorpresas, ni siquiera tenía que poner atención: todo era seguir derecho y no rebasar el límite de velocidad. Cuando salimos, el sol ya estaba en el centro del cielo. A ambos lados de la carretera, el maíz comenzaba a crecer. Yo iba poniendo música, de una playlist armada por Miriam que tenía puro reggaetón, bachatas y cumbias. Desde que se había mudado a Estados Unidos, decía ella, no soportaba escuchar nada que no estuviera en español. Las dos íbamos cantando, despreocupadas, sin miedo al ruido.
Cuando llegamos, lo primero que nos sorprendió fue el silencio. El pueblo era muy distinto a Iowa City, que igual era pequeña pero al menos tenía el alboroto de los estudiantes de la universidad, y la ocasional música en vivo del verano. Aquí no había nadie en las calles. Los jardines aunque bien cuidados, con el pasto recién cortadito, sillas dispuestas alrededor de asadores, estaban vacíos. La sensación de pueblo fantasma ya nos tenía un poco intranquilas, cuando vimos una bandera de la confederación en una ventana.
Yo le bajé a la música. Más vale no llamar mucho la atención, ¿no? Miriam me contestó que su gesto político del día sería obligar a toda esa gente a escuchar un poco de español. Llevó su mano a la ruedita del volumen, pero tampoco le subió mucho.
Finalmente llegamos. Despegué mis piernas del asiento, pues a pesar del aire acondicionado, ya se sentía el calor. Para acceder había que pasar primero por otra casita aledaña que hacía las veces de museo y tienda de regalos. Una señora, de rostro alargado, que muy bien podía habitar el cuadro de Wood, nos preguntó de dónde veníamos. Miriam le dijo que de México, antes de explicar que estábamos estudiando en la Universidad de Iowa. Están muy lejos de casa, nos contestó la señora. Miriam me miró con el ceño fruncido.
Pagamos la entrada. Miriam había leído que usualmente prestaban un atuendo parecido a la pareja del cuadro para tomarse una foto frente a la casa. Antes de que la señora empezara a explicarnos el recorrido, ella ya estaba preguntando por los disfraces. La señora no respondió de inmediato, siguió diciendo: empiecen por esta sala donde se explica la vida del artista, después pueden salir por esta puerta, pongan atención, esta puerta, no aquella. Yo di las gracias, pero Miriam insistió en los atuendos. ¿A usted no le interesa Grant Wood?, dijo la señora. Miriam contestó que claro que sí, pero había visto en internet… Ya no hacemos eso, es un problema. Y se fue detrás del mostrador de la tienda de regalos.
Me sentí obligada a hacer todo el recorrido a conciencia, que en realidad era muy corto. Me enteré un poco de la identidad de los personajes del cuadro, cómo el artista había visto la casa desde la ventanilla del auto mientras pasaba por ahí. Nada que Miriam no supiera ya. Finalmente, dimos una vuelta por la tienda de regalos bajo la mirada de la señora. No tocamos nada. Cuando sentí que ya habíamos cumplido con los requisitos, salimos por la puerta correcta, hacia la casa.
Afuera, el día se había nublado. La opresión del bochorno y la humedad iba en aumento. La casa se veía pequeña contra ese cielo inmenso, que al no ser enmarcado por ninguna montaña, parecía ser lo único que existía.
Nos acercamos por el camino de piedra. Miriam empezó a saltarlo como si jugara rayuela y yo la imité. Luego ella se dirigió hacia la puerta, que estaba en la lateral de la casa, mientras yo exploraba la parte de atrás. Las ventanas estaban cubiertas, excepto una que dejaba ver unas cajas amontonadas en el interior, con palabras que no alcancé a leer. Me decepcionó un poco no conocer sus secretos.
Nos reencontramos en la parte frontal. Alcé la vista hacia la ventana del segundo piso, cuya forma contrastaba con las líneas rectas del resto de la casa. Mi mente temió ver una sombra, detrás de la cortina de rombos pequeños. De repente me volteé, por ese impulso eléctrico que dan las miradas ajenas. La señora del museo nos veía desde su silla, adentro de la tienda. Iba a decírselo a Miriam, pero me distrajo una casita pequeña que estaba justo en medio del patio delantero.
La casita estaba montada sobre un palo, tenía una tabla de madera que permitía recargar los celulares para tomar fotos. Miriam empezó a coordinar la sesión, a falta de disfraces para reinterpretar el cuadro, ella visualizó una interacción distinta con el lugar. Yo no sabía bien qué hacer con mi cuerpo. Miriam puso el temporizador y corrió a la casa a inventarse una escena. En la primera, ella intentó abrir la puerta, mientras yo me asomé a una ventana. Toma dos, ella dio vueltas alrededor de uno de los pilares del porche, yo me tropecé a medio camino entre el pasto y la casa. Toma tres, las dos conversamos tiradas en el suelo de la entrada. Nos tomamos tantas fotos que probablemente pasamos horas frente a la casa.
Cada tanto, la señora se asomaba desde su silla, y yo hacía como que no me daba cuenta. Miriam me decía: no te preocupes, no es como que le estemos estorbando a alguien. Parecía que éramos las únicas visitantes del pueblo. Seguimos por un rato más, hasta que la voz de la señora nos asustó. No nos dimos cuenta en qué momento se acercó a nosotras, no escuchamos sus pasos en el pasto. Volteamos a verla, avanzaba con una horca en nuestra dirección. Vine a prestarles una de estas, para que puedan tomarse fotos apropiadas. Ni Miriam ni yo nos movimos. La señora se acercó más, le puso la horca en la mano a Miriam y pidió que le prestáramos el teléfono para ayudarnos.
Nos colocamos como en el cuadro, una al lado de la otra. Miriam sonrió como siempre. La señora dijo que si queríamos que saliera bien teníamos que ponernos serias. Esperamos a que tomara la foto y nos regresara el teléfono. El viento empezó a soplar, uno que se sentía caliente pero presagiaba lluvia. En silencio, decidimos emprender la vuelta.
Sentí la mirada de la señora seguirnos hasta que nos subimos al coche. Al dar vuelta en una gasolinera, para tomar la carretera de regreso, vimos un diner, el olor a hamburguesa nos dio hambre.
Miriam se estacionó cerca de la puerta. Por si llueve, dijo. O por si cualquier cosa, pensé. Entramos. El lugar era muy oscuro. Al fin vimos gente, aunque el silencio se mantenía. Creo que la que estaba cerca de la puerta reconoció nuestros pasos de extrañas porque volteó a mirarnos.
La mesera que nos atendió nos preguntó de dónde éramos. De Iowa City, contesté, sin ganas de explicar nuestro origen exacto. ¿Qué hacen tan lejos de casa? La pregunta nos volvió a tomar por sorpresa. Nos gusta mucho American Gothic. La mesera dejó las cartas sobre la mesa sin decir nada más.
En eso, entró la señora del museo. Miriam dijo que seguro este era el único restaurante del pueblo. La señora empezó a saludar a todos, excepto a nosotras, por supuesto. Se sentó en un banco de la barra, y de a poco, la gente empezó a acercarse a ella para escuchar su conversación con la bartender. Cada tanto, volteaban a vernos. Sentí miradas sobre nosotras todo el tiempo mientras comía mi hamburguesa. No seas paranoica, me regañó Miriam.
Ella pidió la cuenta y yo me dirigí al baño. Mientras me lavaba las manos escuché que las voces de afuera eran cada vez más fuertes, y me pareció raro. Miriam me escribió por WhatsApp que me apurara. Salí del baño. Había una pareja afuera que se me quedó viendo, en lugar de seguirme de largo, les devolví la mirada. Me recorrió un escalofrío. La mujer llevaba un collar que yo sentía que había visto antes, hace poco. El hombre, unos lentes circulares. Asumí que estaban esperando y pedí perdón por tardarme. En mi camino, aparecieron más personas y empezaron las preguntas: ¿vienen solas? Instintivamente busqué a Miriam con la mirada, pero no la veía. ¿A qué vinieron en realidad? Contesté como pude, mientras se me difuminaba el inglés, entre el olor de la parrilla, el bochorno de encierro, y las personas frente a mí comenzaban a parecer una misma, repetida al infinito. ¿Por qué tantas fotos? Me puse tan nerviosa que casi confieso mi crimen, aunque no tenía muy claro cuál era. ¿Quiénes son? Creo que dije universidad, en un momento me ofrecí a llamar al director de la maestría para que comprobaran quién era yo. Dejé de entender las palabras en ese idioma que no era mío. Necesito aire, alcancé a decir, pero no sé si lo dije en inglés o en español.
No sé cómo, Miriam me tomó de la mano y empezó a jalarme hacia la salida. La gente seguía preguntándonos cosas, haciendo el intento de acorralarnos, pero tampoco se atrevían a acercarse demasiado. Tanteé mis bolsillos para asegurarme de que traía mi teléfono y mi cartera, no me acordaba si cargaba algo más. Tenía miedo de volver a nuestra mesa para asegurarme. Miriam me dijo algo en español, pero no entendí.
Me volteé para decirle a toda esa gente que tuviera un buen día. Al lado del baño, el hombre y la mujer aún esperaban, estáticos. Un hombre entró molesto al restaurante porque había un coche mal estacionado justo frente a la entrada. Miriam dijo que era el nuestro y corrió conmigo hacia la puerta abierta. Pensé: ahora nos van a multar.
Dentro del diner, alcancé a ver una última vez la mirada penetrante de la señora del museo. El hombre nos seguía gritando: están ocupando dos lugares. Junto al coche, jalé de la puerta, pero Miriam aún no quitaba los seguros. La descoordinación desesperó a Miriam, yo seguía intentando abrir a destiempo. Cuando logré subirme, ella se echó de reversa y empezó a manejar. Me dijo que abriera maps. Yo no podía maniobrar mi teléfono para verificar el camino. Solo le repetía creo que no es por aquí.
Miriam, molesta, me dijo que intentara ayudarla. Dimos vueltas por la misma calle tres veces. Al fin, me sirvieron los datos y logré dirigirla hacia la salida del pueblo. Guardé mi teléfono antes de tiempo. La carretera se bifurcaba frente a nosotras, a Miriam no le importó verificar cuál era la dirección correcta, tomó el camino de la derecha. No era una persecución pero nos comportamos como si lo fuera. Tanto así que íbamos diez millas por encima del límite y ni cuenta nos dimos. De repente detrás de nosotras apareció una patrulla. Miriam me dijo que me calmara, que no estaba pasando nada. El coche se detuvo de golpe y ella bajó la ventanilla. El policía se acercó a nosotras. Antes de que Miriam pudiera explicar cualquier cosa, él nos dijo: sus placas no son de aquí, ¿qué hacen tan lejos de casa?
Lupita Zavaleta Vega. (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1997). Escribe narrativa inspirada en su lugar de origen. En el 2019 fue parte del International Writing Program’s Women’s Creative Mentorship Project. Obtuvo el Master in Fine Arts in Spanish Creative Writing por la Universidad de Iowa, donde además fue parte del consejo editorial y luego jefa de redacción de la revista Iowa literaria. Ha publicado en las revistas Este País, Tierra Adentro y Bayou Review; así como en la antología bilingüe Movimiento perpetuo Volumen III: Frontera (Iowa City, 2022). Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.