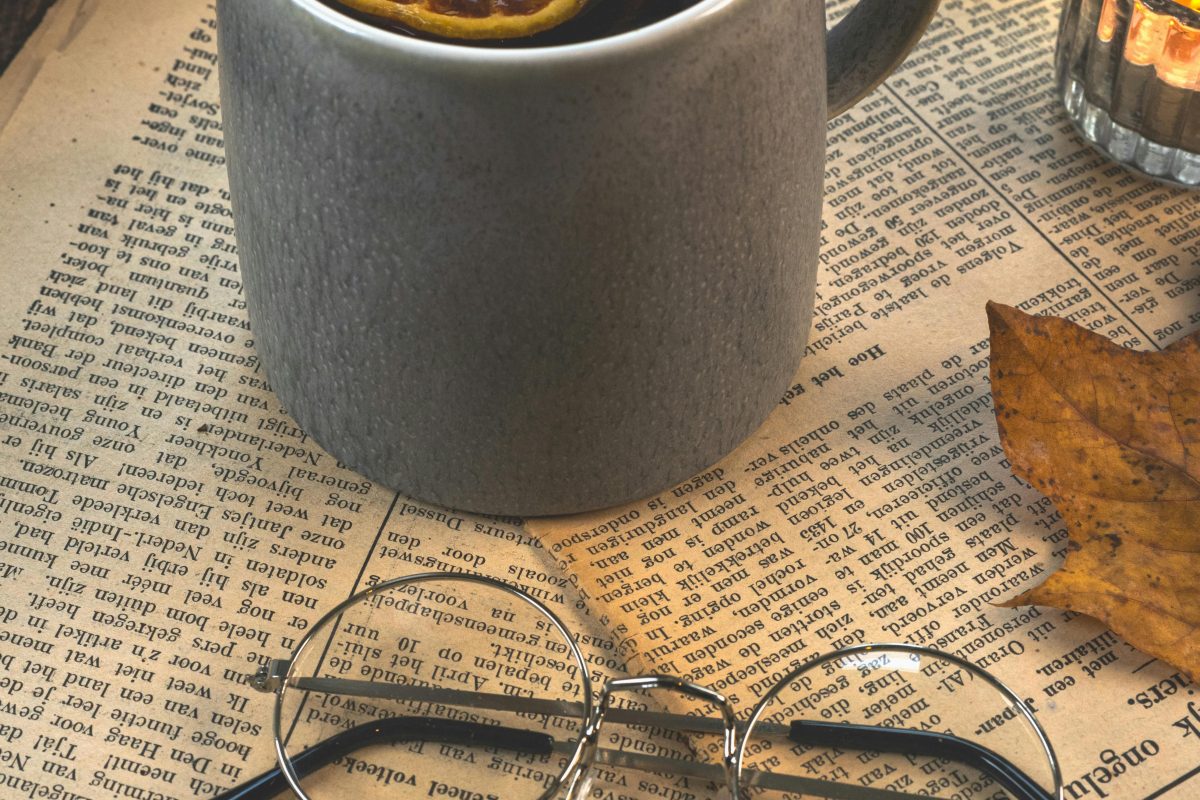Rodrigo Ramírez del Ángel
A Eusebio lo despertó un leve sollozo que provenía de la escalera de su casa, era casi un susurro. Salió de su recámara para ver a su madre sentada en el descanso de las escaleras, con la cabeza envuelta en sus brazos y entre sus piernas, como si quisiera encogerse a sí misma a un solo punto en el espacio. Junto a ella había siete colillas de cigarros que apagó sobre el azulejo de mármol. Eusebio caminaba con precaución, ya que el sudor en sus pies lo hacía propenso a resbalarse. Se imaginó cayéndose a tumbos por esas mismas escaleras, llevándose a su madre de paso. Se sentó junto a ella y la tomó de los hombros. Jade, al sentirlo, se contuvo, hasta que al alzar su cara y ver la de su hijo, un alud de emociones la comenzó a asfixiar. Su llanto era silencioso, ahogado. Solo podía hacer respiraciones minúsculas entre cada espasmo de tristeza.
—Me quiero morir —dijo Jade más compuesta—. No tengo nada ya, no me queda nada en la vida. Eus, en verdad, me quiero morir. Ahorita, en la carretera venía un carro y giré el volante para estrellarme con él… El tipo se frenó a tiempo.
Desde la partida de Bernardo, toparse a su mamá de esa manera, repitiendo las mismas fantasías suicidas, se estaba volviendo más común. Al inicio, esos comentarios extrañaron a Eusebio, ya que él jamás había considerado la vida como algo opcional. En ningún momento se planteó la elección de poder quitársela, y le parecía absurdo que su madre lo hiciera. Se veía a sí mismo como una parte integral de un todo que era su madre, una simbiosis en la que la muerte de una de las partes destinaba a la otra. Esta ocasión fue diferente, su madre acostumbraba a hablar sobre las fantasías de morir, sin embargo, jamás había llegado al punto de intentarlo. Al verla sollozar mientras le contaba su fracasado y cobarde intento de suicidio, entendió que correría un riesgo significativo al tener que vivir el resto de su vida solo. Un profundo miedo lo dejó helado; tanto que pudo sentir el sudor secarse de sus poros acostumbrados a la humedad.
De repente, se notó árido, lo más solitario que se había sentido hasta ese entonces. Imaginó el funeral de su madre, uno en el que nadie le daría un pésame, porque estaba seguro de que no pensarían que alguien tan feo y asqueroso salió de un ser que rozaba lo divino.
Eusebio intentó abrazar a su mamá, apretarla lo más fuerte que pudiera, para ver si así lograban fusionarse en un solo ser vivo y, así, no sentir más miedo. Pero cuando Jade sintió a su hijo abalanzarse sobre ella, tensó su cuerpo por reflejo e interpuso sus brazos como un escudo. Pudo sentir el pecho flácido de su hijo.
—Perdón —dijo seria—, no puedo… no es tu culpa.
Eusebio, sentado a un lado de la pequeña pila de cigarros apagados, la observó cómo subía de manera vertiginosa para resguardarse en su recámara.
Al escuchar el azote de la puerta, salió del estupor, en ese momento una idea comenzaba a forjarse en su cabeza. Habían pasado nueve meses desde su viaje a Ámsterdam y Bernardo, incapaz de controlar la adicción de su esposa, decidió divorciarse. Eusebio pensó que aquella separación podría venirles bien, que su madre se recuperaría de manera más rápida sin los estorbos ni caprichos de un hombre en la casa. Todo sucedió al revés. La frecuencia de sus idas a apostar se tornó diaria. Cada vez que su madre ponía pie fuera de la casa era para regresar cinco o seis horas después con un olor concentrado a cigarro, olor que era el indicativo del encierro en el casino. La vida de los dos comenzó a desmejorar de manera gradual: la comida escaseaba, la luz o el gas a veces se vencían. Y no era hasta que su madre lograba una racha ganadora que los recuperaban. Desde la banqueta, Eusebio veía su casa como todas las demás de esa privada, con ángulos rectos, paredes excepcionales de piedra, jardines frontales con pasto, cochera para cuatro automóviles y grandes ventanales que invitaban a algún espectador a un estilo de vida suculento. Sin embargo, por dentro ya nada funcionaba. El primer paso de su idea para ayudarla, esa madrugada, sentado a un lado de esos cigarros que quemaron el mármol que tanto presumió su madre en su momento, fue quitarle las llaves de la camioneta. Eusebio pensó que así se vería obligada a confrontarlo a él, a abrazarlo, tal vez.
A Eusebio lo despertó un frenesí de trastes cayéndose. Bajó de inmediato a la cocina para encontrar a su madre hurgando por todas las gavetas. En el camino vio una estela de desorden: ropa, cajones abiertos y libros regados por doquier.
—¿Qué pasa, mamá?
—No encuentro las llaves. ¿Dónde las dejé?, no pude haberlas perdido. Cuesta muy caro el repuesto.
—Yo las tengo, ma —dijo Eusebio somnoliento, sin saber qué hora era ni cuánto tiempo había dormido. Afuera parecía ser de día—. Las escondí porque estoy preocupad…
—¿Dónde están las llaves, Eus?, dámelas, por favor —dijo su madre con severidad contenida.
—No, ma, la idea es que hablemos. Mira, entiendo que tienes un problema y creo que se nos está saliendo de las manos. Ya, ayer, intentaste matarte.
—No digas tonterías, Eusebio. Yo no intenté nada de eso. Necesito las llaves, por favor, porque no puedo ir a pagar la luz. Y si nos cortan la luz tú te vas a quedar sin televisión otra vez, y no te quiero escuchar lo aburrido que estás porque eres incapaz de leer un libro para entretenerte.
—No es cierto, ma —la segunda parte del plan fue encontrar los estados de cuenta de su mamá y confirmar que estaban en ceros—. Pero no importa, vas a ver que aprendo a divertirme con algún libro. Pero tenemos que encontrar la manera de salir de ésta, los dos juntos.
—Tú no has entendido, Eusebio, que no me interesas.
—Creo que no supe bien qué hacer estos meses que hemos estado solos, tal vez debí prestarte más atención. Ya soy adulto, debí tomar un rol más prominente, creo. Como sea, es hora de que lo hablemos y veamos cuáles son nuestras…
—Tú no eres un adulto, Eusebio. Sin mí no eres nadie. Toda tu vida has sido una cucaracha que come de las migajas que se me caen.
Eusebio sintió su piel esfumarse de repente, era un retazo bañado de gasolina que fue consumido con un chispazo. Era músculos y huesos, sin órganos, sin piel.
—No digas cosas de las que te puedes arrepentir, mamá, por favor.
—De lo único que me arrepiento es de que seas mi hijo.
Esas palabras que profirió su madre transformaron su usual desazón, su miedo, su dolor, en un ataque de ira tan profundo que pudo escuchar su sangre recorrer sus venas estrechas. Parado junto a ella, él era un gigante moreno. Alzó su brazo como acto reflejo: era un rascacielos penetrando nubes, hasta que Eusebio le acertó una bofetada a su madre.
El mundo enmudeció, los pájaros, los barcos en el puerto, cigarras y los automóviles en el tráfico guardaron silencio. La mano que había perpetrado el golpe temblaba y tenía una ligera tonalidad malva. La mejilla de Jade punzaba del dolor. Al ver a su hijo solo sintió un total y completo desprecio. Eusebio la vio diminuta y sintió tanto poder que no pudo contener las lágrimas, se tiró al suelo mientras lloraba desaforado. De su madre solo escuchó, una vez más, el azote de una puerta. Esta vez, la de entrada. Rendido por el repentino achaque enérgico, Eusebio durmió por varias horas.
La comezón en su mano derecha lo despertó. Ya era de noche. Unas pequeñas pústulas acuosas se formaron en la palma de su mano; mano que había sido el arma para golpear a su madre, una mano violenta, destructora de los mundos, mano contundente. El eccema se extendía tendiéndose hacia el meñique. Para aliviar el picor que le calaba hasta la falange mordió su dedo pequeño, lijando las muelas sobre su piel. Algunas pústulas al reventarse escurrieron ese líquido amarillento que tantas veces le había generado pesadillas. Tenía un sabor salado y por muchos años, Eusebio pensó que era su mismo sudor acumulado, que su cuerpo, carente de poros suficientes para expeler tanta sudoración, terminaba almacenándolo en esas cúpulas. No podía seguir así: odiaba su mano, su brazo y el resto de su cuerpo. Tal vez eso sería la adultez para él, un camino hacia dejar de odiarse a sí mismo. Y, en ese momento, estaba convencido que su madre tendría que jugar un rol fundamental en ese camino.
Ramírez del Ángel, R. (2020). “Un hijo y su madre”, en Dinero para cruzar el pueblo. Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, pp. 19-23.
Rodrigo Ramírez del Ángel obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura 2020.



![Muerte a los pinches artistas del sur de Texas [Selección]](https://armasyletrasenlinea.uanl.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMAGEN-DESTACADA-ADELANTOS-SEP-2025-1200x800.jpg)