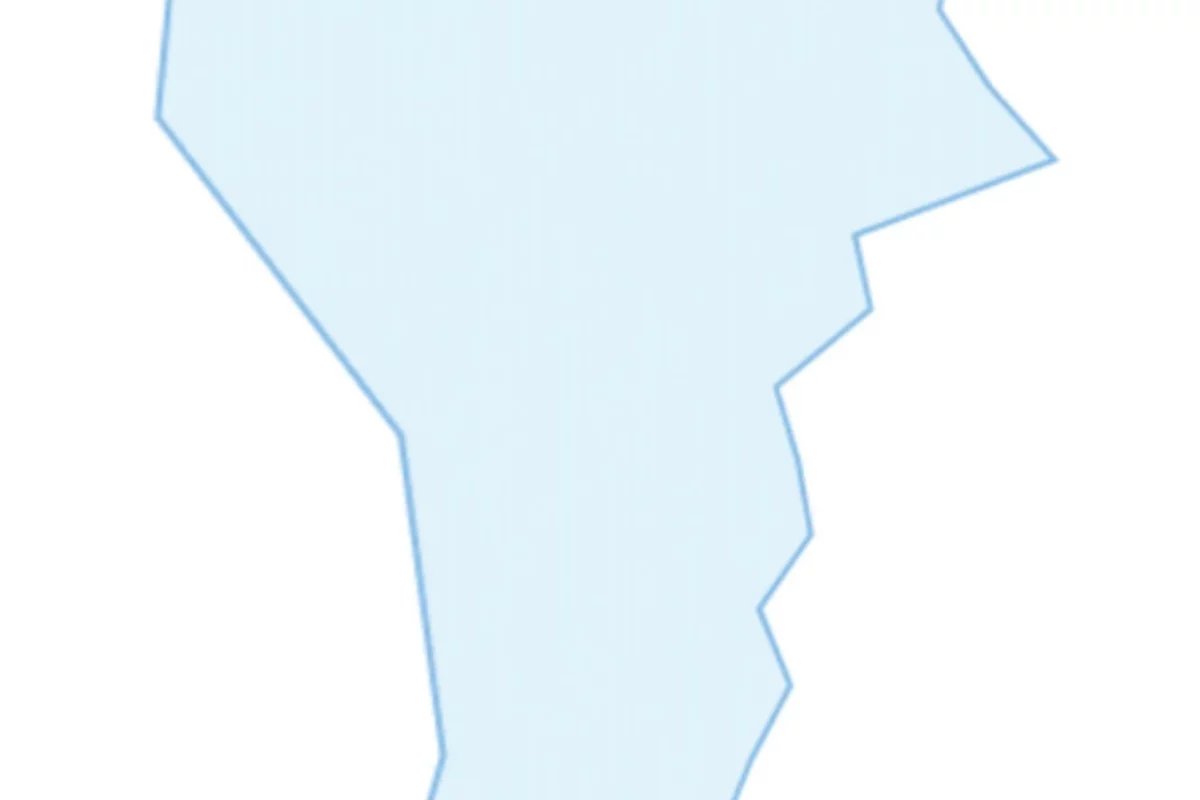Diana Garza Islas
[…] Quien es iniciado a los pequeños misterios es también iniciado a los grandes: «El más grande destino de muerte posee una fortuna aún mayor». Pequeños […] son los misterios de Perséfone, los misterios del subsuelo.
El primero de noviembre, en un impulso por irme, performar una efeméride y con el propósito de escribir algo sobre el verbo «regresar”, me encontré a mitad del cielo, en un avión que no se decidía a aterrizar en la Ciudad de México, León o Veracruz. El avión permaneció inmóvil durante más de media hora, anunciando alternativamente su descenso hacia una y otra ciudad. Las personas me dicen que así no funciona, que los aviones no pueden quedarse estacionados en el aire, que al menos deben dar vueltas hasta encontrar un hangar. Pero sucedió así.
Una de las posibilidades para este viaje sin rumbo era llegar a Mitla. Otra, respondiendo a la invitación de un amigo, y por volver a un lugar a donde jamás sentí hacerlo, visitar Xalapa. El azar o la necesidad decidieron mi destino: el avión aterrizó en Veracruz. Le externé al capitán que quería quedarme ahí. Con dos azafatas debatió si podía bajarme de un avión que no había llegado a su destino original y decidieron que estaba bien.
Como este texto debía tratar sobre el regreso, quise volver a cualquier parte —no a cualquiera— a un lugar de muerte. A Mitla, por ejemplo, llegué por primera vez a los diecinueve. Un día no regresé más al trabajo, llamé a un amigo y al momento nos dirigimos a la central sin saber a dónde ir. Cogimos La Guía Roji y se abrió Oaxaca. Entre los pueblos que recorrimos, Mitla me encantó tanto como para no atreverme a regresar. Pero como todo encanto está destinado a romperse, me vino el deseo de volver, a fundirme en el color fosforescente del cempasúchil, a participar de una fiesta folclorizada a punta de estereotipos mercables — Pinta tu propio pan de muerto — Visita guiada al panteón —. Quería regresar al país de los muertos a comer pan azucarado entre turistas, pero el país de los muertos no me quiso ahí. O tal vez ya ni siquiera existe ni es país ni hay muertos. Tal vez en el sitio arqueológico ahora hay sólo un retacado Coco-Mart. O tal vez yo no quise desencantarme aún y produje miles de nieblas para desviar el aterrizaje y pretextar mi deseo de volver a una ciudad aún más llena de neblina. Xalapa también había sido una especie de país de los muertos para mí.
Hace algunas navidades, llegué allá con mi hijo. Por hacer cualquier cosa, subimos a un taxi y pedí que nos llevara al panteón. De pronto íbamos subiendo por un cerro cuando el conductor fingió una avería. Detuvo el auto y se bajó, enfilándose a nuestro lado. Adivinando sus intenciones, cerré el pasador de mi puerta. Él metió su mano por la ventana del copiloto y quitó el cerrojo. Abrió. Nos ordenó bajar. Que dejáramos nuestras cosas en el asiento. Acercó una navaja a mi cuello y, mirando a mi hijo, le gritó: Cállate o aquí mató a tu mamá. La escena me pareció un poco ridícula. Ya no tengo nada —le dije. Ahí está todo — señalándole mi bolsa. Envainó la navaja con nerviosismo y nos ordenó: No volteen. El taxista se fue, dejándonos en medio de la nada, con frío, sin dinero. De alguna forma bajamos de ahí y regresamos a la ciudad, donde ocurrió algo peor: nadie nos creía del asalto, el hotel me negó hacer llamadas porque cuestan 4 pesos, y demás etcéteras miserables.
No me quedaron ganas de volver, pero necesitaba la experiencia. Volví a Xalapa, entonces, a tocar una cara en la niebla, a verme en un espejo de humo, a no inventar una canción. A confirmar que las palabras no bastan para que las palabras hagan lo que deberían.
Aunque la pelea fue breve y absurda, la primera noche dormí con terror. Casi asfixiándome por el humor espeso de la humedad que, combinada con el vapor de cigarro, produce un picante olor a urea. Asfixiándome sobre sábanas nuevas y limpísimas, eso sí, temiendo que nuestras sensibilidades amplificadas condujeran a una mutua carnicería de cuellos. Finalmente sí me tocaría morir así: rebanada mi cabeza por un cutter oxidado y mango antireflejante.
A pesar de todo, no me fue tan mal. Los humanos nos gruñimos por cualquier cosa y al día siguiente clamamos sentirnos uno con el pez que observamos en un estanque. Y, si no me equivoco, no morí tampoco ahora. Aunque cada tiempo imagino que sí, que la vez que me picó una serpiente en la selva lacandona. Que el diciembre que me quedé sola a dormir en el desierto. Que todas esas veces morí y ahora encarno una vida alucinatoria, que insisto en regresar al mundo de los vivos, porque no me he dado cuenta.
Y no. No me había dado cuenta de que me siento como nunca: absolutamente perdida.
A cada momento me encuentro letreros, slogans, estenciles, anuncios, con una sola línea: depierta. Me la encuentro con signos de admiración, encerrada en un ojito, con figuritas al lado, en todos los tipos de letra imaginables. Y nunca sé responder a esa invitación. ¿A dónde debo ir para despertar? ¿A quién? ¿A cómo? ¿Estoy perdida o dormida?
Lo único que sé es que la vida terrestre ya no me basta.
Cuando una se siente perdida desea regresar. A un lugar, o tiempo, o modo en que todo se sentía, al menos, mejor. Ante a los divorcios algunos vuelven a casa de los padres, pero cuando una se siente así como yo: completamente extraviada o dormida o completamente divorciada de mí misma y, al mismo tiempo, completamente bien, ¿a dónde se va? ¿Será muy inapropiado pedirle a mi madre que me reciba de vuelta en su útero?
Quisiera que la tierra me tragara y que ahí terminara —o empezara— todo. ¿Pero todo qué? Quisiera ser Perséfone, por ejemplo. Que es tragada cada vez y vuelve. A lo mismo. Debemos imaginar a Perséfone feliz. Pero ella era la tierra y la semilla. ¿Qué clase de suicidio demorado es este de vivir en una ciudad? Sísifo no contaba con el ciclo del tráfico y los absurdos semáforos cada media cuadra y cuesta arriba.
Luego de deambular por Veracruz, de sentirme reconciliada con sus bosques, y de brincar de un hostal a otro, regresé a la que sus lugareños llaman La Ciudad. Me hospedó un ex, quien no bien dejé mi mochila en el piso, me empezó a criticar lo accidentado y ambiguo de mi viaje. No deberías salirte así nada más, sin rumbo fijo, ya no tenemos veinte años.
A La Ciudad se regresa. Una termina siempre por decir: Volví al ex-DF. Con mi ex: definitivamente no; ya no tenemos veinte años. Me hubiera gustado contradecirlo con algo como que es de ancianos errar o que es de sabios perderse o algo sobre la ingenuidad de la adultez, rara fase en la que uno cree que tiene sentido tener un rumbo, andar por ahí persiguiéndolo, andar por ahí alcanzándolo. Como sea, mientras deambulaba por ahí, pensaba en lo fallido de mi experimento regresivo: no estaba sintiendo lo que se supone debería sentir. Entonces caí en cuenta de un paralelismo.
En el tarot egipcio, el arcano 22 —El Regreso— corresponde en el tarot de Marsella a El Loco, representando éste a un vagabundo sin norte a la vez que al caos originario. Para esta versión, el arcano tiene y no tiene número: a veces 22 es igual a 0: se trata de algo que al salir de la secuencia provoca una especie de reset, para que un ciclo reinicie y algo nuevo sea. Me percaté de que, en este intentar regresar, me estaba arcanizando loca: al andar sin rumbo con mis tiliches amarradas a un palito, como el personaje de esa carta, buscaba aún otra cosa: la no-cosa. Concluí que Loco es quien puede regresar, justamente porque no hay a dónde.
Pienso en personajes masculinos que vuelven: Peer Gynt o Ulises: ambos, tuvieron a una esposa-madre que los esperara, alguien que los reconociera y acunara con una canción antes de morir. Yo, por mi parte, no tengo quien me reciba, sólo tengo la tierra. Sólo me tengo a mí misma, pues yo misma soy la tierra.
A nivel profundo, El Loco, Ulises, Peer Gynt son también Perséfone. Ella representa eso que a los humanos aún nos confunde: que la vida es un pasaje entre sucesivas muertes. O viceversa: que la muerte es la forma en que la tierra se remueve en su lecho para seguir soñando. Pude leer mi impulso por re–volver a un país de muertos desde ahí, pues revolver las tierras es lo que se hace también antes de sembrar una semilla.
*
Con esas ideas regresé a Monterrey, rehallada como toda una Perséfone, a escribir este texto. Pero en el hiato de las fiestas revolucionarias se me ocurrió regresar de nuevo; esta vez, a un lugar al que nunca he ido. Sería un viaje en dos estaciones: a donde viví mis primeros años y a donde existen aún las vidas más antiguas del planeta.
Así que tomé un autobús hacia Monclova, con destino final a Cuatrociénegas. Durante el camino, abrí al azar el libro que llevaba, y apareció este párrafo:
LA GRAN REGRESIÓN
A principios del periodo Paleógeno se inició una gran retirada del mar con dirección Este, instaurándose diferentes regímenes sedimentarios costeros en el noreste de Nuevo León—
Me interrumpió una anciana. Llevaba a sus pies un par de redes para el mandado, de esas cuyos patrones coloridos han sobrevivido las eras. Desde el otro lado del pasillo, me preguntó:
—¿Va a ver a su mamá?
—¿Cómo?
—Que si va a ver a su mamá, oiga.
—Aaah, nooo, mi mamá vive en Monterrey. De allá vengo.
—¿Pero viene a conocer el mar o no? —reviró.
Nos reímos. Sin darme tiempo de preguntarle que de dónde venía ella, arqueó su brazo hacia el asiento de adelante y empezó a manotearle al conductor.
—Ya, ya. Ya me bajó aquí —le indicó.
A una velocidad imposible, la mujer ya había agarrado sus dos bolsas y estaba fuera del autobús. Al sentir mis ojos tras el cristal, se giró: Allá la espero, alcanzó a gritarme. Asentí por inercia y la vi quedarse ahí, en medio de la nada. Esperando.
Llegué al primer destino. En Monclova, me cuentan, solía bajar por las tardes a platicar con el velador del edificio. Comíamos gansitos mientras él me contaba sus historias y yo las que una niña de tres años podía inventar. En mi intento de retro periplo, me compré dos gansitos y me fui a sentar afuera del primer edificio de departamentos que encontré, a ver si alguien me sacaba plática. Supongo que mi semblante de tardo-treintañera con una mochila a medio hombro, ojerosa, rizos ultra frizz, libretita en una mano y dos pastelillos de chocolate ya medio chorreados en la otra debió causar cierta desconfianza, pues todo quien pasó por ahí me sacó puntualmente la vuelta. Un retorno fracasado.
Finalmente: el destino último ocurrió y no ocurrió. Ocurrió y no ocurrió que mientras acordaba con un hombre en la plaza del pueblo que me llevara a un lugar no tan turístico, me intentara disuadir.
—Postá la Quinta Ciénega, pero queda hasta hora y media —me miró de arriba a abajo— ¿va usted sola?
Me puse en alerta.
—Sí, sería para mí nada más.
—Bueno, nomás le advierto que si va sola, va a llegar regresando más sola.
Decidí tomar esto como una ocurrencia poética y no como un indicio de amenaza. Me subí a la troca del don, una Nissan noventera de redilas. Ocurrió y no ocurrió entonces que regresé a las paredes blancas de yeso, que ya había visto en sueños sucesivos. Regresé al lugar en donde en otro tiempo dormí, pues yo dormía en las paredes, aunque ahora el recuerdo sea así: que mi mano toca algo en la pared y que yo era ese algo. Regresé y no regresé al ex mar de Tetis a descubrir que ahí, además de la arena, incluso mi sombra es blanca.
O lo que ocurrió de verdad es que fui al sitio al que va todo mundo cuando viene a estos antiguos mares. Y tal vez ni llegué. Lo que ocurrió de verdad es que imaginaré tanto este paraíso para que, al volver, me decepcionen menos su tienda de souvenirs y disneyzados tours. Imaginaré tanto este lugar para que ocurra aquello de cuando una regresa a la casa de infancia y se da cuenta que el jardín no era tan grande, ni nada brillaba tanto— aunque al menos en aquel tiempo podíamos tener casa.
Y en Cuatrociénegas encontré mi hogar también: uno hermoso y minúsculo, formado por partículas tersas y exfoliantes.
*
Científicos de la Universidad de Eleuwzcsiz han demostrado que los pies, al haberse desarrollado en la pangea del feto junto con la zona del cerebro responsable de la memoria, contiene en su superficie una considerable cantidad de mnemoreceptores. El contacto de los pies con la arena exfolia, no sólo esas extremidades, sino la memoria misma: al pisar esta arena puedo reconocer que estar aquí es haber estado siempre.
Calendario exfoliador se le llama a aquellos que solían colgarse en la pared, esos a los que había que arrancarle los días hoja por hoja, como si el paso de los meses fueran árboles en maduración. Fui a Cuatrociénegas a que regresara a mi memoria, disparada por no sé qué, la imagen de ese calendario que mi abuelo colgaba en la cocina. Fui a ese lugar para sentir cómo cada granito es una raíz, y que no importa si hay o no un filamento que me una a algo, porque el hecho de sentir ese mínimo granito, es ya la red que me conecta.
Sí regresé más sola, como predijo el cieneguense. Y comprendí lo que quería decirme: que más sola que sola significaba una, única, unida.
Al nadar en la laguna y conocer a sus seres, pensé que si la vida fuera buena conmigo en otra vida, me concedería albergar mi conciencia en un estromatolito ancestral. Así como estos organismos que inventaron el oxígeno, nosotros los humanos también somos los seres más antiguos del planeta: contenemos los mismos elementos que ya existían en los diferentes orígenes. Pienso semillas de quién seremos, orígenes de qué: si nuestras montañas están formadas por los caparazones de millones de seres diminutos que se fueron acumulando al fondo del mar al morir, cuando seres de otras eras imaginen nuestros tiempos: ¿qué nos habremos convertido para ellos? ¿qué partículas elementales?, ¿existen ya?, ¿o alcanzaremos sólo a ser combustible fósil para artificialigencias autonomizadas?
Al regresar al no-mar, me di cuenta que al más pretender una evolución espiritual, más me aproximo al reino mineral que una vez creí primario y obsoleto, pues la conciencia consciente de sí misma es también y fundamentalmente y nada más que materia. Regresar al no-mar fue saber que no hay necesidad de regresar a ningún sitio. Sí, tal vez, a un estado de atención. A un saber mirar-y-ser las yerbas y las piedras silvestres. A encarnar las materias que miramos.
Al desear irme, lo que no podía decirme claramente es que deseo un hogar a donde volver. Pero yo no tengo un hogar, y hay que aceptarlo: sólo tengo el mundo abierto, y entero, para mí. Para explorarlo y convertirme en él.
No fue fallido finalmente este intento de efeméride-performance, pues sí que regresé al país de los muertos: eso significa que reconozco lo que hay en mí de terrestre y elemental, y como parte de cada cosa, y de aquello que todavía no imaginamos qué podría ser, aquello que late en los terrenos fronterizos de la materia, eso amorfo decidiéndose. Regresar al país de los muertos significa que me sé como cada una de estas vidas que me rodean, como cada granito que es parte de una duna y lo sabe, y es parte de un ecosistema que es parte de mi ojo que mira todo esto y lo sabe, y materializa un pie, para caminar y cansarse y reandar, como la espigada diosa en su regreso al planeta de las siemprevivas, y lo sabe: que despertar es morir, es nacer, sin saber exactamente cómo, y a la vez, sin que eso constituya mayor misterio—
* El fragmento del epígrafe pertenece al Refutatio omnium haeresium, de Hipólito. La cita fue recogida por Mónica Ferrando en su libro La muchacha indecible.
Diana Garza Islas. (Santiago, Nuevo León, 1985). Su libro más reciente es Primer Infolio de las Vidas Reunidas de Almería Smarck (UAEMEX, 2021). Próximos libros: El sol es verde si lo miras (UANL, 2024) y Black Box Named Like To Me (Ugly Duckling Presse, 2024). Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, donde actualmente trabaja la trilogía Aión B: Memoria de un planeta que no existía.