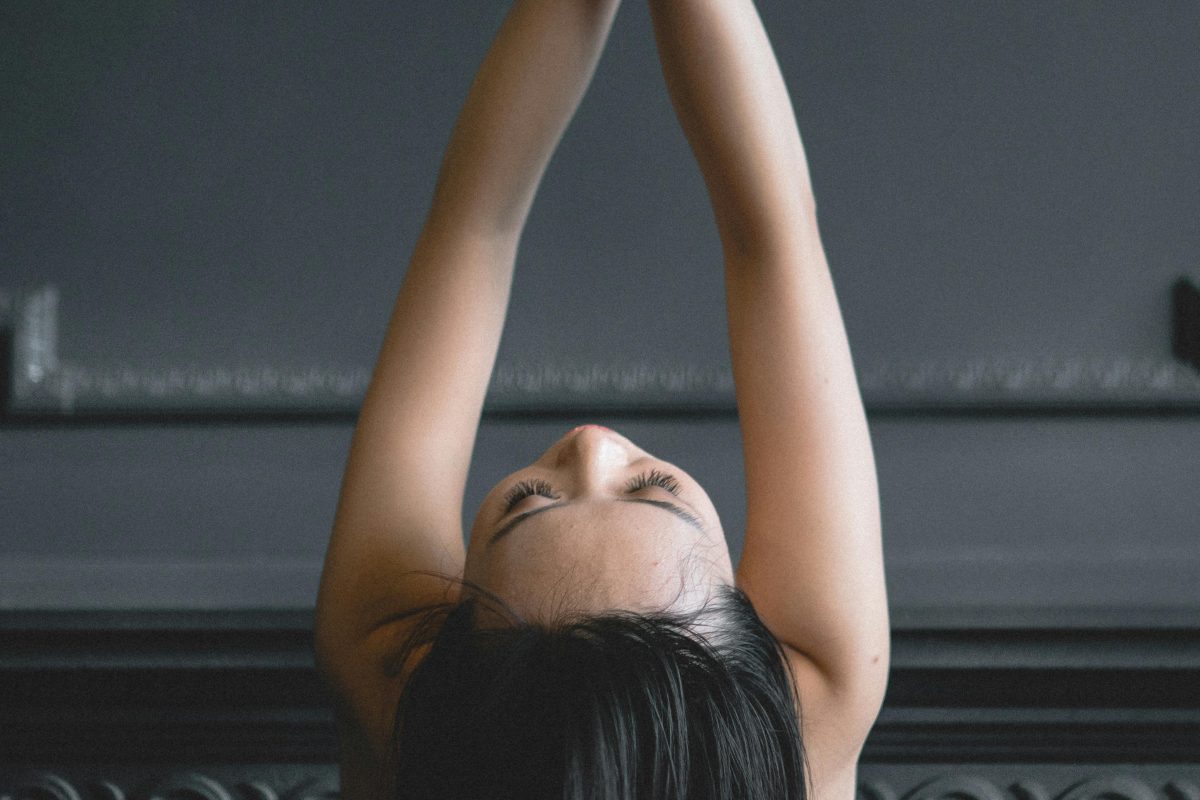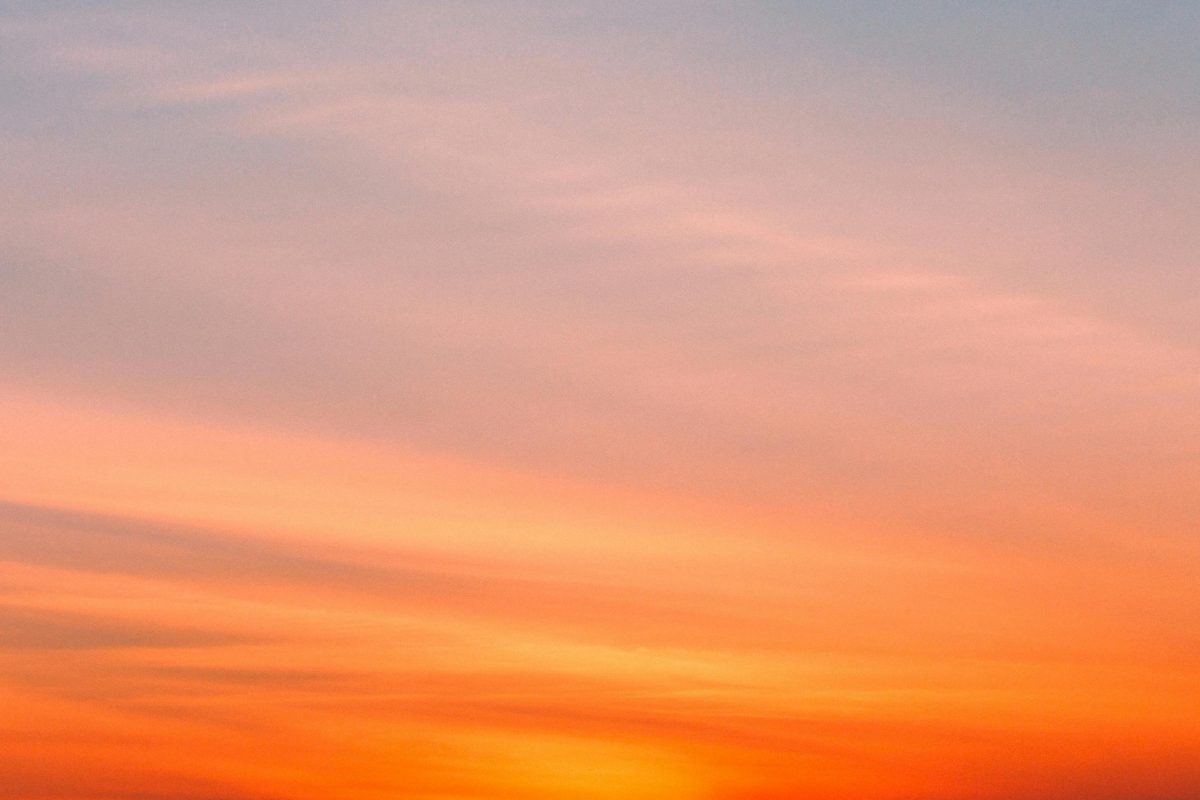Carlos Lejaim Gómez
Acuérdate del canalón. Cuando llegamos a la colonia —nueva y limpia pero insulsa sin la pátina del tiempo—, corría la cicatriz de prístinas piedras azules pegadas con cemento junto al baldío pelón —con apenas tímidos brotes de trompillos azulados y cadillos— al que llamábamos parque y al galerón de láminas de cartón prensado con chapopote al que los vecinos iban a misa cada quince días.
Acuérdate que don Fernando sembró en el recodo una buganvilia que hoy —tras tantas podas desprolijas— es un grueso tronco retorcido del que brotan caprichosas varas informes, como un cuerpo saeteado junto a la banqueta. “Para que los muchachos se paseen con la novia”, decía. ¿Desde dónde viene el canalón? Lo imaginábamos cruzando lotes baldíos —que hoy son colonias y centros comerciales— para después internarse en galerías ocultas bajo fábricas y bodegas.
A lo mejor no te acuerdas, pero la ruptura y el desborde es lo que destraba el dique de la memoria, ignota y profusa. Así como el canalón, que muerto, estéril en la pureza cerúlea de sus piedras, revivía con furia en la tormenta. Entonces recobraba la turbulencia y vigor, lleno de palos, rocas, despojos de llantas y jirones de ropa. Niños, sin la conciencia bien formada de la muerte, cruzábamos el puente desbordado sobre la tubería mojada del barandal. Siempre llegamos tras un salto temerario al otro lado. Una tormenta derrumbó el talud y deslavó las lomas del parque —las que los niños escarbamos buscando como diamantes restos de yeso que los albañiles habían abandonado, para rayar las calles con dibujos soeces y ruedas de stop— abriendo un acceso al canalón, un mundo oculto: un hilo tenaz de agua limpia —recordando vidas pasadas— abriéndose paso entre los bancos de lodo y basura. Es entonces cuando la piedra impoluta reverdece: brotan entre las grietas lentejillas y hierba golondrina y comienzan a poblar el agua larvas de sapos y zancudos. Los tlacuaches dejan constancia de su tránsito con sus huellitas, casi humanas, como de duendecillos estampando sus palmas en el lodo.
¿Ya te acuerdas? Porque no hay memoria, porque no hay historia del canalón. Su caudal es mínimo e infrecuente, y ha quedado oculto entre las casas monótonas de los fraccionamientos. Nosotros no crecimos junto a ríos caudalosos que nutren selvas o civilizaciones milenarias; en nuestro canalón nunca pudimos nadar o pescar o contemplar hondos fosos turquesa, ¿pero cómo se llenarían los grandes ríos y los océanos sin los minúsculos afluentes? Hasta los surcos de las hojas que reúnen el agua hacia los tallos son necesarios para el equilibrio de una cuenca. Además el canalón es nuestro paisaje, es lo que para nuestro corazón significa río aunque hayamos visitado tantos otros.
Porque nos constituye lo pequeño, lo que yace en el hondo cimiento del olvido que sostiene al edificio de la memoria. Por eso el canalón, cuando le resulta necesario, reverdece.