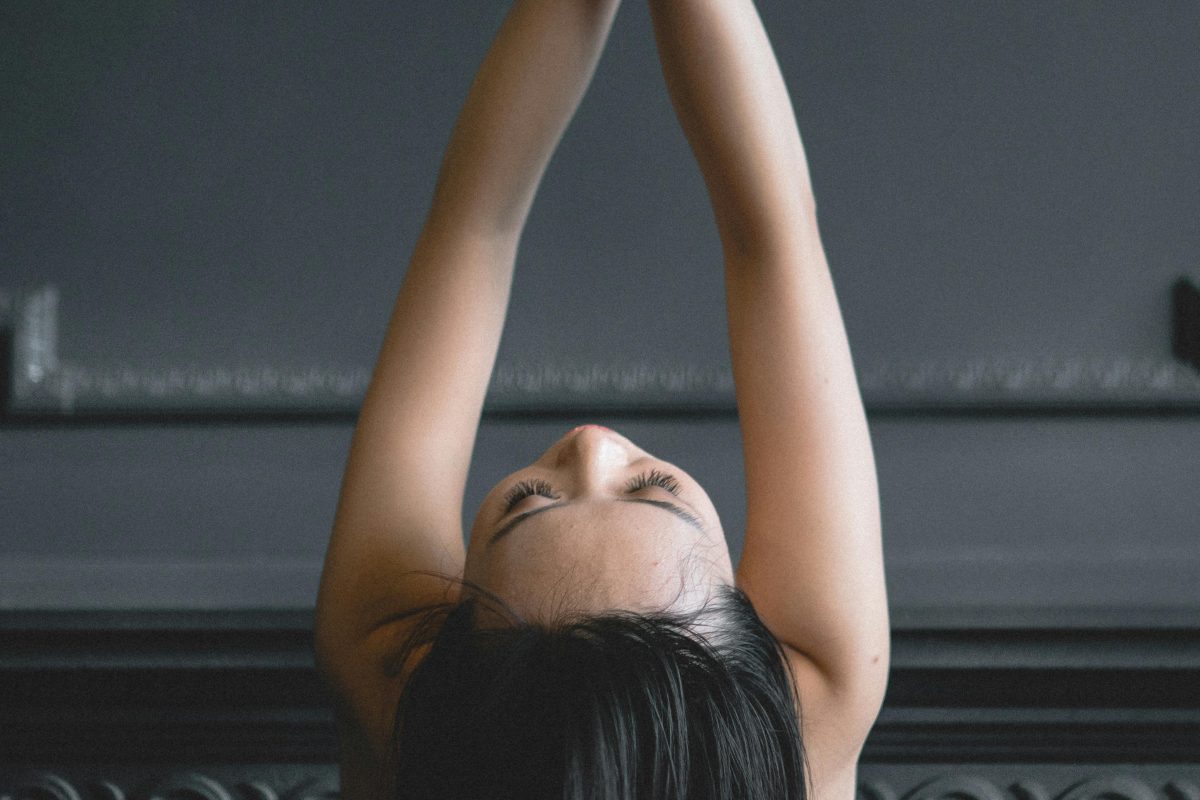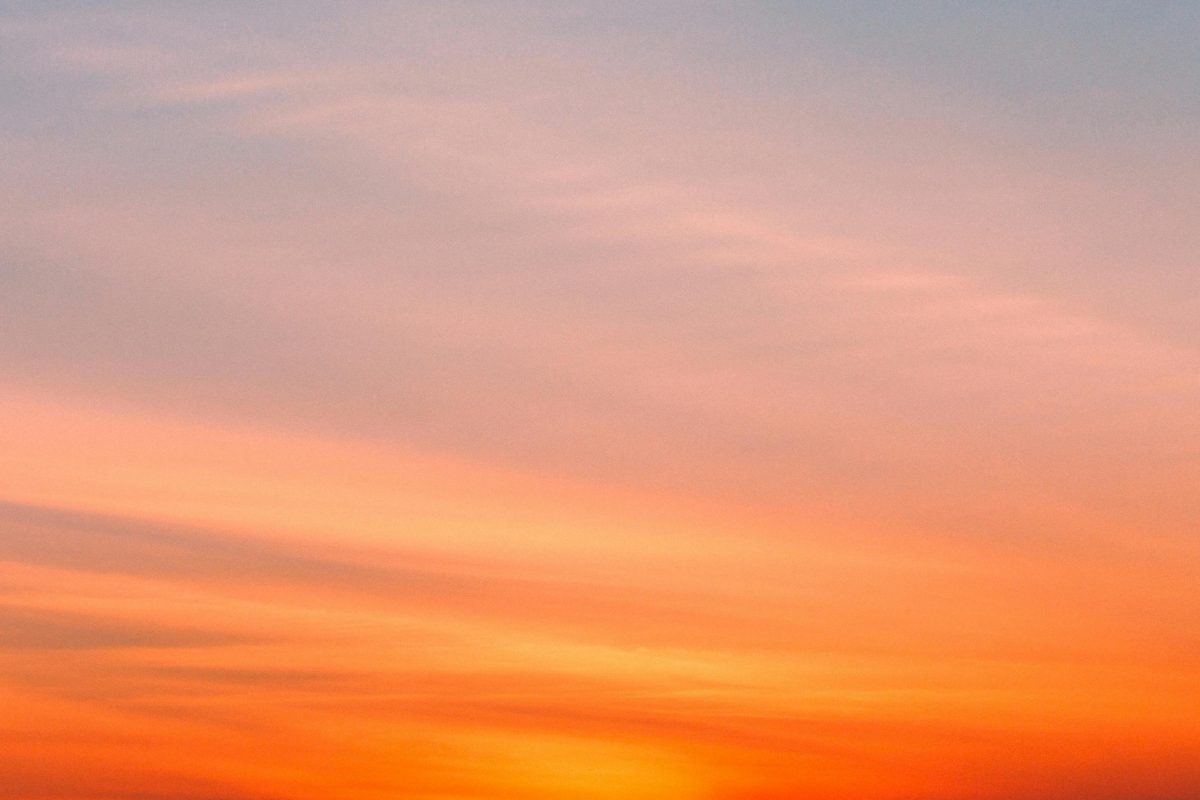Carlos Lejaim Gómez
Cuando salimos, de madrugada, caía una llovizna que se cuajaba al tocar las superficies. Debíamos comenzar el camino antes que el sol porque la pendiente, entre rocas y pequeñas plantas hostiles —cactáceas y otras con espinas y hojas puntiagudas—, no ofrece ningún refugio de sombra. Primero cruzamos el río, aún a oscuras, pero su rumor nos recordaba que debíamos cuidar nuestros pasos. Después de salir de la galería de sicomoros que doblemente oscurecían nuestro tránsito, comenzamos a escalar entre las rocas desnudas de la montaña. A la vanguardia alguien abría paso con el machete entre las espinas y probaba la estabilidad de las rocas. Cuando alcanzamos la cumbre (la cresta de la sierra que va de San Isidro a Laguna de Sánchez), descubrimos en la cara norteña de la montaña otro mundo: un bosque de pinos y encinos cubiertos de musgo, donde los magueyes guardaban el agua del rocío nocturno. Entre una y otra cara los restos de una antigua cabaña: un rectángulo de troncos podridos de oyameles y rocas tendidas sobre la tierra de una chimenea derrumbada y en el traspatio extendiéndose hacia el bosque una higuera raquítica y manzanos caídos de cuya madera vieja muerta brotan tímidos vástagos.
La pregunta natural es cómo alguien decidió vivir ahí, venir hasta acá, a la profunda soledad del monte y construir su hogar. Pero, ¿y el volver?, ¿cómo es no volver y dejar nuestros espacios a su suerte?
Y entonces recuerdo el tránsito cotidiano, entre mareas rojizas de sorgo, a la playa durante la infancia. Junté los más hermoso que viví yo contigo. Durante primavera y verano (algunas veces incluso en otoño) tomábamos un par de cubetas, palas, algo de comida y recorríamos los 40 minutos de nuestra casa en Matamoros a la Playa Bagdad. El tránsito es, primero, entre las maquiladoras y parques industriales en los que, desde hace muchos años (y por los rumbos en los que Lucio Blanco llevó a cabo el primer reparto agrario), las empresas norteamericanas han aprovechado su cercanía con la mano de obra barata. Los detalles las cosas que me harán recordarte. Después extensiones industriales de tierra de cultivo, sobre todo sorgo, que cuando está listo para la cosecha pinta los campos de un rojo intenso. Antes de llegar a la playa (que presentíamos divisando el viejo tobogán en el horizonte), un páramo de arena con ramajos de zacate y pequeñas plantas costeras. Sólo de pronto se rompe la uniformidad con suntuosos pórticos de ranchos abandonados o tejabanes junto a los que descansan lanchas celestes con blanco y marañas de redes. Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste. Cuando se alcanzan a percibir los techos de palma de las palapas, la carretera cruza entre dos lagunas de aguas muy someras, que recorrimos a pie pescando jaibas. Esas dos lagunas, que a veces se encuentran más llenas que otras, revelan lo que la urbanización y la agricultura ocultan del paisaje matamorense: una extensión de la Laguna Madre en esteros (de los que incluso se conservan algunos ya muy adentro de la mancha urbana, como El Laguito) y bancos de arena. Lo comprendo y me alejo no sin antes decirte. La playa, con sus olas casi siempre amables, nos recibía. Incluso llegamos a dormir en la arena sólo resguardados por cobijas. La playa era nuestra, porque lo nuestro no necesariamente debe ser mediado por un documento que así lo acredite. Llega a ser nuestro aquello donde se queda algo de nosotros y a donde tenemos la seguridad de volver. Pero dejamos de ir a la playa, y ni si quiera recuerdo llegar en alguna ocasión pensando “hoy es el día que dejaremos de venir al mar”. Que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz.
Pero algo se queda en una casa vacía, en una casa en ruinas, en una playa repleta en la que no estamos nosotros.
Carlos Lejaim Gómez. (Monterrey, 1986). Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de publicaciones periódicas de la Editorial Universitaria de la UANL así como codirector, con Alejandro Vázquez Ortiz, de la editorial independiente An.alfa.beta. Es autor del libro de poesía El verde y la ruina (An.alfa.beta, 2015). Ha publicado en las revistas Interfolia, Armas y letras, Levadura y La Resolana. Antologó los libros Frutos de sal, de Hugo Padilla, Dos viajeros mexicanos en Monterrey del siglo XIX, de Manuel Payno e Ignacio Martínez y, con Alejandro Vázquez Ortiz, Después del desierto. Antología del nuevo cuento regiomontano. También colaboró en la investigación del Índice bibliográfico de literatura editada en Nuevo León 1900-2010, y de la iconografía del tomo I de la Biblioteca de las Artes, publicado por Conarte en 2014.