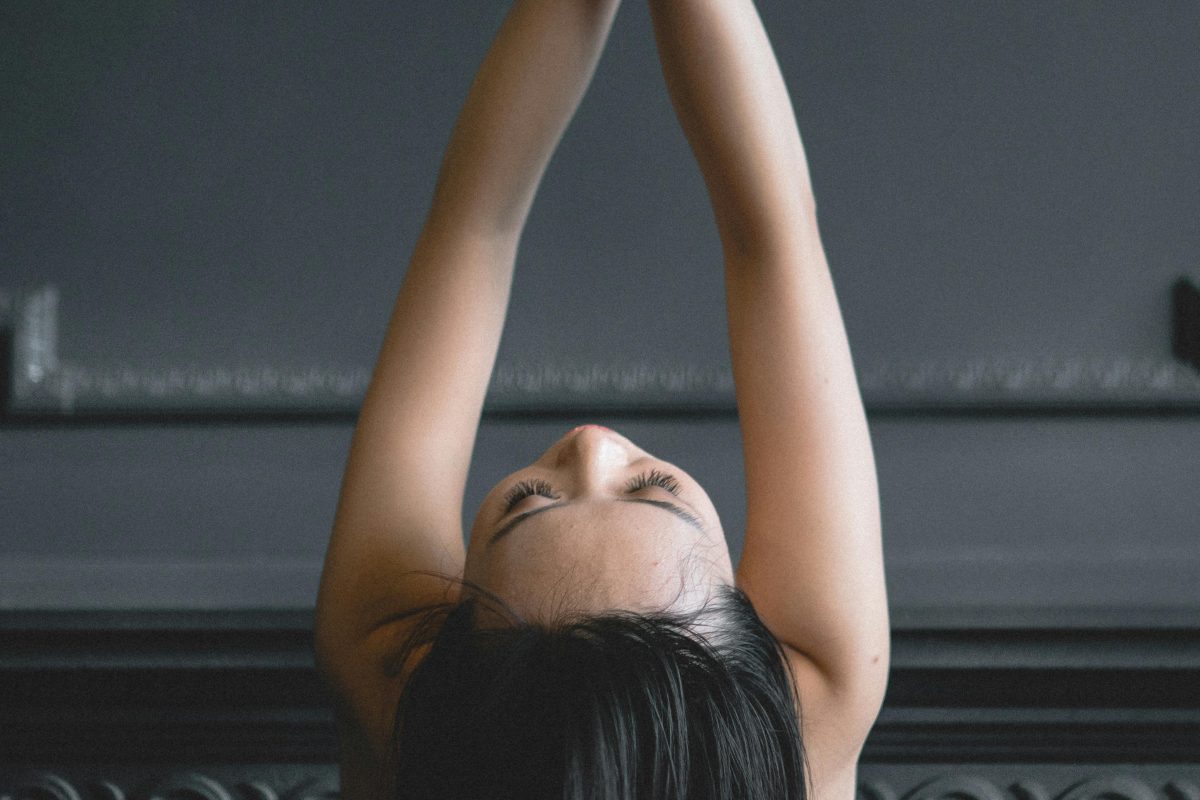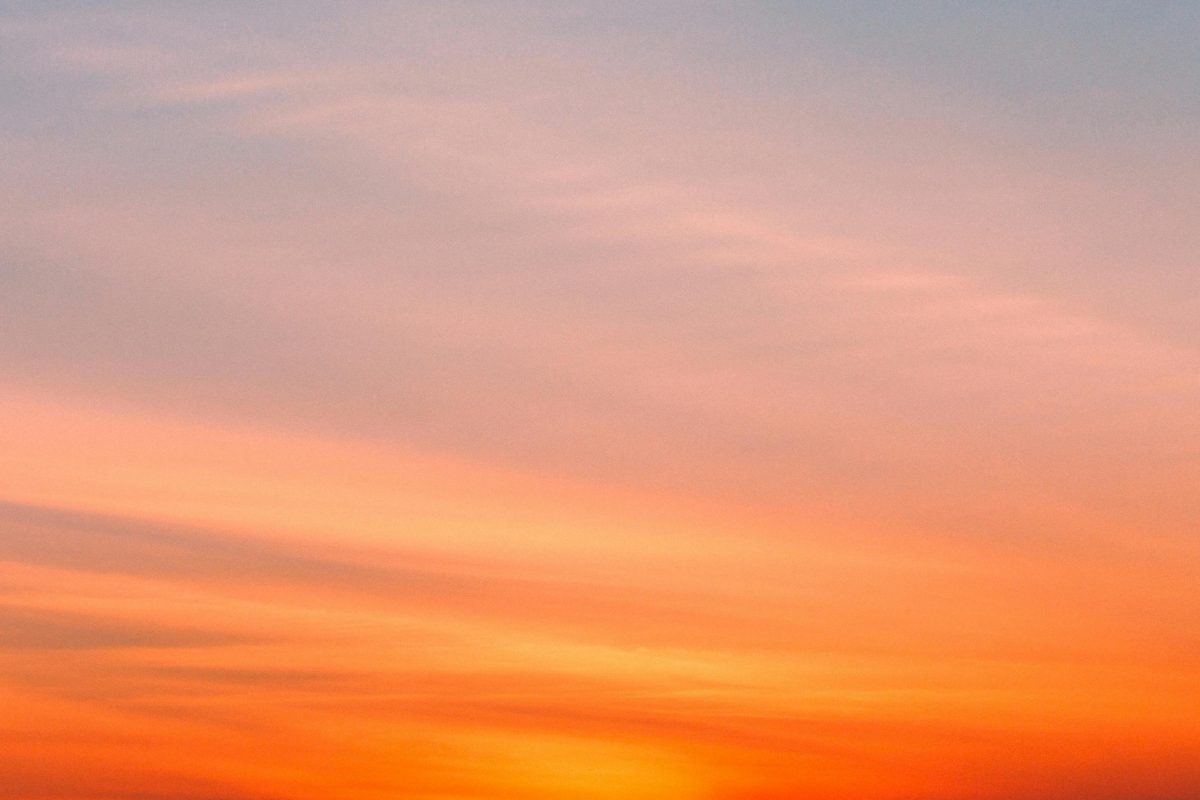Alan Valdez
¿_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Ulises Carrión
Me quedé a mitad del día, atrapado en la idea de Mario Montalbetti sobre lo indiferente que son las cosas a lo que podamos decir de ellas, por usar una vulgar paráfrasis. La emoción advertida, claro que diseccionándola con el impulso que el filo de la duda permite,tejido tras tejido hasta un hueso que no parece pertenecerme, (¿cómo antes sabría que es mío, para empezar?), me regaló la autocomplaciente analogía de que la idea jugándose ahí entre las palabras diciendo a las cosas podría ser dramatizada como un proceso, claro que violento, de domesticación. Así que me celebré el resto de la tarde, presumiéndole a mi lengua, el tremendo hallazgo al que había llegado. Vaya infame, ¿no? Pero como todo infame, continué.
Animales sin necesidad de nombre corriendo siempre a la par de sus vidas, obligados por nuestra ansiedad de mundo sospechosamente ordenado porque lo hemos podido decir, según, estos animales salvajes, ahora ya no, aprenden a mover la cola ante nuestro ademán misceláneo, en busca, a pesar de nuestros deseos de recíproca compañía y amistad, no la aprobación, sino la comida.
Ya con la noche, donde también sospechosamente todo ocurre porque nada se distingue, desisto de mi reflexión ante esa idea sin mucho esfuerzo, quizá por pereza, o porque le doy la razón a Montalbetti. Que yo me atreva a señalar la carencia de ánimos en la luz que tuvo este día de julio porque se nubló el cielo, al día, a la luz y a julio no los conmueve en lo más mínimo. Y también, necesario decirlo, Montalbetti no tiene toda la razón, pero que yo diga esto, sobrado señalarlo, a Mario no lo afecta en lo más mínimo. Aún así vaya que me quedo satisfecho. Hemos ganado y hemos perdido, ambos, y la razón, por un momento deja de ser un asunto mezquino.
Sin embargo, es cierto, el día fue nublado, es julio, pero también puedo decir cualquier otra cosa porque así es el presente de un texto donde aparece esa momentánea suspensión de la incredulidad a la que apelaba Coleridge, pues. Decir cosas como que el día fue hermosamente lúcido, superlativo en todas sus formas, y yo corría a la par de mi vida porque mi año acaba. O podría decir, ayer, precisamente vi unos caballos corriendo, su pelaje en brillo. El resplandor de sus pieles en el verano de sus vidas me exigía cerrar los ojos. Iban, algo de mí también iba con ellos y entonces pensé en escribir un poema.
El poema se llama La metafísica de los caballos. Lo explicaré con esfuerzo al detalle, si es que cabe la posibilidad de que entre mi explicación de lo que es el poema y lo que en realidad ocurre en el poema, pueda ser posible una tregua donde todos van a devolverse los dones robados. La mejor forma de proceder tal vez sería lo que aconseja Montalbetti, no sentirme responsable de explicar mis metáforas y dejar que sucedan, si acaso es posible, a sabiendas que el poema no necesita de mí después de haber sido escrito, y tan solo transcribir el texto, pero eso es aburrido, ese poema ya existe, yo ya fui esa escritura y me causó estragos particulares en una hora precisa. Mi intención más bien, a pesar de la precaución casi clínica de Montalbetti, es deshacer un traslado, regresar, aunque quién sabe a dónde. Pero no sé si pueda. Quizá no pueda, porque al igual que en la materia y su química, un poema, en su descomposición, garantiza no la evidencia de los elementos que le permitieron el origen, sino erradas derivaciones que se parecen al poema, en el mejor de los casos, pero que nunca, nunca terminan por aparecer en la condición de sus huellas iniciales. Pero aún así lo intento. También por eso se escribe. Esta bien decir que la escritura, sobre todo, es un intento. Un intento no contra la nada, sino de nada.
Antes de empezar, pues, me declaro des/afortunadamente traidor de alguna de las cosas que acabo de mencionar, en beneficio de nadie, pero justo, justo por eso, solo en beneficio de la escritura.
El poema empieza con un título, está demás enfatizarlo, pero dije que mi inclinación en este texto es hacia el detalle. Así que el poema empieza con su titulo porque es importante señalar que dentro de la vastedad ilimitada de lo que se puede decir de cualquier cosa, existe un marco donde la experiencia singular de unas intenciones quede fijada. Un titulo que dice La metafísica de los caballos.
Debajo del título, como una isla atlántica azotada por la sal continua y repensando que si el epígrafe no da vida entonces solo mata, advierto totalmente de mis búsquedas y voliciones con esto que canta Beth Gibbons:
Wild, white horses.
They will take me away.
El primer verso habla del amor de los caballos por las manzanas, pero en realidad, acaba resolviéndose hacia la pregunta, aquella eterna, de qué es lo maravilloso.
En el segundo verso trato de responder a la duda anterior, desmenuzando el asunto al pensar en el rojo de las manzanas, pero alejado de cualquier idea sobre la sangre para proponer más bien que el rojo perfecto, es aquel color pretérito que tenían las frutas de las películas de cuando niño.
En los versos siguientes, que abarcan del tercero al séptimo, obviamente, la infancia se comienza a ensayar porque lo creo oportuno para el desarrollo de la profundidad confesional del poema (porque a mí me importa hablar de mi vida, es lo que más conozco), pero ante lo aparentemente previsible de mis hallazgos que antelarían cualquier y por supuesto, bien documentado lugar común, apelo al desorden de imágenes, pues se sabe que la previsibilidad de las ideas vuelve trivial cualquier discurso, y como se supone que el peor mal de un poema es tan solo comunicar, efectuo una ligera y modestamente propositiva muestra de un descondicionamiento de las palabras en favor de eso que tanto celebran en las reseñas de poesía, y surge lo poético como el trazo de una pintura china hecha en un solo aliento.
Los siguientes gestos se distinguen por ser distraídos, deliberadamente acaso el pretexto del oficio abierto del poema, para funcionar como bisagra de otra cosa que nada tiene que ver con los caballos pero que parecen delicadamente una desviación que promete regresar al origen ambicioso de esta escritura.
Esta bisagra de sentido es una escena escondida pudorosamente entre unos paréntesis porque he sometido el poema a la hibridación. Así que entra un paisaje en prosa, un hermoso paisaje donde un horizonte tras otro se vuelve una disertación sobre el deseo y toda la necedad que conlleva hablar de la asimetría como imagen de lo que siempre está de aquél otro lado, irreconciliable. Es decir, una laboriosa escena en prosa donde todo va encimándose, porque la prosa asumida como poesía justo permite reaccionar contra la prosa misma, siendo no una acumulación ordenada en una sintaxis rebosante de sentido, sino todo lo contrario. Así que mi escena va del color al no color, que no es lo mismo que la oscuridad sino una insistencia de sus perturbaciones.
Después, lo que me termina por regresar el temperamento vertical del texto, es un ejercicio donde conjugo una enorme enumeración que me permite demostrar que esto no es el tacto de una lengua confundida sino un esfuerzo por probar la ambigüedad como proceso relevante de la inteligencia. Toda distracción se salva desde ahí.
El verso que sigue después, es un préstamo oportunista de El Caballo Blanco de D.H. Lawrence, y digo oportunista porque siempre es mejor reírse primero de uno mismo. En la risa compartida, uno ya no acaba por escuchar el dedo apuntador y virtuoso de los demás.
and the horse looks at him in silence
Y con ello me siento legitimado para hablar del silencio, y hago que entre todo lo que no podría decir de otra manera a la forma de mi texto y abro una pausa y el silencio se vuelve hermoso y nos volvemos amigos. Y me quedo callado por unos renglones.
Retomo la escritura, ahora, por supuesto, con el clásico poderosísimo recuerdo lleno de nada.
Yo mismo me conmuevo y la conmoción merece otra pausa, así que entre esta línea y la siguiente hay un reglón vació porque así también funciona la memoria.
La escena siguiente continua con un encabalgamiento
que apropósito resuena en trote con los anhelos
sospechosamente sonoros de mis sílabas.
Me sorprendo de que así sea, pero parece funcionar para el oído. Y lo celebro porque si suena a poesía pues es poesía, o ¿no?
Y es imposible que no acuda al río. Al agua por supuesto. El poema tiene que saberse de memoria sus lugares comunes, el asunto es cuando los demás también están enterados. Y digo, de esta manera o de otra, los caballos llevan la garganta seca de tanto y el río a mí me resuelve cualquier descuidado uso del término metafísica.
Así que escribo la palabra río.
Aquí insisto en el río, pero ya no lo menciono y más bien hablo del sonido que hacen las patas de los caballos al salpicar el agua anterior a toda huella.
Aquí digo la palabra manzana de nuevo, porque es importante ir cerrando el círculo de intenciones del poema.
Aquí aparece el metal y evidentemente
la herradura.
Aquí llega el final del poema.
En este final, habla mezclada de todo lo que soy y he sido en este presente, retorno o más bien respiro. Y todo parece tan elemental en el destino de este
sujeto verbo predicado.
Montalbetti afirma que el lenguaje del poema vale la pena cuando habla de lo que no es visible en absoluto. Alicia Genovese, por su lado, piensa en el poema como una escritura que se elabora fuera de la transparencia meramente comunicacional del lenguaje. A todo esto, lo único que puedo responder es que quien desee escribir deberá, primero
y quizá
más que nada,
cerrar los ojos.
Alan Valdez. (Chihuahua, 1992). Escribí La pérdida de voluntad en el agua (FCE/Tierra Adentro, 2021). Me gustan las nutrias, hacer música en sintetizador, que Quignard procure el silencio y, sobre todo, el poema 135 de Emily Dickinson.