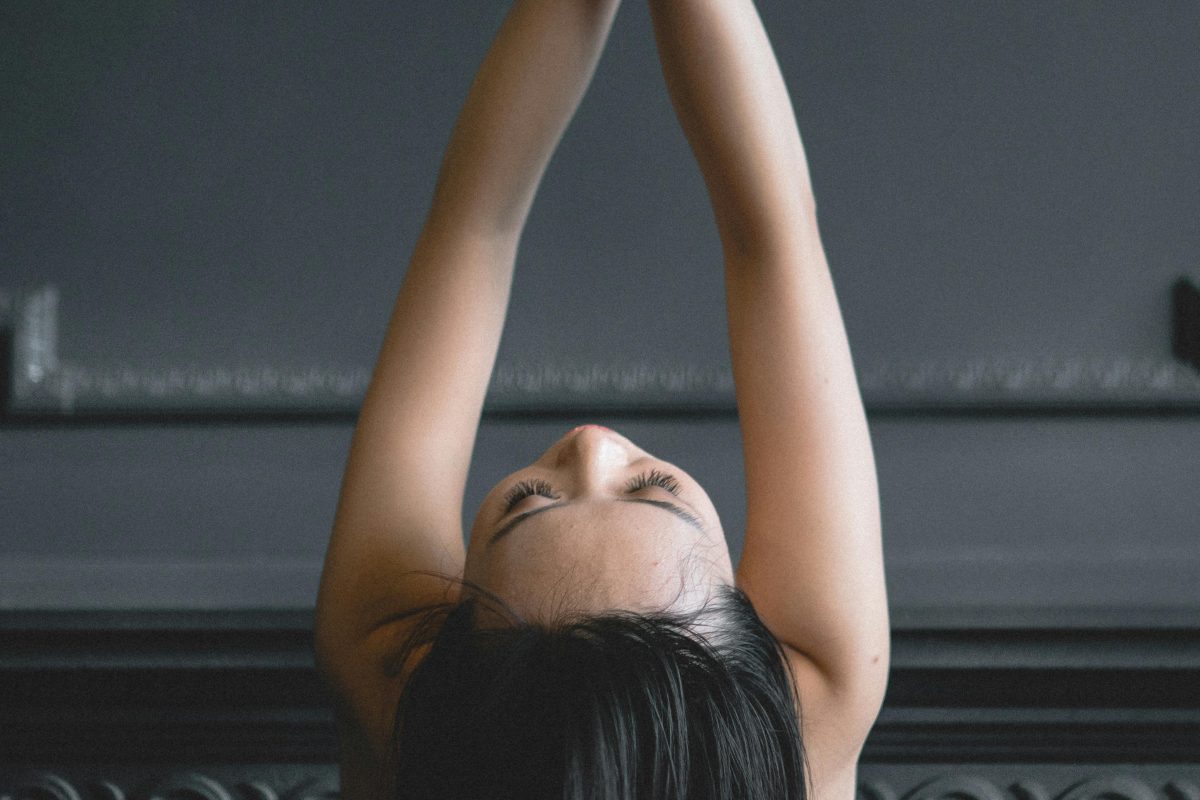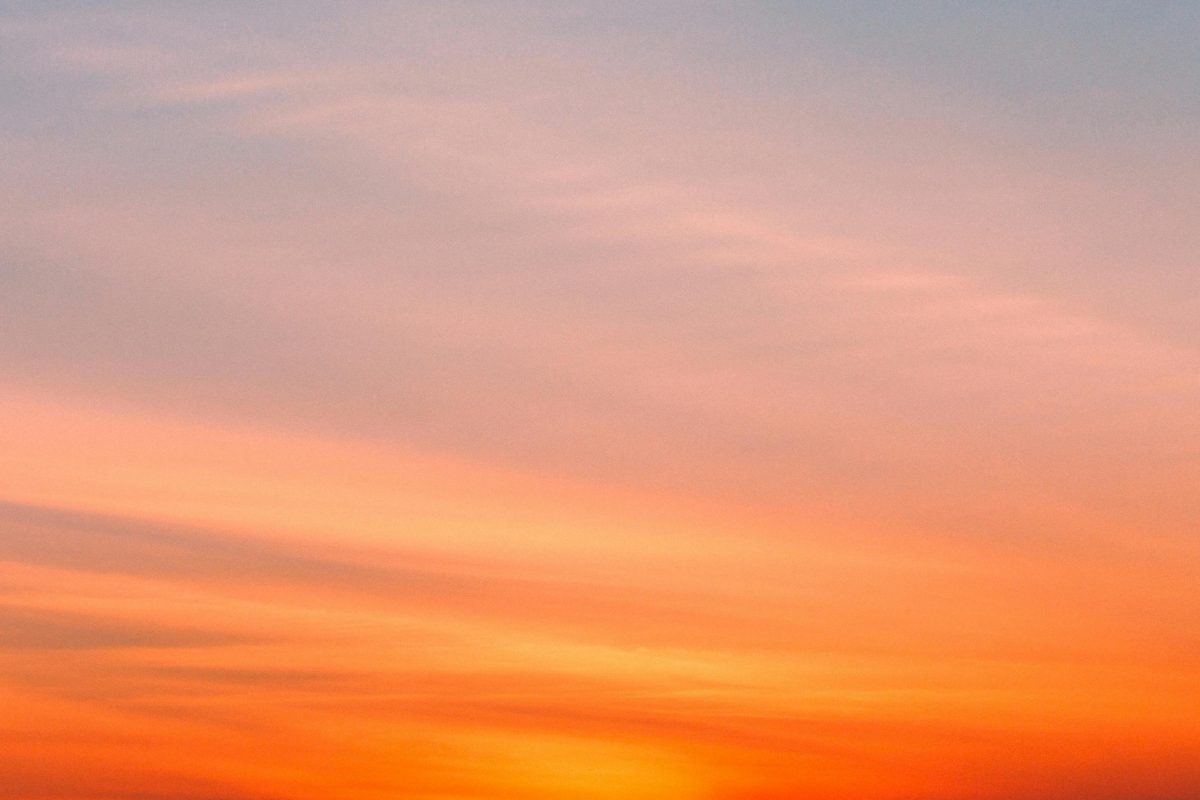Coral Aguirre
El barrio es feo. Lo que queda del antiguo esplendor es el descarte de las paredes, ventanas, puertas, rejas, banquetas, y los que se acomodan aquí, viejos habitantes que se han descascarado como sus muros, o bien gente que no tiene una economía que le permita habitar en el centro de la ciudad de una manera digna. Por lo tanto, los obreros de las maquiladoras que han ocupado gran parte de la colonia se mezclan con maestros y estudiantes universitarios que están a cinco minutos en metro o en carro de la universidad del estado. Y si de pronto hay un árbol que da sombra en el medio de la calle se trata de un sobreviviente que se mece cuando sopla el viento del norte tan espantado como la buganvilia de la esquina de un violeta rabioso por tanta crueldad del sol.
Pero está Lucas. Si uno le pregunta a Lucas dónde está su mamá, con una soltura que conmueve dice: Nos abandonó. Él vive con su papá. Difícil saber quién es en verdad su papá, alias el Rayado: marihuana, bebedor, se pelea con todo mundo en cuanto se pone borracho y tiene la costumbre de patear perros. Un tipo que, si uno atiende sólo a estas características, resulta odioso. Sin embargo, no tiene ojos más que para Lucas, le compra cada juguete que sale al mercado, lo lleva y lo trae del kínder cuando se despierta a tiempo, él mismo se ocupa de cocinarle, y por las noches se escucha su silbido largo cuando tiene la cena lista. Cocina en la banqueta al pie del árbol donde hace un gran fuego y calienta tacos, tamales, asa pescados, prepara carne, adoba el pollo, lo que haya y venga. Acostumbra aderezar todo lo que pone a cocer con limón. De modo que cruza y se sirve del limonero de la casa de la Maestra, así le dicen a la vieja que trabaja en la universidad.
Hace unos meses vino la policía y redujo el área donde pueden vivir padre e hijo. Le quitaron parte de su casa por ley o por fraude, qué importa, de manera que le ha quedado una suerte de garaje donde se protegen ambos en el invierno y ese único árbol que da sombra a todo el barrio, ala verdemar contra el sol y la lluvia y bajo el cual se esparcen alrededor del fogón algunas sillas. Bajo el alero del galpón detrás de la reja un sillón viejo arropa a Lucas porque su padre, el Rayado, duerme en el destartalado carro que cubre la entrada. Todo ello indica que el niño y el padre, en realidad, viven en la calle.
Y luego una noche todo se embarulla. Llega nuevamente la policía (lo que no es ninguna novedad), el Rayado, padre de Lucas, se ha peleado con el de la silla de ruedas o con su hermana, o quién sabe con quién, y se lo llevan. Siempre se lo llevan. Pero esta vez le ha dado unos golpes al policía que lo quiso prender y ni le han permitido abrir la boca. Lo han arrastrado a la fuerza con una violencia que hace circular lagrimones mocosos sobre la cara de Lucas.
Ahora ha pasado la medianoche. El reloj de la iglesia de San Francisco de Asís termina de lanzar sus doce campanadas y Lucas permanece en medio de la calle sin que nadie lo haya percibido. Por su parte Totopo ama a Lucas, lo ama ilimitada, irremisiblemente. Han aprendido a quererse en las buenas y en las malas, entre las patadas y los coscorrones a uno y a otro por el lado del Rayado. Sus abrazos atraviesan el aire maloliente de las siestas y se estancan en la humedad de las madrugadas. Nadie los mira, sin embargo. Uno contra el otro se aprietan haciendo el amor a su manera. De tal modo que ni bien se escucha el gemido de Lucas, su amigo de correrías y asaltos, a Totopo le da un síncope de gemidos y ladridos con tanto estruendo que hay que correr a abrirle la reja para que deje dormir. Porque Totopo no es de Lucas sino de un vecino que la mayor parte del tiempo lo tiene encadenado en la entrada de la casa, pero de noche lo libera.
El nuevo día abre la luz con una nueva condición, ni sombra de Totopo y Lucas. Sin embargo, a nadie parece importarle, acaso porque es un alivio la calle sucia sin sus ladridos persiguiendo gente sospechosa por mugrosos y mal trazados, y el rugir de la motito de Lucas que vaya a saber cómo el Rayado ha podido conseguirle. Además, quién va a ocuparse de advertir que el perro ya no está en el patio y que Lucas no ha amanecido en el desvencijado sofá donde duerme cada noche cuidado solo por su papá. La impaciencia del corazón, esa irritación cuyo motor nos lleva una y otra vez a inventarnos justificaciones de todo tipo para evitar el cuidado del prójimo, planea entre los vecinos y vecinas casi todos viejos de vejez de adentro y de afuera. Y cuando el prójimo ni siquiera es alguien que trabaja o estudia, que tiene un horario, una profesión, una costumbre, sino que se trata de un niño y un perro, ¡a quién va a ocurrírsele pensar en destinos tan impropios!
De tal forma que sin el menor escándalo Totopo y Lucas con un vaya a saber cómo que nadie está dispuesto a develar, han desaparecido, de la misma manera que la mitad de la población de esta parte del mundo. Desaparecida y simbólicamente muerta y enterrada en la memoria, no en los camposantos, por infinitas razones. Claro que si tiene alguien que sepa su nombre y la quiera, en una de esas hasta levantan una denuncia. No es el caso de perro y niño.
El barrio es feo por el olor de los químicos que usan en las grandes bodegas donde el calor arrecia y los empleados se ahogan. El verano es mortal en las casas sin minisplits, en todo caso en algunos sitios, sólo el estruendo del aire lavado. Viejos armatostes de carcasas herrumbradas. Reina el cemento porque la idea de la planta, de la flor, del pájaro y su canto no es lícita, hacen un mugrero. Y otros dicen que para qué gastar agua con lo que cuesta, que todo lo que brota y crece debe regarse y uno no está para esas veleidades. La Maestra ha colgado de su reja algunas macetas y las riega a escondidas para que nadie se queje. En esta parte de la ciudad falta el agua.
Si el barrio es feo, la ciudad es mala. Mala por sucia, por bronca, por los ladrones y los secuestradores, por sus funcionarios, pero también por una clase que vive en los altos, poderosa y conservadora con sus madres que se visten de blanco en demanda que sus niños no sean contaminados por la educación sexual. La ciudad es mala por los patrones que humillan a la pobre gente que viene de otros estados en busca de fuentes de trabajo, con un servicio a destajo y sueldos casi inexistentes, ya que dar casa y comida es más que suficiente. La ciudad es mala por los señores que compran niños por Internet, también niñas. Pagan hasta ochenta mil pesos por una virgen. Cuando ya la han usado la siguiente vez, pagan sólo cincuenta mil.
La ciudad es mala a su pesar, por la ausencia de parques y jardines, de veredas anchas propicias para el vagabundeo, la caminata, las parejas, el paseo mañanero de los viejos, el chismorreo de las vecinas. Porque no propicia el placer, el encuentro, la madrugada fiestera, la esquina cómplice en reunir a los chicos, a las muchachas. Es mala también por adherir al plástico, a la publicidad, al encierro, al mall, al cemento y la basura. Por ejemplo, el barrio de Lucas y Totopo tiene un cuadrado gris al que se le llama plaza o jardín, donde los árboles se han transformado en grandes espantajos con brazos cadavéricos en todas direcciones. Tan secos que revientan en plena canícula. Crujen y se desmoronan lanzando chispas a causa de la temperatura. Las bolsas de basura, los botes de plástico, las bandejas y vasos desechables, son sus únicos paseantes. De vez en cuando alguna pareja desprevenida ocupa una de las bancas deterioradas que han quedado, pero escapa pronto a causa de los olores que despiden desechos de toda índole, entre los cuales hay mierda a discreción.
La ciudad es mala porque está dividida en dos, al Oriente en pobrerío y cruzando el río los riquillos. En sus barrios hay alamedas y jardines, veredas con bancas, y senderos especiales para las bicicletas y los deportistas, esos que se ejercitan cada mañana para mantener la silueta y el garbo. Nada de eso existe del costado oriental donde uno está en peligro de caerse a cada segundo si va a pie, hundirse en un pozo, desbaratarse en un cordón que ha quedado mocho. Y si anda en carro reventar una llanta en una zanja o peor, quebrar el eje de la dirección y salir golpeado. Es medianoche y terminan de llevarse al Rayado. Lucas ha gritado Totopo a punto de reventarle el corazón. Totopo ha saltado la verja antes incluso que su dueño le abriera la puerta. Lucas le susurra al perro que no hay que perder de vista por dónde se lo llevaron y allí salen los dos detrás de la camioneta policial. Correr de noche por calles olvidadas asusta. Van por el medio de la calle lejos de casas, paredes, patios, y alguno que otro árbol a punto de morirse. Del primer envión, pasan al jadeo y del jadeo a la confusión. De la corrida a la caminata, y de esta al paso lento de la pérdida.
Lucas y Totopo han caminado mucho no saben en cuál dirección, pero de pronto se encuentran con un vacío largo y hondo, una especie de canal o cauce de río por donde ni por asomo una gota de agua. Lo cruzan sin mayor riesgo. El riesgo se presenta del otro lado al cruzar las avenidas, ahí sí. Pero Lucas que no tiene pelo de tonto y Totopo que resulta ser obediente cuando le conviene, se agarran bien, mejor dicho, es Lucas que atrapa con fuerza el collar de Totopo y colgado a él toma la delantera mientras el perro lo sigue con la obediencia de quien sabe que en están en terrenos desconocidos y hay que protegerse uno al otro. El perro se detiene cuando algún charco barroso lo insta a beber. Lucas siente la sed y el hambre, pero no se da cuenta.
En medio de la noche, no niego que se habrán quedado dormidos en algún rincón, contra una pared, en un baldío, detrás de una camioneta, debajo de un toldo partido en dos que antes fue un carrito o algo parecido. Pero pronto las luces del nuevo día, como se dice en la escritura tradicional, que por otra parte descansa al lector, puesto que no le da trabajo seguirla, las luces del nuevo día y los olores a fritanga que despiden los puestos y locales arrinconados, además del paso de la gente que se vuelve más tupido, los obligan a retomar el viaje. La ciudad afirma su fealdad.
Lucas ve a Totopo y le dice bajito: No te asustes, porque está muy asustado. Totopo devuelve la mirada desde sus ojos amarillos con la misma preocupación y lanza un aullidito íntimo, sólo para los oídos del niño. Se han puesto de acuerdo en que miedo de a dos es menos miedo. A su manera. Los dos son bellos especímenes de morenidad y mestizaje.
A partir de aquí, lamentablemente, hay que subrayar que los treinta derechos humanos básicos, de los que todo el mundo se llena la boca, van siendo aniquilados por el peso de las circunstancias. Las que fueren, el lector puede imaginar cualquiera: niño al orfanato, perro a la perrera, sacrificio de ambos con muerte o sin ella. Puede imaginar también abusos en el cuerpecito del niño, violaciones, extirpación de órganos, y si le resulta mejor, alguna buena conciencia que en algún momento lo pondrá a trabajar, separado, por supuesto, el perro se va a la calle o se lo arroja en cualquier parte, del único afecto que le queda en vida.
Aclaremos que el niño como el barrio de donde ha salido es negrito, feíto, de pelo pinchudo y tieso. El perro, por supuesto, no es de raza, grandote y desgarbado es tan poco agraciado como su dueño. Será excepcional que alguno de los dos o ambos corran con la suerte de ser adoptado.
Los veo en Dakar y en Buenos Aires, en Medina y Damasco, en Duala y Chipala, en Tombuctú y El Cairo, en Medellín y Bahía Blanca, en Mérida de Yucatán y Mérida de Venezuela, en Belice, Tucson, San Antonio, Baton Rouge, La Paz, Curitiba, Monrovia, Río de Janeiro, Brazzaville, Kinshasa, Madagascar… atraviesan ciudades, cruzan océanos, cambian de continentes, caminan tierras, selvas, suben y bajan cerros, montañas, picos y simas. El mundo no los ve, apretaditos el uno contra el otro, ¿quién pudiera percibirlos? Dos fantasmas que no ocupan espacio y su tiempo es cualquier hora, cualquier día, cualquier época.
Vuelvo al presente, veo el barrio, la cuadra, las baldosas rotas, las rejas que se caen de podridas. Ni Lucas ni Totopo existen. La realidad no tiene nada que ver con lo verdadero.
Y sin embargo han dejado unos trazos tan pequeños que, aunque apenas visibles, comienzo a seguirlos con la esperanza de encontrarlos en algún atajo de lo que me queda en el camino. Entre la gente. Los pueblos. Los campos. Las costas. En el corazón de una ciudad a punto de desaparecer. En una crujiente embarcación que en cualquier momento pudiera naufragar. En la línea fronteriza donde se separan los amores.
Coral Aguirre (Argentina, 1938). Es una artista de larga trayectoria y con reconocimientos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Ha sido música, actriz de teatro, directora de teatro y dramaturga; actualmente su trabajo se centra en el ensayo, el cuento y la novela. De origen argentino, inició en aquellas latitudes su primer oficio como música de orquesta y pronto eligió el teatro como herramienta de combate, castigo por el cual su grupo, Teatro Alianza, fue objetivo del Terrorismo de Estado, de la persecución, desaparición, prisión y asesinato, tras lo cual el exilio en Europa y finalmente en México se convierten en el destino de Coral. En 1988 es invitada como promotora cultural al coloquio La dimensión del desarrollo cultural en América Latina, que se realizó en Ciudad Victoria Tamaulipas auspiciado por la SEP. Durante ese lapso La cruz en el espejo, texto dramático sobre Sor Juana Inés que obtiene el Premio Nacional de las Artes en Argentina y es publicado, obra presentada posteriormente por Guillermo Samperio a la sazón subdirector de Bellas Artes junto a Víctor Rascón Banda, Héctor Azar y Tomás Urtusástegui. En 1989 escribe sobre un cuento de Marguerite Yourcenar El inútil combate, un texto dramático que obtiene las críticas más auspiciosas por parte de Sabina Berman, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda. A partir de allí comienza a escribir cuentos explorando las migraciones, la trashumancia, la violencia, la pobreza y desolación de los pueblos, pero también sobre una suerte de fineza (en términos de Sor Juana) y una calidez que nunca antes había conocido.
Dice el crítico norteño Roberto Kaput: “Coral Aguirre inauguró entre nosotros la novela de la posmemoria, una de las últimas manifestaciones de la novela política en América latina. En la trilogía de la memoria (Los últimos rostros, El resplandor de la memoria y Una patria aparte) reconstruye entre generaciones los últimos 50 años de la región, de la frontera norte de México a la Patagonia. (…) Con ello, la autora vuelve a poner en circulación la memoria de una generación de proscritos. Las novelas de Aguirre nos conectan con la memoria latinoamericana reciente y con la tradición de narradores del Río de la Plata…”
Finalmente, soy del sur cuya frontera es el Río Bravo, en esa parte del desierto donde no crecen violines ni mariposas pero donde muchos como yo se obstinan en el milagro de la escritura.