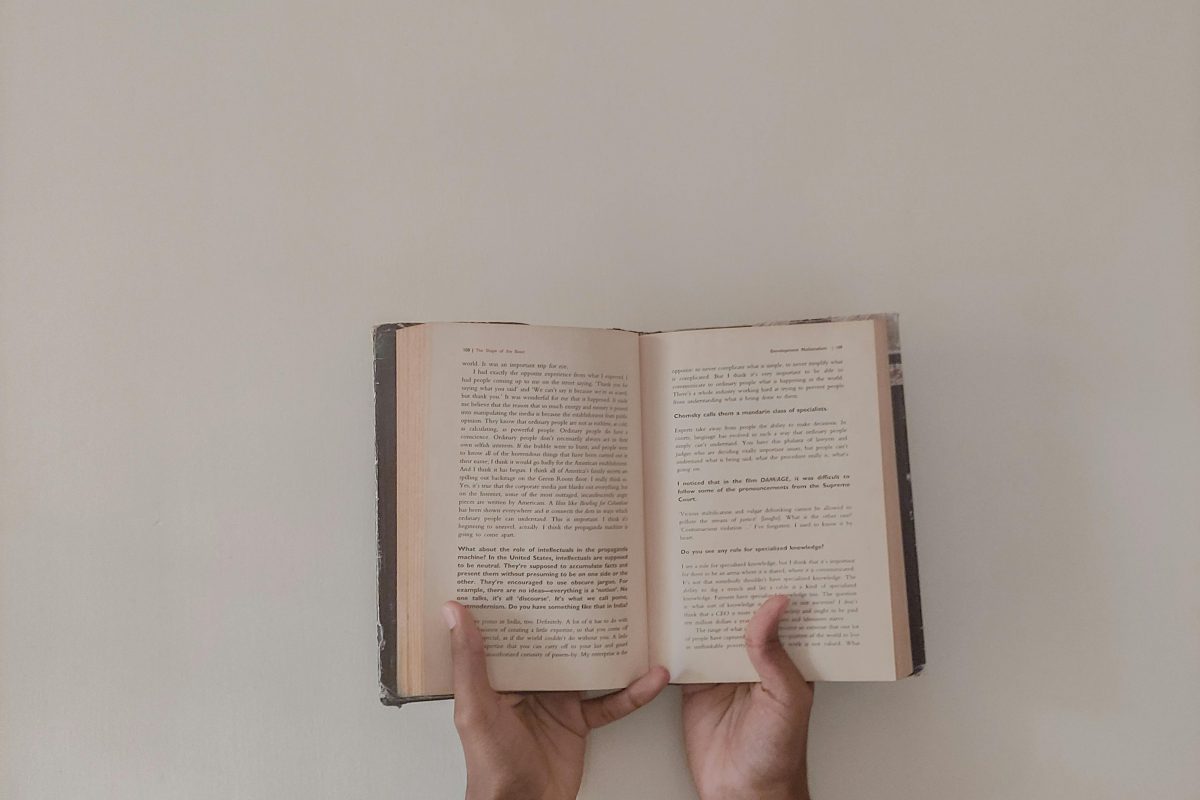Coral Aguirre
Amigas, amantes, colegas y familia, son las mujeres que ligadas de una manera u otra a su obra y a su profesión he ensayado recuperar en estas notas. Para ello he indagado en sus diarios y los textos de sus obras completas. Ficción y realidad, asuntos domésticos junto a relaciones amorosas y profesionales, se mezclan así tiñendo todos sus escritos literarios de siluetas femeninas evanescentes, difíciles de atrapar en su entera condición de sujetos. En ello, en ese diseño heterogéneo y múltiple donde aparecen y desaparecen, no sus amantes ajenas a la literatura, sino aquellas que bordearon y bordaron su decir, se yergue Alfonso Reyes, epicentro de toda la cartografía que presuponen las mujeres, un coro, una danza de indicios, giros e intersticios.
El 7 de abril de 1889 comienza lo que ha de ser una sucesión de tres nacimientos que darán color y volumen a la literatura latinoamericana del siglo XX; en esa fecha nace quien será nuestra primer premio Nóbel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral, un mes y diez días después ve la luz el regiomontano universal, llamado así por su erudición y celebridad en el campo cultural de Occidente, embajador de nuestra cultura en Europa, Alfonso Reyes, y cerrando el ciclo, cuando se cumple un año exacto vale decir, el 7 de abril de 1890, se hace presente quien será luego la fundadora de la revista y editorial Sur, que hizo historia en nuestro continente y creó una plataforma de intercambios que prevaleció durante más de 40 años, Victoria Ocampo. De tal modo que Chile, México y Argentina se hermanan a través de ellos en un vínculo afectivo producto de sus afinidades respecto de lo que llamaron Nuestra América como eco de José Martí y José Enrique Rodó, en el caso de Reyes y Mistral, pero sobre todo contra el exotismo con el cual los europeos asistían a la primera producción simbólica propiamente nuestra, que denuncian Ocampo y asimismo Reyes, quien a medias entre la postura radical de Mistral y la crítica de la primera, coincide con ambas, según las circunstancias. No obstante, su amistad prevalece, prueba de ello su copiosa correspondencia.
Simbólicamente, Gabriela es portadora de buena voluntad de los talentos y las obras de Reyes a quien nombra y sobre el que escribe con entusiasmo toda vez que se presenta la oportunidad. Por su parte Victoria lo invita a participar en la fundación de Sur como miembro de su comité editorial, además de ser colaborador desde el primer momento con apasionadas invitaciones por parte de su editora que constan en las cartas que le dirige. Casi al mismo tiempo el mexicano funda su Correo de Monterrey, de manera que a causa de tantas coincidencias el cuidado y el regocijo para compartir sus logros, pudiera pensarse recíproco. He encontrado el Himno a Gabriela, en Marginalia I, un panegírico de una página y media muy poético y general, dos citas que son la misma en el número 1 y 2 del Correo de Monterrey y en el mismo Correo pero N° 5 que pertenece a Octubre de 1931 en un pequeño recuadro, el anuncio de la aparición de Sur y sólo el nombre de su directora sin el menor comentario o presentación. Tengo la impresión que predomina en la conciencia de Reyes la masculinidad reinante. Actitud propia de todos los intelectuales de su época.
Fue precisamente su correspondencia con escritores y escritoras del Sur mi primer contacto orgánico con Alfonso Reyes, de manera que me sorprendió su indiferencia respecto de la obra de sus queridas colegas y amigas, tanto que fue el detonante para que siguiera hasta el día de hoy, interesándome en su relación con las mujeres y cómo circulan por su vida y su obra. No obstante habiendo recorrido tantas veces sus lazos presumo que no hay tales propiamente dichos, quiero decir personas femeninas, sino roles diversos que jugaron en su vida las mujeres: madre, a quien le dedica Parentalia por cierto describiéndola con acuciosidad y ternura para olvidarla pronto porque el padre ocupa las tres cuartas partes de ese material, hermanas, no las nombra sino al pasar y como marco de alguna fecha o acción, esposa, para servirlo y aconsejarlo y llegada la ocasión agradecerle su dedicación, aunque a veces se le escapa una suerte de sentimiento de culpa, colegas cuyas creaciones no subraya sino su condición de amigas intelectuales afines, y amantes más jóvenes, más viejas, más altas, morenas, rubias, en fin de toda laya (acaso una sola que logró conmoverlo), para su satisfacción carnal.
Entre estos prototipos, no puedo menos que sorprenderme de su visión de la esposa, anotada en Digresión sobre la compañera en Marginalia segunda serie.
La elección de la compañera del poeta ha de ser una mujer de singularísimo temple y casi toda ella sacrificio. Luego de lo cual se prodiga en señalar los defectos de quienes no son así, y por fin el usufructo que algunas esposas han hecho de los pobres poetas y escritores.
La primera parte del siglo xx abunda, si puede decirse así, en el soslayo de la mujer porque ella está comenzando a existir en autonomía y creaciones y su aparición molesta e incluso irrita. Los comentarios del escritor en su correspondencia con colegas y amigas, evidencia que así eran las cosas y, salvo raras excepciones, nadie tendía a observar su enorme injusticia. Nadie entre ellos va a nombrar o reconocer los aportes de Manso, Gorriti, Matto, Cabello, Wright, de Burgos, y en cuanto a sus contemporáneas como Norah Lange o Victoria, podían crearse grupos feministas y promover la igualdad entre hombres y mujeres como en el caso de Ocampo, pero a la hora del curso natural de lo familiar y social, se mantenía la superioridad del hombre sobre la mujer con la anuencia de esta última, auspiciada naturalmente por quien llevaba la voz cantante en todas las instituciones políticas, sociales, culturales, educativas.
En cuanto a la amistad que sostuvo con dos poetas uruguayas de la talla de Luisa Luisi y Juana de Ibarbourou con quienes también mantuvo estrecha correspondencia, es el resultado de su condición de embajador en primer lugar. Aquí la actitud de Reyes es excepcional porque es gracias a sus buenos oficios que Luisa Luisi a la sazón su amiga uruguaya, publica en Los Contemporáneos la revista mexicana del grupo del mismo nombre. Con Luisa Luisi las cosas terminarán mal por un malentendido que aparentemente ofende a Reyes, de otro modo no la caracterizaría en carta personal a Gerardo Estrada, llena de penas de apóstol despechado. Luego de lo cual le da a Juana de Ibarbourou el primer lugar en la poesía, nombrándola simbólicamente Juana de América. La fama de Ibarbourou se dispara en 1928, en parte a causa de este reconocimiento. No obstante, desconozco algún trabajo crítico o aporte a la difusión de su poesía por parte del regiomontano. En todo caso lo que queda de manifiesto con toda obviedad es el papel de terapeuta espiritual que jugó primero con Luisa y luego con Juana a través de una copiosa correspondencia. Papel que su bonhomía, resultado de una fuerte condición paternal, lo impulsaba a jugar en general, en su relación con las mujeres.
Al encontrarme pues ante la disyuntiva de tomar una obra y vincularla a su creador desde el tratamiento del carácter femenino, me surge la necesidad de viajar a saltos, proponiéndome como punto de partida el trabajo literario de su autoría que particularmente me seduce y al cual más admiro, teniendo como hipótesis no una certeza sino más bien una intuición muy personal producto de mis largos años dedicados a su estudio y exploración, a sus ocurrencias, sus aciertos, esa mezcla de humor e ironía que se aplica a sí mismo y ese desgarramiento interior que oculta de continuo. Cómo explicar si no esa obcecación en no escribir en su Diario nada que corresponda a sus sentimientos donde incluso él mismo reconoce que corre el riesgo de perder muchos de sus impulsos e impresiones y convertir ese espacio escritural en una enumeración sin sentido.
Muchas veces tuve el deseo de dar a este diario toda mi intimidad. Me ha detenido un respeto humano, Acaso lo mismo que quita valor a este diario, lo resta a mi vida, a mis versos, a mis libros. Siempre tuve que ahogar mi fantasía. Me moriré con ella…por causa de un respeto humano. A veces me pregunto si no cometo un error con esto. Si yo pudiera manifestarme aquí con toda libertad y describir día a día mis experiencias, sabría más sobre mí mismo, y aun acaso hubiera podido sacar partido artístico de ciertos dolores destinados a morir inútilmente adentro de mí. Pero ese respeto…Río, miércoles 23 de septiembre 1931.
Siete años después es mucho más tajante. El hombre enamorado de Nieves Gonnet, a punto de sucumbir a la pasión amorosa de aquellos años, se ha recuperado constriñendo su afectividad.
Me abstengo de la parte sentimental de mis cosas porque éste es más bien diario de datos. Mis ideas y mis sentimientos quedan en mis libros. Y en cuanto a memorias en el sentido de confesiones no veo el objeto de entregar mi corazón a la casualidad y a los vaivenes de la calle. Por mi Diario nadie sabrá mis verdaderas intimidades. Morirán conmigo. Río de Janeiro, domingo 4 de diciembre de 1938.
Por segunda vez comprobamos como una suerte de amputación respecto de la afectividad que se revela fuertemente en el caso de las relaciones con mujeres. Y aunque se resista a que su Diario diga de él, de su sentir más entrañable, lo hace a su pesar.
Hoy se cierra este tomo de mi diario, con la extravagante impresión de que ando en una comisión loca y absurda, y que el destino me trajo a ella sólo para poner a prueba una vez más mi resistencia sentimental, para convencerme que han muerto en vida cosas que yo todavía me empeñaba en hacer vivir en mi corazón como una esperanza y un conforto. Decididamente la mujer carece de sensibilidad superior. Río de Janeiro, jueves 23 de junio de 1938.
En este equívoco entre su benevolencia hacia sus amigos, colegas, familiares y amantes en su correspondencia y mensajes, y su inmenso cuidado de sí mismo y su obra, en cada uno de sus textos personales se transparenta el vínculo que va de su escritura a su vida y viceversa, y por supuesto, el sitio que decidió para las mujeres de su entorno y las mujeres de sus ficciones. Desde las dos mujeres de La cena, madre e hija protagonistas del cuento pues son ellas quienes citan al escritor al extraño rito de la cena donde con gracia sin par se muestran tan inocentes y devotas. Siluetas flotantes que no adhieren a ninguna certeza, tampoco a las del propio ser. La condición de estas personajes, como asimismo de las que vendrán, permanecerán en esta tesitura.
Antes fue su ensayo sobre las tres Electra, aquella que ha elegido erigirse en la vengadora del padre, curiosa elección anticipatoria de su propio drama cuando en vez de encarnar en Electra, abandonará la plaza. No obstante, en la época de sus estudios clásicos, alrededor de sus 20 años, Electra esgrime el orden patriarcal por encima de toda otra ley o norma, y quizás la elige por eso, porque lleva introyectada esa ley en sus huesos, la ley del Padre.
Hasta la misma Ifigenia cruel cuyo discurso masculinamente feroz nos permite advertir antes que cualquier otra señal que el escritor se ha trastocado en ella y la ha encarnado. No obstante, masculina o no, alter ego de Alfonso Reyes o como fuere, Ifigenia es un personaje tan intenso que sobresalta y conmueve, alcanzando así la dimensión de Antígona o Medea. Cosa que el tratamiento de este mito por parte de los trágicos griegos no había logrado. ¿Qué habrá proyectado esta hondura de su Ifigenia? ¿Acaso la posibilidad de, metamorfoseándose en la heroína, alcanzar el umbral de su humanidad sin pudor, y exacerbarlo?
Mucho después, en La cantata en la tumba de Federico García Lorca crea tres siluetas que en realidad son una. Novia, Hermana y Madre forman una sola mujer, una sola por única y por soledad, que no es mujer de carne y hueso, no es carácter sólo signo y símbolo de la España malherida. Mujer, Madre, Hermana, las de su propia vida, tres sombras que enmarcan al poeta se llame Lorca o Reyes. Su decir con las mismas reverberaciones en una y otra, y su sino doloroso remite al signo Mujer como Madre Dolorosa.
Hasta aquí nada nuevo por parte de Alfonso Reyes en la proyección de la silueta femenina bocetada por la tradición occidental de los artistas masculinos. Mujer/Misterio, Mujer/Hija de su padre, Mujer/Hombre, Mujer/Madre, Mujer/Patria.
De modo que hasta ahora nos encontramos en general, con personajes femeninos tratados como formas discursivas simbólicas, donde el carácter y la psicología íntima se escamotean para dar lugar al significante. Tengo la impresión que la presencia singular de una mujer cuya vida se nos aparezca contradictoria y por ende compleja, se reemplaza por un soslayo que a veces llega a distorsión de la criatura femenina.
Otra cosa es Calidad Metálica escrito en julio de 1930 y recogido en el tomo XXIII de sus obras completas. Según mi parecer, el texto de carácter erótico más sincero y despojado en su condición de hombre, por parte del escritor regiomontano. Un homenaje donde la destinataria se deja adivinar porque así la calificó Reyes al tratarla en Buenos Aires en su primera embajada en aquel país. Me refiero a Nieves Gonnet, antes de Rinaldini, y que vivió con él una pasión de tal volumen que hizo trastabillar por un momento la solidez de sus vidas burguesas. Y que concluyó precisamente alrededor de la fecha que rubrica su texto.
Cuando tú me asegurabas, entre caricias: “Nadie sabe mejor que yo el hombre que tú eres, nadie lo ha adivinado mejor”, yo sé bien que tú no querías hacerme una caricia con palabras. Esa retórica de la ternura, – la caricia por la blandura de la caricia- está lejos de ti. En ti, contigo, el amor es bravo, puro, sin ternezas inútiles, ni disimulos infantiles. Sagrado, algo feroz. Tendría que inventar otras palabras para hablar de tu amor. Siento que no está hecho el lenguaje de esto…el lenguaje aplicable a lo que a mí y a ti nos acontece.
Por otra parte, Nieves, dotada de una brillante inteligencia y sensibilidad muestra en sus cartas una inclinación poderosa para la escritura. En diversas ocasiones Reyes manifiesta en sus reacciones el poder que ejerce sobre él a través de sus letras. Ella se subestima llamándose a sí misma bruta, falta de ingenio y de inteligencia. Su amante, si bien la desdice a medias, nunca la impulsa a escribir. Los errores de citas y de ortografía de ella son corregidos por él con cierta sorna. Esta actitud hace eco en mí cuando leo en alguno de sus escritos que finalmente la superioridad del hombre sobre la mujer pudiera darse sólo en la ortografía.
Y en cuanto a la asociación entre literata y literato, claro que muy bien puede darse (…) Más parece un caso de confusión de fronteras (o de sentimientos) que no un verdadero equilibrio de conductas.
Dos años después el mismo Reyes manifiesta una actitud más condescendiente frente a Marguerite Barcianu, esposa del embajador de Rumania quien en su etapa de embajador en Brasil vendría a suplantar a Nieves en su erótica. Mujer casada, bella, emprendedora, ella quiere escribir. En sus notas el escritor señala que no está dotada para tal fin y su mismo deseo de mantenerla cerca lo lleva a sugerirle la pintura, para lo cual le propone un maestro que también es su amigo. De tal suerte que será Marguerite quien poco tiempo después ilustrará Minuta, que finalmente no forma parte de Memorias de cocina y bodegón, un juego poético en torno a una cena, definido así por el mismo Reyes en su prólogo a Memorias de Cocina. La pequeña obra se publicará en Brasil en edición única de 1935 con el nombre de la ilustradora junto al de su autor. Antes en Buenos Aires fue Norah Borges quien ilustraría Fuga de Navidad un breve cuento publicado en Argentina en 1929.
Es a partir de su estadía en Brasil precisamente cuando llevado por la experiencia y su imaginación, Reyes comienza a trazar personajes o bosquejos de personajes femeninos cuya única substancia es su condición de amantes. Boceta entonces tres retratos femeninos de mucha precisión y de gran vitalidad en lo que respecta a su sexualidad. Me refiero a La fea, de 1935, Análisis de una pasión de 1938 y El destino amoroso de 1948 reunidos en Vida y Ficción (tomo XXIII).
El primero ni siquiera tiene nombre, pero sí la fealdad que de alguna manera le otorga un carácter: el de la muchacha proclive a ayudar a su amiga, a ser su cómplice, a, imposibilitada ella misma de vivir –y abrazar– una pasión amorosa a causa de su fealdad, hacerlo a través de las vicisitudes de la otra, su amiga, la bonita. Hasta que ella misma se vuelve objeto del deseo del hombre que la procura para seducir a la bella. Tipología que conocemos y cuyas sutilezas subrayadas con acuciosidad por Reyes, le quitan su apariencia de simulacro.
Cecilia, la protagonista de Análisis de una pasión, es la más compleja de las tres. Muchacha que confunde por sus ambigüedades, sus osadías y timideces, mezcla de frígida y/o mojigata, su inteligencia o sensibilidad se funda en su ingenio verbal y la gracia con que comenta lo que observa y siente, sin tapujos. Interesante subrayar en este relato, que su narrador escribe un diario dando cuenta de sus hallazgos respecto de la joven.
Y lo peor es que, del modo más natural del mundo, ejerce, no la simulación de la virtud sino la simulación del pecado.
¿Para qué te pintas esas ojeras?
¡Ah, para hacer creer que hago cosas!
Se ha querido ver aquí la silueta de lo que le provocara la poeta Cecilia Meireles que conoce y trata en su estadía en Brasil entre 1931 y 1936 y luego, aparentemente reencuentra en su nueva estación en aquel país en 1940, lo cual al menos no está confirmado por una sola línea de su Diario. No obstante ya pudimos advertir que su autor se calla la más de las veces, haciendo alusiones con nombres falsos, o guiños, dificilísimos de interpretar.
El personaje Almendrita de El destino amoroso, tratado ya anteriormente en La venganza creadora, dentro del mismo volumen, está elaborado nuevamente como boceto puesto que una sola característica de su temperamento y conducta basta para que exista como tal. No obstante, es más sutil que La fea. Vista a través de los ojos de un grupo de amigos, nadie atina a definirla con precisión: vanidosa, orgullosa, este Ángel femenino como la llaman, irrumpe en las reuniones, sola, sin acompañante, sin pareja, perturbando la ronda de enamorados, los flirteos, las voces susurradas y los escarceos del deseo. Se vuelve ella misma objeto deseado por los hombres que relajan su fascinación por la muchacha a su lado, y asimismo por las mujeres que no pueden evitar distraerse y admirarla, rompiendo así, con su sola presencia, las promesas del amor escanciadas en cada fiesta o reunión.
He elegido estos tres personajes esbozados con economía pero con trazos muy precisos, porque entiendo que es el modo de tratar la mujer por parte de Alfonso Reyes en sus relatos, dramas y cuentos. La personaje es siempre exterior, vista por otros que no alcanzan a penetrar su interioridad o bien que no quieren hacerlo, no les importa, importa el deseo masculino de los que narran, miran, exploran, ese objeto llamado mujer que, por lo mismo, nunca termina de plantarse como un sujeto pleno y autónomo; es sólo un objeto del deseo del hombre. Y aquella frase, apuntada en su Diario al correr de la pluma, fuera en verdad lo que siente orgánicamente al escribir o describir un carácter femenino: Decididamente la mujer carece de sensibilidad superior.
En su escritura poética Reyes es diverso y no precisamente un poeta del amor, aunque a veces se derrame en uno u otro efluvio sentimental para añorar cierta pasión amorosa. Aquí, donde hubiéramos supuesto una revelación o despojamiento más acucioso respecto de sus sentimientos sobre el amor y la mujer en cuanto al resto de su obra, no hay tal. Precisamente, este carácter ambiguo de toda su producción, esta ausencia de sentimentalismo en la mayoría de los casos, esta minuciosidad con que se inclina por atisbar y curiosear las cosas pequeñas y no las grandes explosiones de las pasiones humanas, es lo que me interesa tratar para finalizar esta somera mirada a los lazos entre su vida y su obra en relación a las mujeres que poblaron sus días.
Pero si sabes que cerré los ojos/ al desafío de unos labios rojos/ entonces puedes darme por perdido. La señal funesta, Tomo X, Obras Completas.
Hay en Alfonso Reyes una marcada resistencia a la solemnidad. Una suerte de burla o desorden que aparece en el momento menos pensado cuando más lírico o espiritual se ha puesto, que se revela en el tratamiento del lenguaje, en la puntuación, en la interrupción del drama, del tema, de la frase que estaba tratando, para no concluir, no cerrar, no definir el asunto que lo ocupa. Deduzco pues que en lugar de ficcionar la vida, Reyes prefiere parodiarla. Vale decir, es un gran parodista, todo lo revela: sus temas como sus procedimientos. Sus inclinaciones por deformar el lenguaje hasta llegar a las jitanjáforas, del mismo modo que el jiro que da a sus relatos, la disparidad de sus asuntos sean amor, naturaleza, ciudades, pueblos, hombres y mujeres, animales como su garza Greta Garbo hasta el carácter de una ciudad con su río no color cobre sino color caca, del mismo modo que ensaya lengua poética, lengua coloquial pero siempre lengua viva.
Se le ha demandado que escribiera, a causa de sus talentos, la gran obra maestra que todos esperaban de él. Salvo aquellos textos que surgieron de lo más íntimo de su interioridad para manifestar sus sentimientos, además relacionados con la herida que lleva, Ifigenia cruel y La oración del 9 de febrero, es decir, su padre, Reyes no puede ver el mundo sino desde lo paródico; antes de la poética del absurdo surgida en la posguerra, es absurdo, y después de Jarry y su patafísica, encuentra nuevos modos de serlo. Pudiéramos decir que su mirada es la más próxima de aquellos que entendieron que su objeto, el mundo y los que lo habitan, son inabarcables, que toda ficción intentando representarlo es falsa o incompleta, y que sólo en la parodia lo hacemos cierto, o al menos más alcanzable.
Todas estas intervenciones de un plano de la realidad en otro distinto, me divierte como me divertiría una imagen animada del cine que bajara de la pantalla y saludara al mundo. Tránsito de Amado Nervo, Tomo VIII.
Por ello y siguiendo mi propósito esbozado más arriba, he escogido dos poemas que están entrelazados con sus vivencias y el devenir de sus horas. En su estadía en Mar del Plata invitado por Victoria Ocampo en el año de 1938, en su segunda embajada en Buenos Aires, escribe, paródicamente, un homenaje a su amiga. En sus versos “la amazona de las pampas” como la nombró antes, al conocerla, danza en paso de comedia. En los dos casos el rostro femenino que atisbamos es lejano, enmarcado por una decisión que proviene de la visión del poeta.
Tú no lo sabes Victoria
Victoria tú no conoces
lo que es andar por el mundo
Peregrino entre los hombres.
Victoria nada decía
Viendo lo que le responden
De lejos temblaba el mar
En la luz del horizonte
Mar del Plata y mes de enero
Cuando las grandes calores
Sale a paseo Victoria
Con sus cuatro entrenadores. (…)
Pero habíamos dicho que el gran parodista sufre una especie de resistencia al desorden, a la confusión que pudiera proponer sólo una visión jocosa de las cosas y los seres. Por lo tanto, no íntegra, sino acotada por el sainete, por la bufonada. Reyes no se permitiría evitar la colosal tensión entre dos formas que nos habitan por igual, de modo que hay en él, en esa tensión, una espiritualidad mayor, finamente trazada que surge robusta al pasar una vez más a las reverberaciones de su corazón. Como con la Oración e Ifigenia, hay una veta que completa al parodista y también lo desdeña cuando ha llegado la hora de hacerlo.
Ergo concluimos este breve recorrido con un poema destinado a su Manuela, esposa que hubo de conocer todas sus flaquezas, escrito por los tiempos en que decidió cortar “los nudos gordianos” con Nieves.
Haré cuenta que perdí
Lo que la vida me daba,
Y cerraré a tentaciones
Mis puertas y mis ventanas.
Compraré la dicha tuya
Con la dicha que me falta;
Ataré mis fantasías,
Aherrojaré mis ansias.
Que yo no sé andar en cieno
Ni vivir pisando entrañas,
Y entre todas las tristezas
Escojo la de mi casa.
No será la vez primera
Que deshago mi esperanza
Y dejo secarse en mí
Su rosa vistosa y vana.
Al cabo eres la nodriza
De mi amor, desde la infancia.
Tanto has penado conmigo
Que te han nacido alas. (Reyes, 142)
¿Una especie de redención para el terrible seductor de mujeres? No lo creo. La mano y mi conciencia me han llevado texto a texto por los caminos alfonsinos. En estas líneas se plasman apenas las emociones y pensamientos que hubieron de habitarlo en un tramo de su vida.
BIBLIOGRAFÍA
Reyes Alfonso y Estrada Genaro (1994). Con leal franqueza. Correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada Compilación y notas de Serge I. Zaïtzeff. México, El colegio Nacional.
Reyes, Alfonso (1995) Tomo IV, 2da reimpresión, México. Fondo de Cultura Económica. Letras Mexicanas.
Reyes, Alfonso (1996) Tomo VIII, 2da reimpresión, México. Fondo de Cultural Económica. Letras Mexicanas.
Reyes, Alfonso (1996) Tomo IX, 2da. Reimpresión. México. Fondo de Cultura económica. Letras Mexicanas,
Reyes, Alfonso (1996) Tomo X, 3ra. Reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. Letras Mexicanas.
Reyes, Alfonso (1989) Tomo XX, 1ra impresión, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas
Reyes, Alfonso (1994) Tomo XXIII, primera reimpresión, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas
Reyes, Alfonso (1990) TOMO XXIV, 1ª. Impresión, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas
Reyes, Alfonso y Estrada, Genaro (1994) Con leal franqueza, Correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada. Compilación y notas de Serge I. Zaïtzeff. México: EL Colegio Nacional
Reyes, Alfonso (2010) Diario 1927-1930. Tomo II. Edición crítica, introducción, notas, fichas bibliográficas e índice Adolfo Castañón. Primera edición, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas
Reyes, Alfonso (2011) Diario 1930-1936. Tomo III. Edición crítica, introducción, notas, fichas bibliográficas e índice Jorge Ruedas de la Serna, Primera edición, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas.
Reyes, Alfonso (2012) Diario 1936-1939. Tomo IV. Edición crítica, introducción, notas, fichas bibliográficas e índice, Alberto Enríquez Perea. Primera edición, México. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas.
Reyes, Alfonso (2009) MONTERREY Correo Literario de Alfonso Reyes, edición facsimilar de los 15 facsículos, 1930-1937. Fondo Editorial de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Coral Aguirre (Argentina, 1938). Es una artista de larga trayectoria y con reconocimientos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Ha sido música, actriz de teatro, directora de teatro y dramaturga; actualmente su trabajo se centra en el ensayo, el cuento y la novela. De origen argentino, inició en aquellas latitudes su primer oficio como música de orquesta y pronto eligió el teatro como herramienta de combate, castigo por el cual su grupo, Teatro Alianza, fue objetivo del Terrorismo de Estado, de la persecución, desaparición, prisión y asesinato, tras lo cual el exilio en Europa y finalmente en México se convierten en el destino de Coral. En 1988 es invitada como promotora cultural al coloquio La dimensión del desarrollo cultural en América Latina, que se realizó en Ciudad Victoria Tamaulipas auspiciado por la SEP. Durante ese lapso La cruz en el espejo, texto dramático sobre Sor Juana Inés que obtiene el Premio Nacional de las Artes en Argentina y es publicado, obra presentada posteriormente por Guillermo Samperio a la sazón subdirector de Bellas Artes junto a Víctor Rascón Banda, Héctor Azar y Tomás Urtusástegui. En 1989 escribe sobre un cuento de Marguerite Yourcenar El inútil combate, un texto dramático que obtiene las críticas más auspiciosas por parte de Sabina Berman, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda. A partir de allí comienza a escribir cuentos explorando las migraciones, la trashumancia, la violencia, la pobreza y desolación de los pueblos, pero también sobre una suerte de fineza (en términos de Sor Juana) y una calidez que nunca antes había conocido.
Dice el crítico norteño Roberto Kaput: “Coral Aguirre inauguró entre nosotros la novela de la posmemoria, una de las últimas manifestaciones de la novela política en América latina. En la trilogía de la memoria (Los últimos rostros, El resplandor de la memoria y Una patria aparte) reconstruye entre generaciones los últimos 50 años de la región, de la frontera norte de México a la Patagonia. (…) Con ello, la autora vuelve a poner en circulación la memoria de una generación de proscritos. Las novelas de Aguirre nos conectan con la memoria latinoamericana reciente y con la tradición de narradores del Río de la Plata…”
Finalmente, soy del sur cuya frontera es el Río Bravo, en esa parte del desierto donde no crecen violines ni mariposas pero donde muchos como yo se obstinan en el milagro de la escritura.