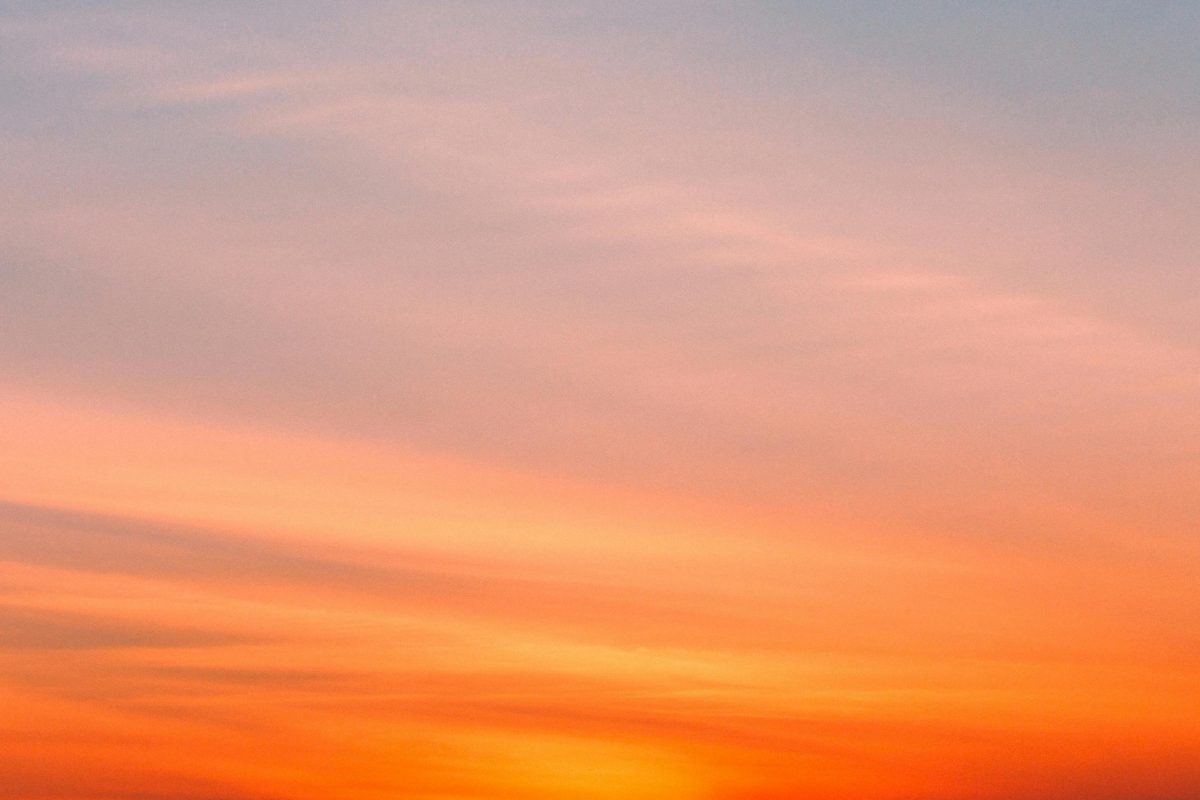Coral Aguirre
A pie juntillas, como se dice, a ras del suelo, dale y dale, arriba y abajo, pequeños los saltitos, suaves, apenas el rebote sobre la tierra y uno y dos, a pie juntillas, como se dice, el ritmo simple, la risa pronta, qué quiere decir mi danza pequeña, la comunidad entre tú y yo, la comunión, la risa pronta, el cálido afecto, el conocimiento mutuo, el tú y yo, arriba los piececillos, grandotes o feos, pequeños o anchos, el va y viene lo puede todo, puede danzar hasta mañana. Viene de lejos, no sé de dónde, viene de allá, de más allá del Potosí, lo trajeron mis muertos, mis abuelos perdidos, los desconocidos de ahora, los que nadie ha visto y no quieren ver, sombras en las laderas y chistidos cuando el sol se pone. Arriba y abajo piececillos, grandes, pequeños flacos y gordos. El ritmo simple, el uno y dos. Pero la memoria se atasca en los rostros de la montaña. Arriba y abajo el uno y dos.
Hubo antes, entre las piedras y los atajos, entre el arriba y el abajo, gente que uno y dos, que un pie y el otro, se movían para cumplir la ceremonia. El rito del abrazo entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que quisieran formar pueblo y hermandad. Hay hambre Padre, hay miedo Mujer, y uno y dos, para contentar a los dioses y que el maíz se portara bien. que creciera derechosito, que cortara la tierra y se expusiera al sol, que varita terca se levantara de cara al cielo. Y así la gente se comportaba con tanta danza para que creciera, que el maíz creciera y nunca más la inoportuna aparición del hambre.
De eso se trata la danza de los chicaleros. Del hambre de la gente y de su contentura. Del ayer y el hoy reunidos en esos pies que ahora danzan sin saber por qué. Los viejos lo supieron, los mayores, la estirpe perdida entre las honduras de la montaña. Hoy miran hacia arriba, hacia el Potosí, y se santiguan sin saber por qué. Hay que repetirlo, para que la vida renazca entre sus giros y la tierra cumpla con su deber.
En otra parte del mundo, al sur muy sur, dos hombres se desean entre el ir y venir de su gente. Entonces el cuatro por ocho se impone, viene de la milonga, la milonga de los domingos y días de fiesta, milonga que cambia el ritmo y se hace más lento, más entrador. Ellos se hojean y desean con rima y todo, se abrazan de ojo al ojo y ante los acordes desprevenidos de esa cosa, ese instrumento que vino de las Europas, el bandoneón, cadencian un llegarse hasta los cuerpos balbuceantes, revueltos por el deseo. Así la danza no nace de la fertilidad para hacerse trigo o maíz, sino por la otra hambre, el de la pulsión de muerte que es el amor. Muerte chiquita, en un suspiro te mueres y en un segundo vuelves para nacer otra vez.
Así el tango entre hombres fue lo primero. Por eso el ensortijado de los pies, por eso el ocho que es la misma suerte para que se enreden entre sí. Por eso a veces en los ritos más antiguos, la novia es hombre, no sólo porque el ámbito público de la plaza o la arena no es sitio de mujeres, sino porque él, el macho, debe saber todos los entresijos del eros y sus mil rostros.
Así la danza se yergue como anuncio de lo que vendrá. El deseo prende los pies y las piernas, enciende los muslos, hace hogar en las ingles, y sube suave desde la entrepierna hasta el ombligo y más allá.
Es cierto que la danza nació para gloria de los dioses, pero en su mismo hacer le dio a la humana carne el placer de lo escondido en los bordes del sudor, y la agitación sin precedentes de lo que llega a su cenit para derrumbarse de pronto en un ¡ay! de esperanza y dolor. No hay danza sin organismo deseante ni ritmos que no pulsen el ir y venir de los cuerpos en busca de su plenitud. No hay danza sin la erótica sensación de ascender a un piélago misterioso que hay que sobornar.
Todas las danzas se dirigen al cielo, por eso el impulso de volar para alcanzarlo en cada giro, en cada brinco, en cada alargamiento del cuerpo en busca del más lejos que nunca alcanzará.
Danzar lleva el ansia de poseer y de aniquilar. Se estira el humano en busca de su propio ser. Se estira en todas direcciones, se agranda y se achica, se hunde y se yergue, es el sueño de lo infinito y lo múltiple, de lo íntegro y lo diminuto. Ser un grano de arena, y también una nube sin bordes, un horizonte y un abismo a sus pies. Por eso habemos gente que nos regocijamos con el viaje y otras que se pierden en los páramos. El desierto de Atacama y la selva tropical.
He sentido en mi propio organismo el estupor y la maravilla de danzar. He sentido asimismo la integración al universo en el mero balanceo del cuerpo y las piernas. He percibido con los brazos en alto la incomparable sensación de volar. Danzar es emborracharse con la ambrosía de la eternidad. No percibo otra acción humana que despierte tanto furor por ser pájaro y nube y montaña y horizonte. Cuando bailo me penetro de mí misma y nada me falta porque el aire y el cielo y la tierra y el sol y los límites del mundo se arrojan a un lado para dejarme pasar.
Por eso danzar es conectarse con los dioses. Por eso al hacerlo me vuelvo casi infinita, casi eterna, como cuando me zambullo en el mar cuyas olas sí son eternas desde siempre y para siempre. No hay sensación más poderosa que la que nos invade al danzar, al soltar el cuerpo al aire, al sol, al viento sin derecho y sin permisos. Todo se trastoca, por un momento no sólo soy eterna sino invulnerable. Nada me puede alcanzar. La danza agota la preocupación del límite y se vuelve abanderada de la libertad. Se vuelve arma de cambio, se vuelve acento de lo imposible, se vuelve mi pasaporte para entrar en otros mundos imaginados pero sin transitarlos como ahora, cuando brazo, pierna, pie, alcanzan la gloriosa condición de libres sin aduanas ni fronteras.
Danzar es una tierna sensación de ondas que me protegen, de aberturas invisibles que se abren a mi paso, de puertas altísimas que caen derrotadas, de laberintos que atravieso sin la menor dificultad. Soy libre por fin y, en un instante, aprehendo la solitaria búsqueda de mi propio yo.
Coral Aguirre (Argentina, 1938). Es una artista de larga trayectoria y con reconocimientos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Ha sido música, actriz de teatro, directora de teatro y dramaturga; actualmente su trabajo se centra en el ensayo, el cuento y la novela. De origen argentino, inició en aquellas latitudes su primer oficio como música de orquesta y pronto eligió el teatro como herramienta de combate, castigo por el cual su grupo, Teatro Alianza, fue objetivo del Terrorismo de Estado, de la persecución, desaparición, prisión y asesinato, tras lo cual el exilio en Europa y finalmente en México se convierten en el destino de Coral. En 1988 es invitada como promotora cultural al coloquio La dimensión del desarrollo cultural en América Latina, que se realizó en Ciudad Victoria Tamaulipas auspiciado por la SEP. Durante ese lapso La cruz en el espejo, texto dramático sobre Sor Juana Inés que obtiene el Premio Nacional de las Artes en Argentina y es publicado, obra presentada posteriormente por Guillermo Samperio a la sazón subdirector de Bellas Artes junto a Víctor Rascón Banda, Héctor Azar y Tomás Urtusástegui. En 1989 escribe sobre un cuento de Marguerite Yourcenar El inútil combate, un texto dramático que obtiene las críticas más auspiciosas por parte de Sabina Berman, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda. A partir de allí comienza a escribir cuentos explorando las migraciones, la trashumancia, la violencia, la pobreza y desolación de los pueblos, pero también sobre una suerte de fineza (en términos de Sor Juana) y una calidez que nunca antes había conocido.
Dice el crítico norteño Roberto Kaput: “Coral Aguirre inauguró entre nosotros la novela de la posmemoria, una de las últimas manifestaciones de la novela política en América latina. En la trilogía de la memoria (Los últimos rostros, El resplandor de la memoria y Una patria aparte) reconstruye entre generaciones los últimos 50 años de la región, de la frontera norte de México a la Patagonia. (…) Con ello, la autora vuelve a poner en circulación la memoria de una generación de proscritos. Las novelas de Aguirre nos conectan con la memoria latinoamericana reciente y con la tradición de narradores del Río de la Plata…”
Finalmente, soy del sur cuya frontera es el Río Bravo, en esa parte del desierto donde no crecen violines ni mariposas pero donde muchos como yo se obstinan en el milagro de la escritura.
Coral Aguirre (Argentina, 1938). Es una artista de larga trayectoria y con reconocimientos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Ha sido música, actriz de teatro, directora de teatro y dramaturga; actualmente su trabajo se centra en el ensayo, el cuento y la novela. De origen argentino, inició en aquellas latitudes su primer oficio como música de orquesta y pronto eligió el teatro como herramienta de combate, castigo por el cual su grupo, Teatro Alianza, fue objetivo del Terrorismo de Estado, de la persecución, desaparición, prisión y asesinato, tras lo cual el exilio en Europa y finalmente en México se convierten en el destino de Coral. En 1988 es invitada como promotora cultural al coloquio La dimensión del desarrollo cultural en América Latina, que se realizó en Ciudad Victoria Tamaulipas auspiciado por la SEP. Durante ese lapso La cruz en el espejo, texto dramático sobre Sor Juana Inés que obtiene el Premio Nacional de las Artes en Argentina y es publicado, obra presentada posteriormente por Guillermo Samperio a la sazón subdirector de Bellas Artes junto a Víctor Rascón Banda, Héctor Azar y Tomás Urtusástegui. En 1989 escribe sobre un cuento de Marguerite Yourcenar El inútil combate, un texto dramático que obtiene las críticas más auspiciosas por parte de Sabina Berman, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda. A partir de allí comienza a escribir cuentos explorando las migraciones, la trashumancia, la violencia, la pobreza y desolación de los pueblos, pero también sobre una suerte de fineza (en términos de Sor Juana) y una calidez que nunca antes había conocido.
Dice el crítico norteño Roberto Kaput: “Coral Aguirre inauguró entre nosotros la novela de la posmemoria, una de las últimas manifestaciones de la novela política en América latina. En la trilogía de la memoria (Los últimos rostros, El resplandor de la memoria y Una patria aparte) reconstruye entre generaciones los últimos 50 años de la región, de la frontera norte de México a la Patagonia. (…) Con ello, la autora vuelve a poner en circulación la memoria de una generación de proscritos. Las novelas de Aguirre nos conectan con la memoria latinoamericana reciente y con la tradición de narradores del Río de la Plata…”
Finalmente, soy del sur cuya frontera es el Río Bravo, en esa parte del desierto donde no crecen violines ni mariposas pero donde muchos como yo se obstinan en el milagro de la escritura.