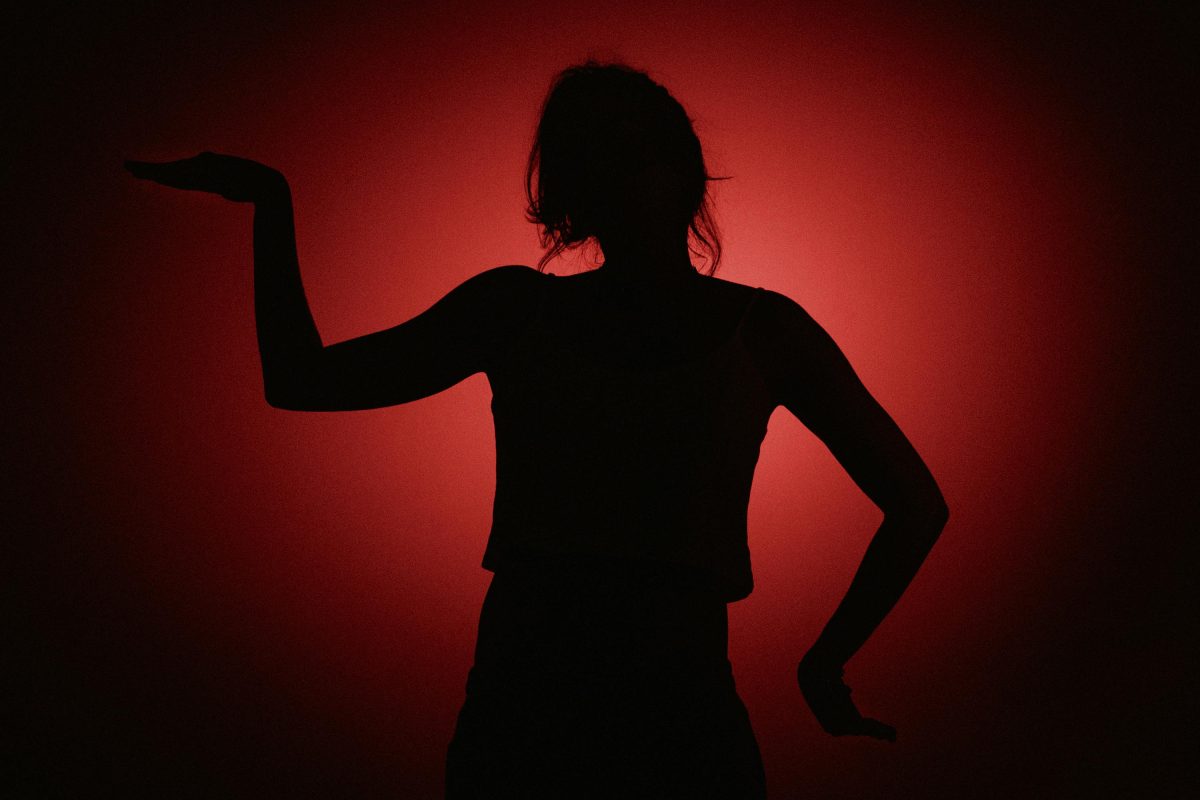Cordelia Rizzo
La teórica de la danza Susan Leigh Foster relata que el término coreografía (choreography), como lo empleamos ahora, es el producto de la administración en el reinado de Luis XIV en Francia. Phillipe Beauchamp y Raoul Auger Feuillet diseñaron el sistema para anotar las danzas de la corte. Desde esta línea histórica, de la que evolucionan el ballet clásico y la danza contemporánea como sistemas de movimiento, la coreografía significa una forma de relacionar cuerpos en el espacio. Son instrucciones o directrices para moverse y relacionarse con un referente central o jerarquía. Poco se utiliza este enfoque para entender las relaciones de poder que se establecen a partir de los objetos y las construcciones1.
En términos amplios estas direcciones se pueden tomar de un ballet master o coreógrafx que diseñe los movimientos. Pero en la vida real muchas otras voces y objetos nos dicen cómo movernos. La mesa redonda, como la del Rey Arturo, pone a todxs lxs miembros en la misma relación con el centro, el rey, como un gesto de lealtad entre compañerxs. La mesa rectangular establece cabeceras que honran a lxs líderes de la casa. El proscenio de un escenario se utiliza para momentos de presentación de lxs actorxs con el público y su uso es intencional. Las calles de una ciudad son caminables en la medida que tienen banquetas suficientemente anchas y planas. Cuando no lo son nos condenan a esquivar coches y comunican hostilidad hacia las personas que andamos a pie.
Las formas en las que la Macroplaza coreografía el movimiento de lxs transeúntes del centro de Monterrey resaltan. En 2012 un grupo de madres de personas desaparecidas empezaron a bordar en el kiosco Lucila Sabella. Ellas recorrieron toda la plaza bordando e informando sobre el contexto de desaparición forzada en Nuevo León, y con distintas protestas organizadas por ellas, o a las que se sumaron exigiendo justicia. Tomaron la Plaza de los Desaparecidos, que fue diseñada al inicio de su construcción como un espacio para cantautorxs y bautizada Plaza del Breve Espacio. Hasta el día de hoy, siguen manifestándose en distintas partes del complejo de paseos y plazas que conocemos como Macroplaza.
La Gran Plaza expresa un contexto social y económico, “La obra impulsada por Martínez Domínguez, y las realizadas posteriormente, tanto en el propio centro histórico como en la periferia, pese a su costo y críticas, fueron los inicios del Monterrey globalizado. De una ciudad industrial que se ha encaminado poco a poco al sector servicios.”2 Lo dice Rodrigo Fernando Escamilla Gómez en su tesis de Maestría en Urbanismo de la UNAM sobre la Macro. En los tránsitos dentro de la plaza se puede escuchar el designio implícito en su diseño y construcción. Este futuro, que diseñaron desde los ochenta, es nuestro presente. Por ello el tránsito del grupo de bordadoras y madres de personas desaparecidas estudió el desdoblamiento del proyecto modernizador.
Este plan privilegió las grandes explanadas y la perspectiva de la vista de pájaro, y eliminó las edificaciones que rompían la armonía visual del proyecto de los arquitectos. Explorar el entorno construido fue otra forma de enterarnos que los seres humanos también terminaríamos siendo posibles obstáculos y “daños colaterales” frente a grandes planes modernizadores del país y del estado. El ex presidente Felipe Calderón nos dijo así. Lo hizo en sintonía con otros líderes de Estado, como George W. Bush que declaró que las víctimas de las guerras en Afganistán e Iraq post 9/11 serían daños colaterales. Estos discursos directamente impactaron a las madres y a las ciudadanas que nos juntamos con ellas en distintas ocasiones en la plaza.
Más allá de los grandes planes de la elite política, basta con echar un ojo al proyecto arquitectónico, desarrollado en distintas etapas para saber que la globalización, al encarnarse en edificios, también coreografiaría nuestros pasos. El primer proyecto lo tuvo la oficina de Eduardo Terrazas en la Ciudad de México, y de ese proyecto quedó la dirección de Ángela Alessio Robles, y quien lo culminó fue el arquitecto regiomontano Oscar Bulnes Valero en la Plaza Roja del gobernador Alfonso Martínez Domínguez1.
Los pasos no sancionados de este plan/o, serían los que piden que se tome en cuenta la presencia humana para cuestionar la visión de los grandes creadores e interventores. La presencia humana que protesta interviene para interrogar la aceleración del progreso, para que voltee a ver a quienes afecta. Este tipo de interrupción se sigue manifestando en la defensa de las personas desaparecidas, las mujeres, el medio ambiente, y cualquier daño que se hace en nombre del progreso. Ya no son los vecinos que se inconformaron en los 80’s, sino una suma de voces ciudadanas que acuden al espacio para pedir que se reevalúen los objetivos y estrategias para lograr dicho progreso.
Cuando camino la plaza con mi perro siento que me vuelvo aún más pequeña de lo que soy cuando voy sola. Él registra, y ladra, ante el movimiento frenético que yo ya no observo. Sus patitas buscan la sombra para escapar el calor de la plancha de concreto. No deja de sentir calor a pesar de ser un perro friolento. Está con la nariz en permanente registro de olores. Cuando me preguntan los miembros de Fuerza Civil qué hago en la plaza cuando estoy tejiendo, bordando o simplemente sosteniendo un cartel, mi perro me ayuda a entender que no soy sólo una vocecita, sino una presencia para defender todo lo que no entra en esta gran coreografía.
1 Ver el trabajo de la Dra. Diana Maldonado de la Facultad de Arquitectura de la UANL.
2 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2014/septiembre/0718658/0718658.pdf (154-155)
3 Con información de Marco A. Estrada.
Cordelia Rizzo. (CDMX 1982) académica, activista y artista textil. Investiga y escribe sobre textiles, el tacto y la estética comunitaria en la acción política. Candidata a doctora por estudios de la performance, educadora y ocasional escritora y lectora de poesía.