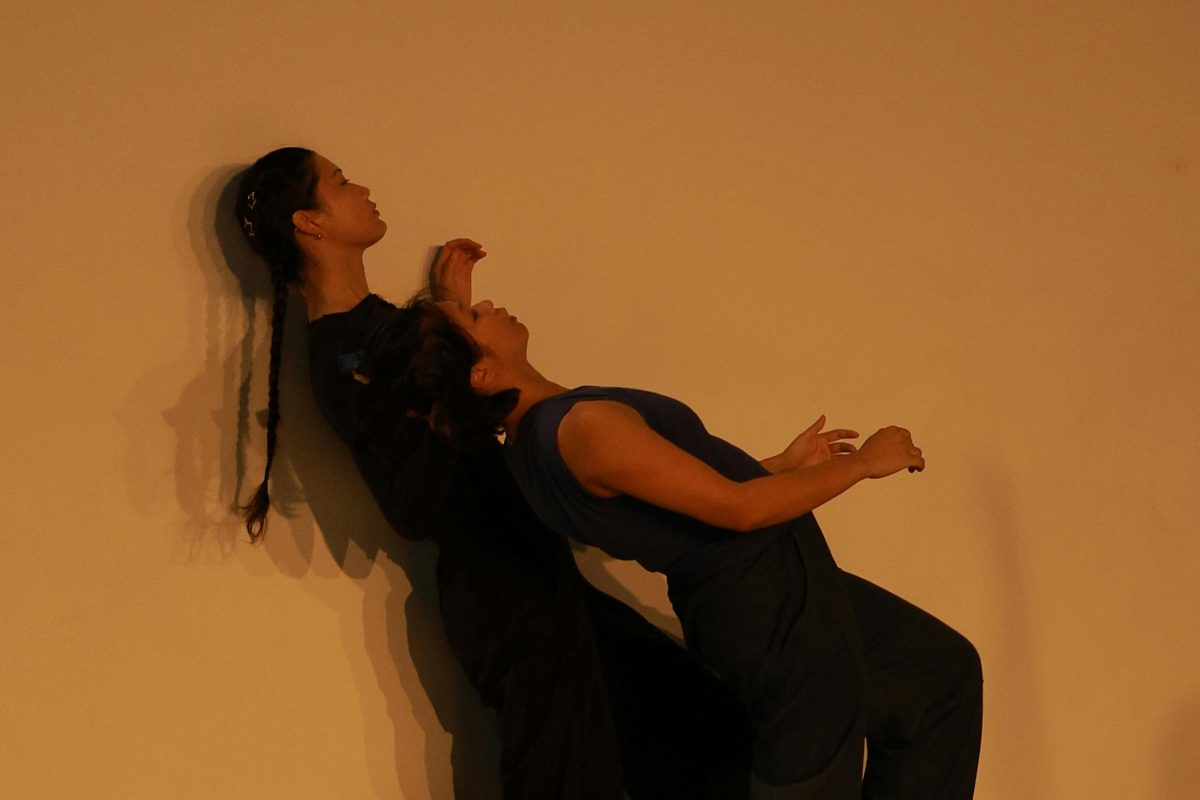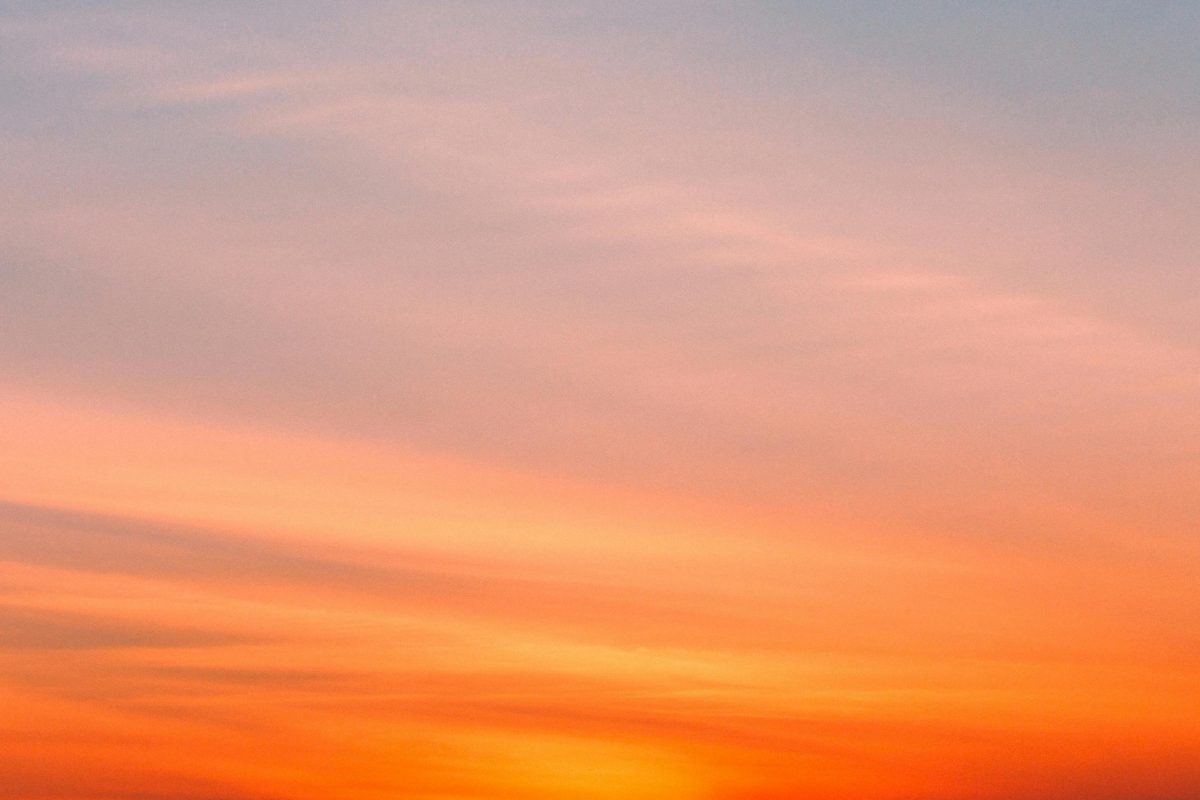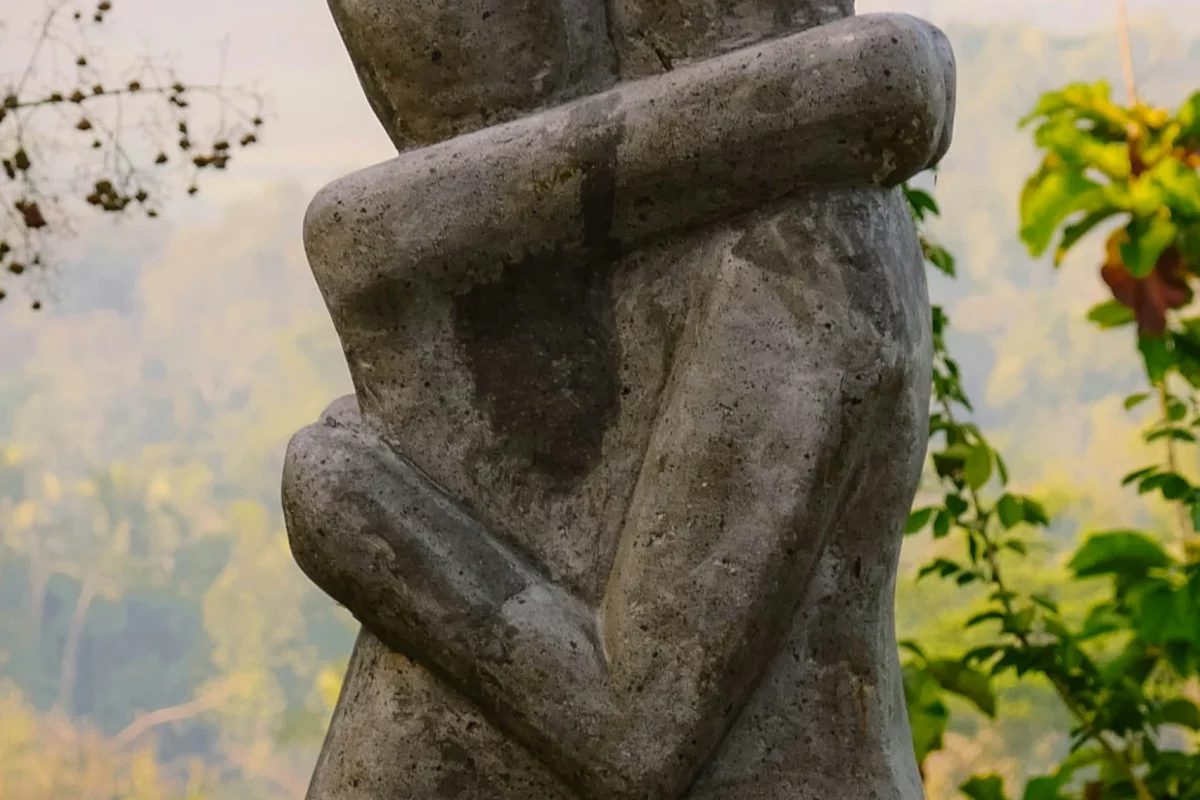Carlos Lejaim Gómez
Eran casi las diez de la noche. Ya habían calibrado varias veces el aire, habían domado los pliegos, habían ajustado la altura de la cama del papel y hasta habían puesto un pedazo de cinta canela para subir un poquito la guía pero la imagen seguía bailando; no vamos a poder registrar la segunda tinta, se decían y volvían a ajustar algún tornillo o perilla, casi todas al azar. Hablaban a gritos, con el fondo desde hace horas de ruedas girando, engranajes jalándose entre ellos, áncoras abriendo y cerrando ciclos de ejes y piñones —una música sin danza mientras el registro de esa primera tinta no dejara de bailar—, de pronto, con optimismo, encendían el compresor —entrando, aunque brevemente, los vientos con las percusiones— para inmediatamente apagarlo tras dos o tres pruebas que seguían bailando. La cultura del impresor es, paradójicamente, ágrafa. Además de algún puñado de manuales y una que otra memoria, la palabra del impresor, por el que ha pasado gran parte de la escritura desde el Renacimiento a nuestros días, raras veces encuentra la forma de articularse por escrito. El mismo Johannes Gutenberg, según Lucien Lefebvre y Henri-Jean Martin, se sometió a este hado y no tenemos conocimiento suyo por su propio testimonio sino por procesos jurídicos producto de disputas con acreedores. Ni el genio que supo alinear en favor de la escritura muchas de las tecnologías que Occidente había logrado desarrollar —o apropiarse— en su época (el papel traído de Oriente, la orfebrería para abrir los punzones, la alquimia para las aleaciones y las tintas, los molinos para la producción del papel y para la maquinaria de la prensa) pudo escribir algunas líneas (y mucho menos imprimir) sobre su experiencia imprimiendo.
Rascaba tuercas, resortitos y tornillos en una lata corroída y salpicada de tintas en busca de caucho para los chupones, pequeños circulitos flexibles que generan vacío y permiten que la máquina jale el papel a los rodillos. Cuando encontró los suficientes cambió los más gastados, de paso revisó las mangueras (que en realidad eran ligas coloridas de resorteras) y ninguna lucía dañada. Se sirvió otro vaso de cerveza, humedeció la placa para que no se velara, encendió la máquina, el compresor y echó tres o cuatro tiros de prueba. Seguía bailando el registro. El desatino de la máquina en la época de reproductibilidad técnica del arte, ¿le otorga un aura burguesa a las piezas por su carácter irrepetible (es artesanal) o demuestra el fracaso de la máquina frente al virtuosismo humano? Pero la máquina da lo que da, lo que importa es el mono. Quién sabe, no hay tiempo de repasar a Walter Benjamin porque la presentación del libro es la próxima semana y falta compaginar, guillotinar, encuadernar y hacer acabados.
Hay que purgar el compresor, algo recuerdan de cómo lo hizo don Juan de Dios, el último técnico que visitó el taller. Don Juan, como muchos otros técnicos de la ciudad, falleció. Desde que es más difícil encontrar a un técnico con la disposición de ir al taller los fines de semana, el mantenimiento de la máquina ha sido cada vez más intuitivo. Hay que atinar a dónde apretar un alambrito o poner un empaque de papel. Hace 60 años, los ingenieros norteamericanos diseñaron esta máquina y no imaginaban que ya bien entrado el siglo XXI seguiría operando en México, sacando tiros esporádicamente de poesía y ensayo, de gráfica y narrativa a pura fuerza de alambritos, abrazaderas, cinta canela y aflojatodo. Desmontaron las mangueras que van del compresor a las perillas de ajuste y sin saber exactamente a cuál le echaron thinner, que en teoría disuelve la suciedad dentro del compresor y lo encendieron para que vomitara los restos de óxido, grasa y pelusa de papel. Montaron de nuevo las mangueras, calibraron la presión del aire escuchando el ritmo del papel bailando sutilmente con el flujo de los sopladores, humedecieron la placa, encendieron la máquina, el compresor y a echar nuevos tiros que seguían bailando.
No sé cuál sea formalmente la primera industria en el sentido que hoy le damos a lo industrial —la producción en serie de productos con cierto espectro de uniformidad—, pero me gusta pensar que una de las primeras es la de la imprenta. Porque Gutenberg no inventó el codex ni gran parte de los criterios y mecanismos del libro de su tiempo, sino que cuajó diversas tecnologías para su producción seriada. Paradójicamente seguimos pensando en la posibilidad de un libro artesanal, uno en cuya producción seriada resalte la singularidad de cada ejemplar (lo que regularmente no responde al virtuosismo sino al error, a la falta de pericia). Para mí el valor del libro artesanal (concediéndole el beneficio de la duda de llamarle artesanal a un objeto que no puede realizarse si no es mediante una máquina) no reside en esa singularidad que encarna una ponderación fetichista del libro, sino en el trabajo como capital. Siendo jóvenes tenemos poco dinero pero generalmente tenemos la posibilidad de aportar trabajo —lo que al ir creciendo vamos perdiendo conforme van menguando nuestras fuerzas y la disponibilidad de agenda—. Tras otro par de vasos de cerveza y una cena rápida de los tacos de la esquina, con el estómago lleno encontraron la lucidez y decidieron cambiar la resma de papel que se había quedado en la máquina desde hacía semanas por una nueva. Humedeció la placa, encendió la máquina, echó tres tiros y cesó el baile (o, por lo menos, se volvió más sutil).
A los diez tiros comenzó a velarse la impresión. El equilibrio entre agua y grasa para la litografía es esencial. Una vez me platicó la encargada de una imprenta que un día de calor muy seco no podían echar a andar la máquina sin que se velara la impresión. El operador hizo de todo gran parte del día, el trabajo apremiaba y de pronto lo vio con cubetas echando agua alrededor de la máquina. ¿Y funcionó?, le pregunté. Pues el trabajo salió. Tomaron otro vaso de cerveza, limpiaron la máquina y a ajustar el calendario de producción. La presentación no se puede cancelar pero mañana será otro día y esto tiene que salir, siempre ha salido.
Carlos Lejaim Gómez. (Monterrey, 1986). Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de publicaciones periódicas de la Editorial Universitaria de la UANL así como codirector, con Alejandro Vázquez Ortiz, de la editorial independiente An.alfa.beta. Es autor del libro de poesía El verde y la ruina (An.alfa.beta, 2015). Ha publicado en las revistas Interfolia, Armas y letras, Levadura y La Resolana. Antologó los libros Frutos de sal, de Hugo Padilla, Dos viajeros mexicanos en Monterrey del siglo XIX, de Manuel Payno e Ignacio Martínez y, con Alejandro Vázquez Ortiz, Después del desierto. Antología del nuevo cuento regiomontano. También colaboró en la investigación del Índice bibliográfico de literatura editada en Nuevo León 1900-2010, y de la iconografía del tomo I de la Biblioteca de las Artes, publicado por Conarte en 2014.