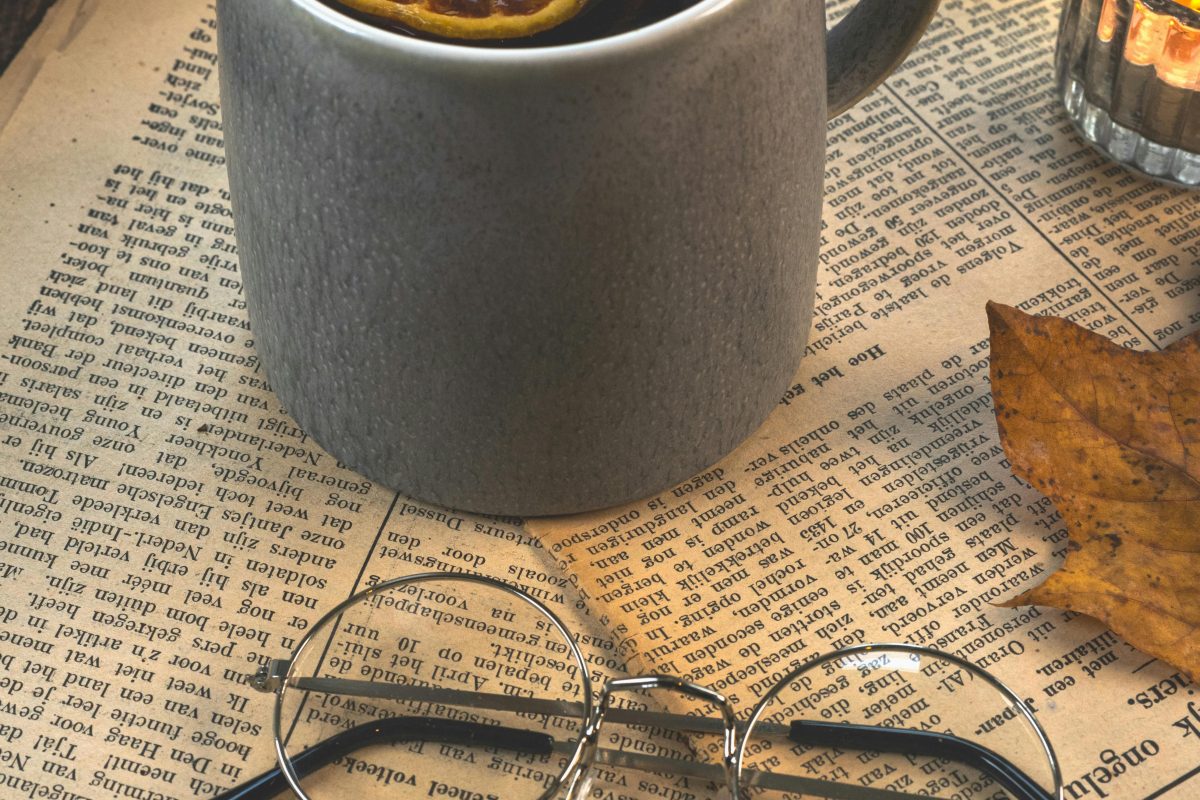Vivian Gornick
Tenía yo veinte años el día que un profesor de filología puso en mi poder Hijos y amantes. Por aquel entonces no me sonaba de nada el término “novela de iniciación”, aunque no porque no hubiese leído más de una y más de dos; y D. H. Lawrence trataba el género tan descarnadamente y con tanto dramatismo que, incluso a esa tierna edad, me vi comulgando con el conflicto primitivo que late en el meollo del relato. Me leí el libro de un sorbo, regresé a la clase en trance y, desde ese día en adelante, Hijos y amantes se convirtió en texto sagrado. En los siguientes quince años leí tres veces la novela, y en cada ocasión me identifiqué con un personaje principal distinto: el protagonista, Paul Morel; su madre, Gertrude; sus amores de juventud, Miriam y Clara.
La primera vez fue con Miriam, la hija de un campesino con la que Paul pierde la virginidad. La comprendí en el acto. Se acuesta con él no porque quiera, sino porque teme perderlo; durante sus relaciones íntimas es tal el pavor de ella que, en lugar de entregarse a la experiencia, yace bajo Paul -abstraído en su propio delirio sexual- mientras piensa: “¿Sabrá que soy yo? ¿Sabrá que soy yo?”. La necesidad fundamental de Miriam es saberse deseada, y solo por quien es.
El dilema era desolador: yo sentía el calor, el miedo, la angustia que los devoraba a ambos, pero lo más peculiar era que lo sentía como si fuera yo la propia Miriam. Tenía veinte años: necesitaba lo mismo que ella. La siguiente vez que leí el libro fui Clara, la mujer de clase obrera apasionada en lo sexual, que quiere llevar una vida amorosa pero que sigue siendo muy consciente de la humillación potencial que se oculta tras su necesidad de sentir que es a ella a quien desean y, también en su caso, solo por quien es. La tercera vez que leí el libro, mediaba la treintena – casada y recasada, divorciada y redivorciada, recién “liberada”-y me identifiqué con el propio Paul. Más absorta entonces en desear que en ser deseada, me complací rindiéndome totalmente al placer pasmoso de la propia experiencia sexual -sustanciosa, plena, transportadora-, ya por fin imaginándome, al igual que Paul hacia el final de la novela, como la protagonista de mi propia vida.
Cuando no hace mucho tuve de nuevo ocasión de releer Hijos y amantes, estando ya en mi madurez avanzada, por decirlo de alguna manera, lo que descubrí no fue tanto que había malinterpretado muchos detalles (cosa que había hecho), sino que el recuerdo que tenía del tema dominante – la pasión sexual como experiencia central de una vida- no se ajustaba a la realidad. De eso, comprendí entonces, no era de lo que realmente trataba el libro; y me pareció aún más genial y conmovedor haber llevado la novela en el corazón por un puñado de razones no exactamente infundadas, pero sí poco fundamentadas. Fue también una de las primeras veces que comprendí con claridad que había sido yo, como lectora, quien había tenido que viajar hacia el significado más sustancioso del libro.



![Muerte a los pinches artistas del sur de Texas [Selección]](https://armasyletrasenlinea.uanl.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMAGEN-DESTACADA-ADELANTOS-SEP-2025-1200x800.jpg)