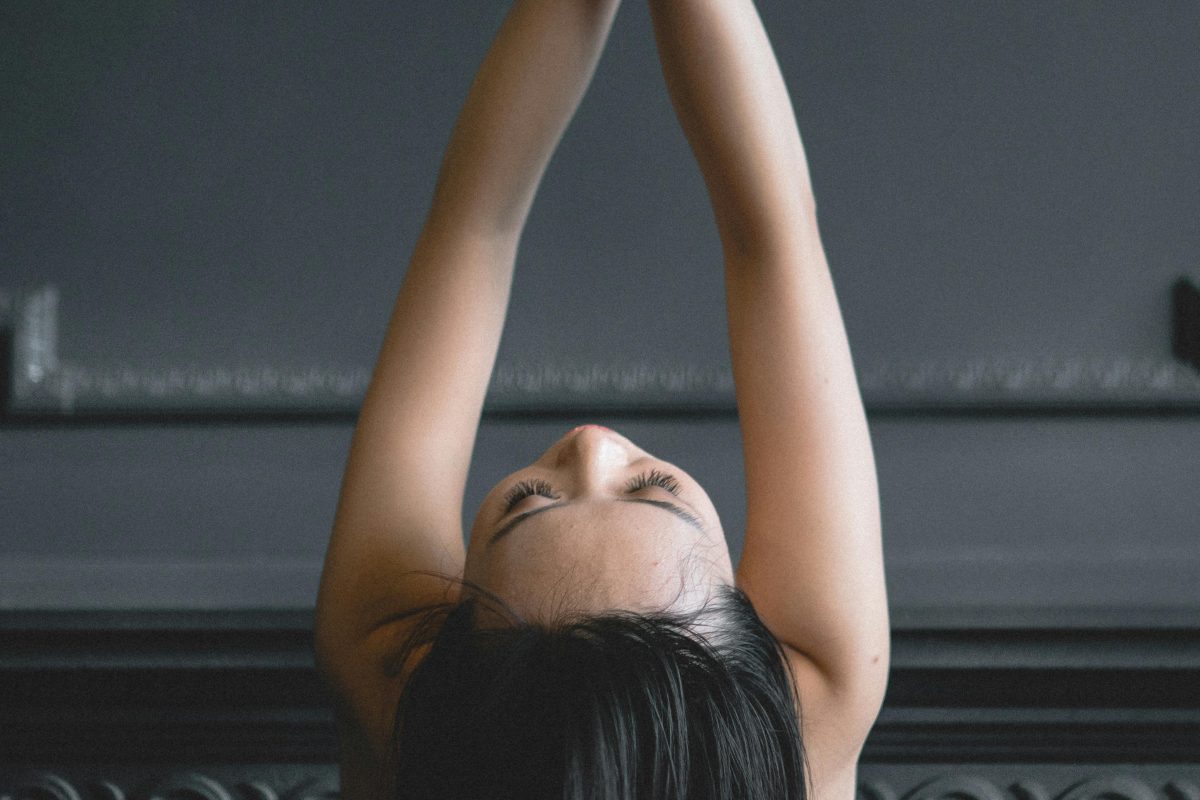Nayeli García Sánchez
De pequeña tuve un sueño recurrente que me aterraba: veía a mi madre alejarse de mí, mientras yo flotaba en un espacio negro. Hasta ahí el sentido puede resultar obvio (todos los niños temen, y desean a la vez, la muerte de sus progenitores), lo verdaderamente extraño es que tanto ella como yo éramos figuras bidimensionales. La imagen visual del sueño es la de dos cuadrados que se alejan en un fondo vacío. Despertaba de esas pesadillas con la playera mojada de sudor y el corazón acelerado. A la noche siguiente prefería no dormir para evitar todo riesgo de volver a esa sensación.
Pronto, el cansancio generado por mi insomnio voluntario se convirtió en ansiedad, me preocupaba mucho que algo importante me pasara desapercibido. Estar alerta en la vigilia era una batalla por reaccionar a cualquier contratiempo. Como me sentía agotada bastaba quedarme un momento sentada en silencio para empezar a dormitar. Aprendí a espantarme el sueño con distracciones como contar todas las baldosas del piso, los focos de un techo, el número de mordidas antes de tragar un bocado, las veces que una persona parpadea al hablar.
Quizás aquellas visiones aterradoras del sueño eran residuos de lo que veía en mis clases de matemáticas, frente a las que desarrollé un repudio que me impide hasta las operaciones más simples, o tal vez eran una expresión inconsciente de la inseguridad profunda que yo percibía en mi estructura familiar.
No recuerdo haber hablado con nadie de estos sueños (no sabía bien cómo referirme a ellos), pero tengo una memoria corporal sobre la emoción que me dejaban en la garganta, semejante a cuando te tragas una píldora demasiado grande y su fantasma se queda un buen rato en el esófago. Dentro del sueño, mi miedo era que ninguna de las dos podíamos sobrevivir sin la otra. Por más impulsos de moverme o de gritar que yo tuviera, los cuadrados continuaban alejándose entre sí en el infinito. Fuera del sueño, el miedo era volver a vivir esa dolorosa separación de mi madre al caer dormida. Yo no era capaz de distinguir que la categoría de verdad de un sueño es distinta a la de la vigilia, para mí ambas experiencias abonaban al mismo cauce y el abandono de mi mamá que vivía casi todas las noches me perseguía también bajo los rayos de sol.
Dicen que el miedo tiene la función de preservar la vida, pues anuncia con señas imposibles de ignorar que algo no anda bien. Es un llamado de atención para recuperar el control en una situación riesgosa. Huye o pelea. Sin embargo, cuando el detonante es algo abstracto, la sensación física no tiene por dónde satisfacerse. El riesgo es entonces un silogismo. Y frente a los silogismos lo mejor es atender sus premisas para comprender sus conclusiones. El problema, en mi caso, era que los sueños se caracterizan por no ser lógicos; había que encontrar, por lo tanto, qué reglas ordenaban ese universo en específico. O al menos esa fue la manera que elegí para afrontar el miedo.
Primero intenté crear límites dentro de la oscuridad donde flotaban los cuadrados para que no pudieran alejarse sin remedio. Fallé. Después intenté hacer crecer mi cuadrado para salvar la lejanía del otro, pero en un espacio infinito el tamaño no importa. También probé disolver los cuadrados, romperlos en líneas paralelas. Fallé de nuevo.
Un día llegué a la siguiente conclusión: si perdernos en la oscuridad inconmensurable era como morir, quizás la forma de combatir la pesadilla era desactivar el potencial aterrador de la muerte. Al principio fui tímida, me imaginaba mi propia muerte de formas súbitas e indoloras. Un carro a toda velocidad podía golpearme con tanta fuerza que la muerte fuera instantánea. Alguien sin querer me empujaba a las vías del metro justo cuando el tren venía entrando a la estación.
Después empecé a fantasear con formas menos veloces pero quizás más placenteras. Saltar de la azotea de un edificio me permitiría sentir por un momento que volaba, podría cortarme las muñecas para pintar toda mi ropa de rojo, mi color favorito, o bañarme con una botella de alcohol y prender un cerillo para observar el fuego desde adentro.
Prestaba atención a todas las posibilidades de morir que encierra cada instante: atragantarme con un grano de arroz, una mordedura de viuda negra, quedar sepultada bajo los escombros de un terremoto. Fui atesorando los relatos de gente conocida que enfermaba de cáncer, diabetes, hipertensión y demás males invisibles que amenazan al cuerpo; me parecían posibles liberaciones. Me obsesioné con la idea de morirme al grado de que la trabajadora social de la primaria llamó a mi mamá para preguntarle cómo estaban las cosas en casa.
El error fue haber comunicado mis fantasías en los ejercicios de primera escritura. Me delataron frases como “Ana se ahogó en el lago”, “Juan incendió su casa”, “Pepe dejó de respirar”. A lo mejor también influyeron mis preguntas necrófilas en el recreo, mientras otros hablaban de caricaturas y programas infantiles yo quería que mis compañeros me contaran cuánta gente de su familia había muerto y cómo. En especial me interesaba hablar con los que ya habían asistido a un velorio. ¿Cómo se ve la gente muerta? ¿A qué huele? ¿Cuánto tiempo tardan en dejar de parecerse a sí mismos?
Mi mamá me llevó por un helado especialmente sabroso para preguntarme por qué escribía ese tipo de enunciados y siempre quería hablar de los muertos. Me explicó que no era de buena educación pedirle a los demás que relataran sus experiencias con la muerte, que cuando un ser querido “se va” duele recordarlo. Le confesé que necesitaba saber cómo sería morirme. No alcancé a decir que el objetivo era disolver el miedo causado por mis pesadillas. Antes de que pudiera explicarle mi razonamiento, me regañó por no tomarme en serio la muerte. Me aseguró que se trataba de algo terrible, imposible de deshacer, que morir era muy doloroso y había que evitarlo a toda costa. En su intento por sacarme del hoyo sólo consiguió hundirme más. Con mis investigaciones yo había perdido poco a poco el miedo a morir, pero su reacción impulsó un nuevo ciclo de terrores nocturnos y reforzó mi obsesión por permanecer despierta.
No creo haber superado ese miedo fundacional nunca. Hace mucho que no sueño con los cuadrados que se alejan, pero tengo insomnio varios días a la semana. Sospecho que los miedos que tuvimos en la infancia crecen con nosotros y toman nuevas formas, de manera que cada vez se vuelve más difícil excavar en ellos. He intentado repetir la técnica que practicaba para enfrentar el terror de aquellas noches, pero no he tenido suerte. Siempre me quedo al menos un paso antes de descubrir qué simbolizan en último término las pesadillas que tengo ahora: insectos que emergen de mi piel, distintos caminos que siempre llegan al lugar del que busco alejarme, personas que no conozco y me hablan como si fuera suya.
Deseo volver a mis cuadrados que se alejan en un espacio negro, esa imagen me parece tan familiar que a veces me arrullo pensando en ella. Su simpleza es casi seductora y descifrarla fue el alivio interrumpido de una necesidad que no he podido satisfacer.
Nayeli García Sánchez. Ciudad de México, 1989. Es egresada de la UNAM y doctora en Literatura Hispánica por el Colmex. Su trabajo en la investigación literaria y en la edición le ha dado herramientas de detective. Ha publicado en Tierra Adentro, Lengua y Común, entre otras. Es traductora del inglés al español y actualmente es coordinadora editorial de la Revista de la Universidad de México. Su novela Araneae fue publicada este año por Editorial Barrett.