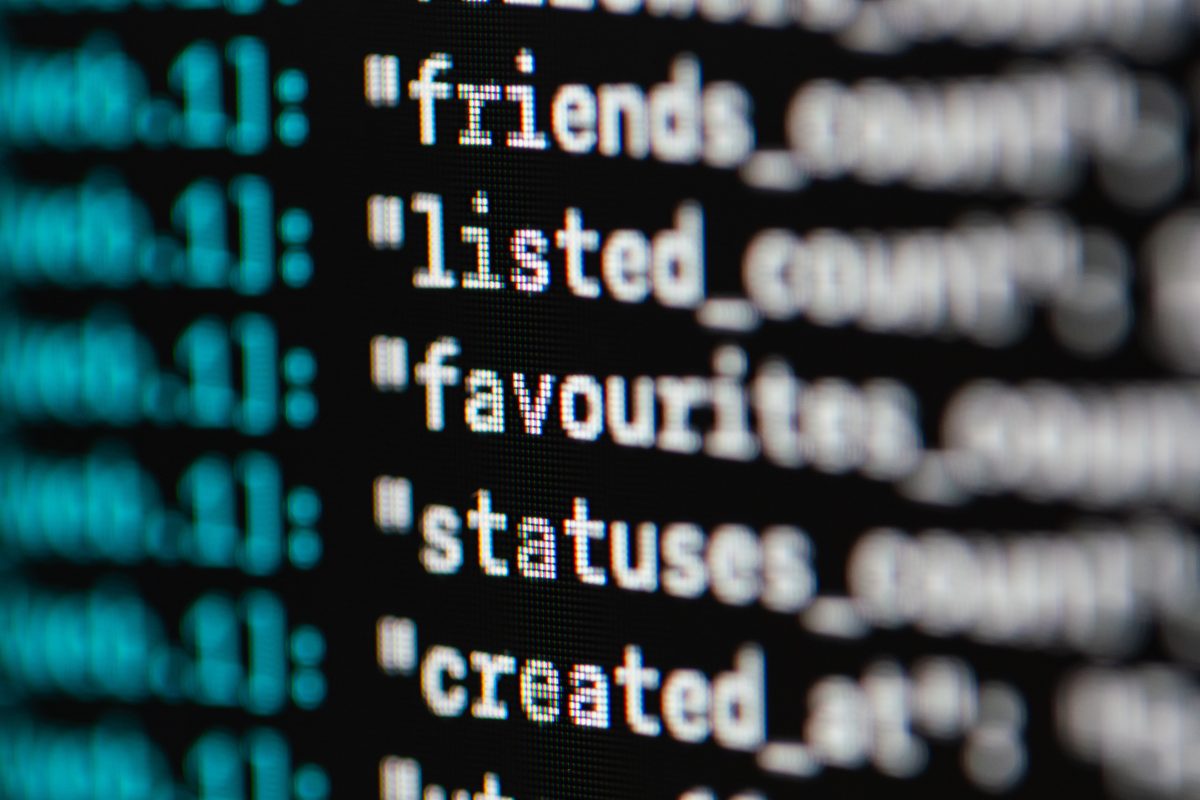Lídia Jorge
Las parejas giraban y giraban. Esto fue hace veinte años, y en esa época no era costumbre que las parejas bailaran sueltas, cada uno de ellos frente al otro, como los espadachines. Por el contrario, estaban entrelazados y girando, y todo el espacio que sobraba de la larga mesa fue ocupado por la trayectoria de las caderas, así hubiera mujeres de más apoyadas en la barandilla, pues no eran tiempos de paz completa. Todavía era por la tarde, el sol aún estaba bien amarillo y suspendido sobre el Índico, y la ciudad de Beira, postrada por el calor a la orilla de los muelles, era tan amarilla como la piña o la papaya. La novia suspiró, pero no de cansancio o de sueño sino de deslumbramiento, y tras ese suspiro el Comandante de la Región Aérea comenzó a hablar muy alto, como era de esperarse.
«África es amarilla, mi señora», dijo el Comandante apretando la muñeca de Evita. «La gente tiene ideas locas de África. La gente piensa, mi señora, que África es una selva virgen, impenetrable, en donde el león se come al negro, el negro se come al ratón asado, el ratón se come las cosechas verdes, y todo es verde y negro. Pero todo eso es falso, mi señora. Como tendrá la oportunidad de ver, África es amarilla. ¡Amarilla clara, del color del whisky!».
Giraban y giraban sin parar, ella con los brazos muy abiertos, extendidos, levantados para poder alcanzar la parte alta del uniforme en donde tenía que posar levemente los dedos de la mano, como una avispa. La novia, siempre con los brazos abiertos como antiguamente, cuando se despedía a un trasatlántico, también bailó con otro coronel, con dos mayores y con tres capitanes, riendo sin parar. En uno de los descansos, alguno de ellos —no recordaba cuál— le había dicho:
«Todavía es demasiado pronto para que lo haya podido comprobar, ¡pero verá que esta es una de las pocas regiones ideales del planeta! Si admira el paisaje, verá que, para ser perfecto, solo le faltan unos cuantos rascacielos sobre la costa. Tenemos todo lo del siglo dieciocho, menos el espantoso fisiocratismo, todo lo del siglo diecinueve salvo la libertad de los esclavos, y todo lo del siglo veinte excepto la televisión, ese veneno en forma de pantalla. ¡Con unos veinte rascacielos, la costa sería perfecta!».
Evita quería acordarse de cuál de los oficiales era el que había elaborado esta síntesis, pero los uniformes, a no ser por los galones en las mangas, eran extremadamente parecidos. Las voces, por su parte, aunque eran distintas, se confundían en el modo de acentuar las últimas sílabas, como si los militares hablaran para ser oídos a distancia, en la amplitud abierta de los desfiles. Y cuando susurraban, era con los gestos que lo hacían, por lo que no se acordaba cuál de ellos había hecho tan admirable síntesis. ¿Quién habría sido? Evita no pudo preguntárselo sino por un breve instante. Mientras la mesa empezaba a perder la frescura inicial, con algunas cáscaras y muchos platos fuera de su lugar, se acercó una pareja singular. Evita tenía la mirada clavada en la pareja.
A primera vista, la singularidad de la pareja provenía sobre todo de la mujer, pues el hombre únicamente parecía lucir más condecoraciones de lo normal para alguien de su edad. Un grandulón. Ella, sin embargo, sobresalía entre todo y todos, ante los objetos, la mesa, la fruta, la pirámide de piñas, todas las cosas cortadas y perfectas que todavía estaban allí. Sobresalía por sí misma y por su cabellera, constituida por una especie de ramo audaz de rizos fluctuantes que caían por todas partes, como una cascada color zanahoria, mientras que el cabello de las otras mujeres, por contraste, era de un castaño oscuro, sarraceno, estuviera alisado por la espalda o en un moño abultado imitando un arbusto, como se usaba en esa época. Cuando le extendió la mano, Evita se fijó en que el color de las uñas y el del cabello diferían apenas de un tono intermedio. En uno de los dedos, tenía un anillo que brillaba intensamente. La singularidad de ella no se comparaba con la de él.
«Te presento a un héroe», dijo el novio, como si finalmente hubiera llegado alguien a quien había estado esperando ansiosamente.
«¡Qué dices! Lo que más me gustó fue la manera como se besaron antes, en la boca. El que se besa así no puede ser tartamudo», dijo el capitán.
Pero el capitán se interrumpió porque el Comandante de la Región Aérea, con una botella bajo el brazo, decía a las mujeres de vestido abierto en la espalda que lo rodeaban: «¡Oh, oh! ¡La guerra! Si no fuera por la guerra, mesdames, ¡la vida sería tan tediosa que hasta la calma daría piedras!». Y como el comandante los cortó diciendo esto, el novio y el capitán no pudieron seguir hablando.
¡Una lástima! Todavía era demasiado pronto para matar la tarde, aún era temprano para hablar de la guerra que, por lo demás, no era una guerra, sino una simple rebelión de salvajes. Todavía era demasiado pronto para hablar de salvajes; ellos no habían inventado la rueda, ni la escritura, ni el cálculo, ni la narración histórica, y ahora les habían dado unas armas para que hicieran una rebelión… Era demasiado pronto para hablar del Imperio, por lo que la orquesta comenzó a tocar de nuevo, aunque suavemente, y la voz grave de un blanco sin instrumento de viento cantó, imitando la voz de un negro: Please, please, get out from here tonight… El contacto frecuente entre los oficiales portugueses y los sudafricanos permitía que todos hablaran correctamente en inglés, y no solo para los asuntos de la guerra. El propio Comandante de la Región Aérea, quien distinguía perfectamente los momentos de servicio de los momentos de coñac, dijo en voz muy alta, asfixiando la música, please, get out from here tonight, dirigiéndose claramente a los recién casados. El fotógrafo aprovechó la risa cómplice de los novios. Era un hombre sensible, el fotógrafo, por lo que ya no quería seguir retratando ni la mesa ni la torta. Si lo hubiera hecho, la torta habría salido en la foto con el aspecto abollado de un coliseo romano en ruinas. Fue solo en ese instante cuando los novios, conducidos por el fotógrafo, repararon en una bandeja con un sobre al lado de las frutas. El capitán lanzó desde lejos un manojo de llaves, que cayó justo en el sobre. El capitán debía ser un gran basquetbolista, pues su tiro fue certero.
Los invitados comprendieron que las llaves significaban el préstamo del descapotable blanco, ante lo cual aplaudieron nuevamente musitando comentarios pícaros entre ellos. El novio entendió perfectamente la situación, los susurros de todos los invitados y la insistencia del fotógrafo, y quiso sacarlos a todos de allí, mucho antes de que llegara la noche. De hecho, una atmósfera amarilla clara del color del whisky iba cayendo mientras fueron conducidos, entre carcajadas, al extremo de la terraza.
«¿Crees que los engañamos?», preguntó Evita en el ascensor que bajaba como una flecha.
«Completamente», dijo el novio, ya en el descapotable. «Quedaron convencidos de que nos vamos a acostar juntos por primera vez. ¡Qué ingenuos!». El descapotable partió con un ronquido. Todo lo que había sucedido en esa terraza había sido admirable, pero nada terminaba allí. Todo estaba por comenzar, como en el momento en el que el primer viento anuncia la tempestad.
Referencias
Jorge, L. (2020). La costa de los murmullos. Cammaert, F. (trad.). Editorial Universitaria UANL, Ediciones Uniandes, pp. 23-27.