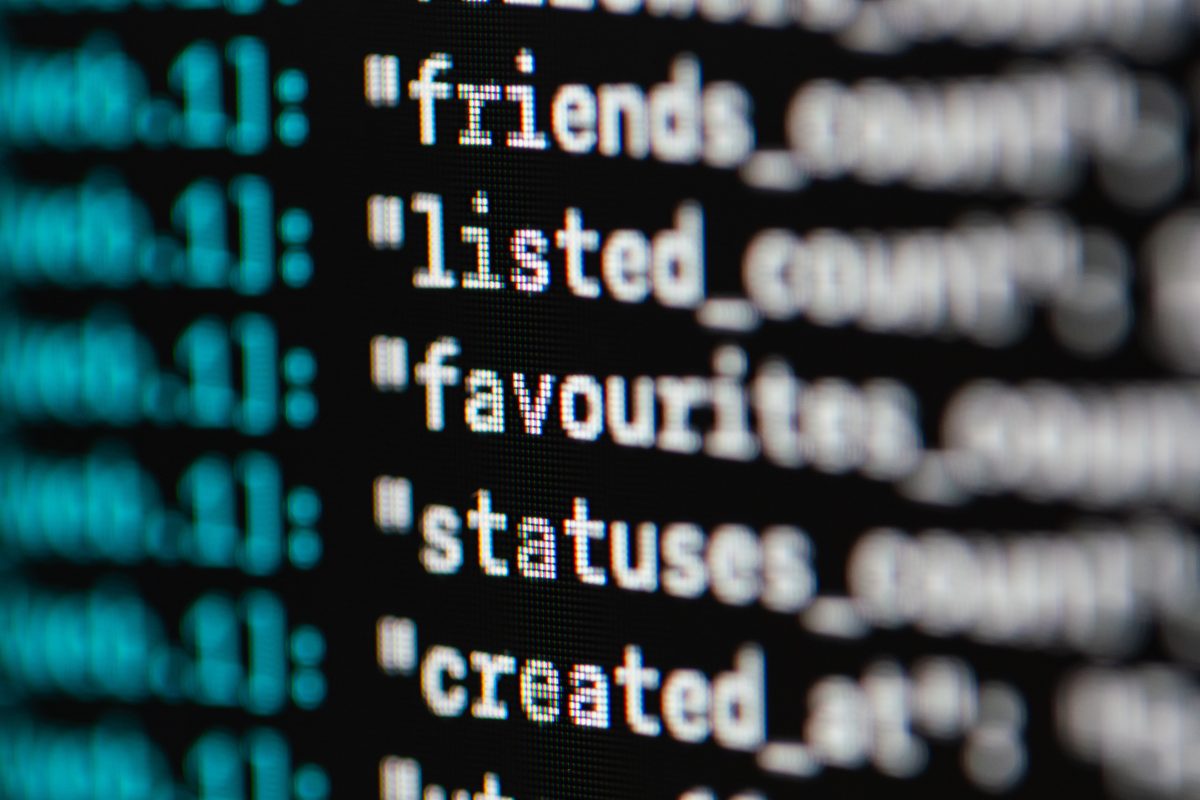Un amor del torero
Al caer de la tarde, junto a la tupida enredadera, las figuras de los que hablan se destacan.
—Te vas… ¿tienes valor de dejarme? ¿Dejarás a la Nena?
—¿Y qué quieres tú que yo haga, madre?
—Carranza no quiere toros… pues no torees, Rodolfo. Quédate en casa, estáte quieto. ¿Tú sabes lo que sufro al verte siempre expuesto en esta vida amarga y cruel? ¿De qué te sirve irte haciendo rico?
—Madre, por Dios… si no es el dinero lo que me impele al peligro y me lleva hasta las astas del toro… es la gloria, es el ansia inextinguible que siento de irme lejos… muy lejos, para llegar hasta ella.
—¿La gloria? ¿Y quieres más gloria? ¿Pues quién hay en México que se te ponga delante, Rodolfo?
—En México… ¡sí! En México puedo decirlo. Es que quiero decirlo también en España. Esta es mi ambición y he de verla satisfecha.
Las sombras de la noche caían implacables sobre los seres y sobre las cosas.
Violando aquella densidad, un pálido rayo de luna temeroso y discreto, tocaba la frente del torero, empalideciendo la piel bronceada por el sol.
Era joven y a los ojos de la madre, no hubiera en el mundo todo una figura más garbosa y arrogante que la de su hijo.
Cogió entre sus manos que empezaban a surcarse de arrugas, aquella cabeza amada y muy dulcemente, como sólo las madres saben besar, acercó sus labios hacia aquella carne querida, que era carne de su carne y vida de su vida.
—No te vayas mi hijo… no te vayas —susurró débilmente.
—Madre… no me martirices. ¿Por qué no irme? Vámonos pues, tú también ¿Por qué no me sigues, por qué no te vas a mi lado?
—Tú sabes que no puedo. Quiero estar aquí, cuidar nuestra casita y poder ir cada domingo a dejar flores sobre la tumba de tu padre.
Las lágrimas, al recuerdo del pasado y al dolor del presente, fueron asomando a las pupilas de la señora Gaona.
—No llores mamacita… no llores, ten valor y no me lo quites a mí. ¿Qué quieres que haga? Tengo necesidad, estoy comprometido y debo hacerlo.
El hombre que nunca se conmoviera ante el peligro, empezó a temblar levemente pensando en la muerte que podía llegar muy lejos, sin que la caricia santa e inefable de la madre buena, cerrara sus ojos.
Acercóse despacio. Como un niño que busca el piadoso regazo maternal, dejóse caer en aquellas rodillas que le adurmieren en la infancia.
Rodeó con sus brazos fuertes el cuello de la amante señora y empezó a besarla para calmar su pena.
—¿No llorarás más, verdad amorcito mío? ¿No llorará más mi viejecita dulce y santa? ¿Verdad que rezará mucho por mí, para que Dios me traiga otra vez con vida hasta esta casita que tanto amas?
La mano de la madre buscó entre los botones de la camisa de seda del elegante torero.
—¿Traes la medalla, Rodolfo?
—Sí, yo traigo siempre tu medalla.
—Prométeme que suceda lo que suceda, no te la quitarás jamás.
—¡Te lo juro!
Un beso largo y tembloroso selló el juramento.
Deslizóse lentamente de aquellas rodillas y cayó a los pies de la que tanto amaba, reclinando la cabeza en aquel regazo siempre protector.
Quedaron en silencio.
Una lágrima ardiente de los ojos de la madre, fue a perderse en la negrura de la cabellera indómita del hijo.
La luna asomó por completo y las enredaderas del jardín, no pudieron ocultarla ya.
Como caricia inefable y santa del cielo desprendida, fue a bañar amorosa las cabezas de aquellos que en aquel rinconcito de un estado de la República Mexicana, parecían en ese instante no tener más mundo ni más idea que la de un amor grande y noble que en las almas, se agigantaba al pasar de los días.