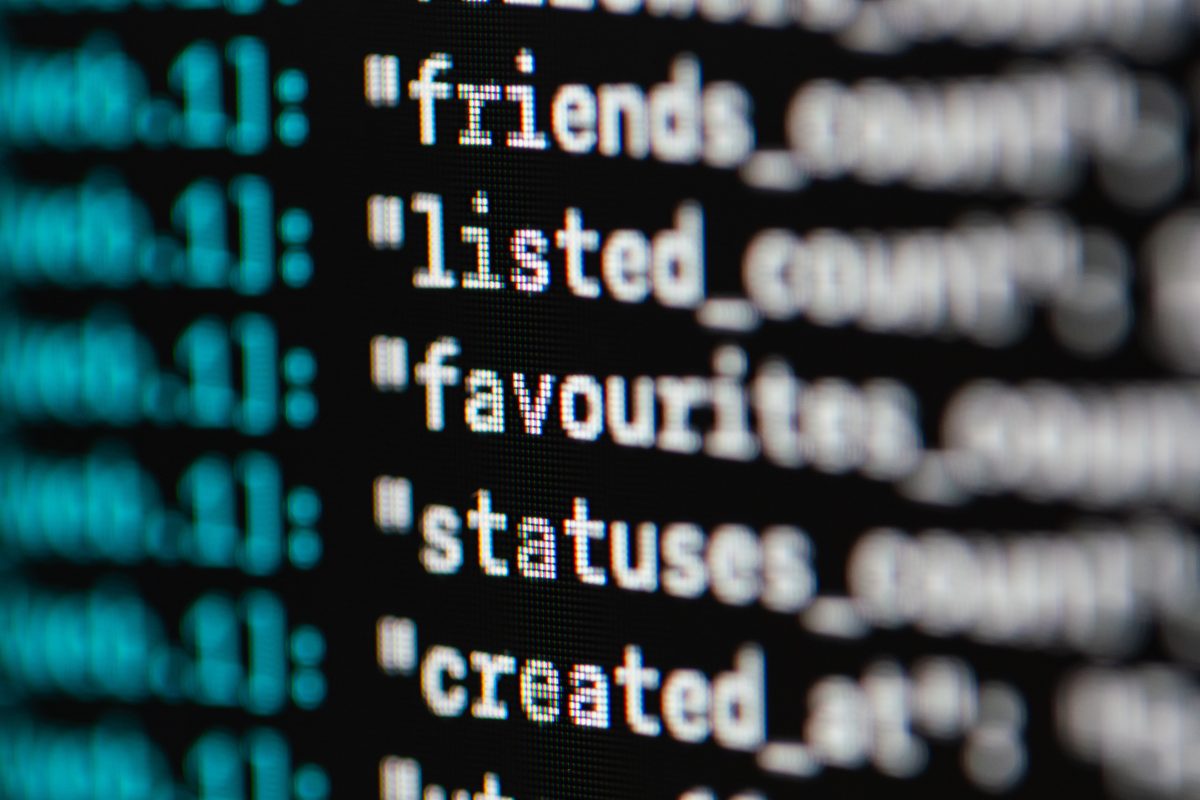Víctor Olguín Loza
La desgracia que sucedió a Ruy cuando niño fue tan aterradora, que prefiere no recordarla. Los pormenores de la muerte de su madre permanecen como un recuerdo completamente vago, clausurado y bajo siete llaves en algún cajón recóndito de su memoria.
Ruy sabe que abrir semejantes recuerdos sería tanto como entrar en un hoyo negro, navegar en él con peligro de ser tragado y sucumbir en la locura
Ha escuchado que todos llevamos en las constelaciones del cerebro algún hoyo negro como el suyo, y hacemos lo que sea por mantener nuestra conciencia lo más alejada de él. Hay quien les llama “nuestros demonios”. Y también hay quien sostiene que, desde la penumbra en que se hallan, de algún modo marcan el tipo de personas en que nos convertimos. Incluso, tarde o temprano emergen de esas profundidades para causar estragos.
[…]
Víctima de la hipertensión arterial, artritis, dolores reumáticos, osteoporosis, su madre no paraba de quejarse en la habitación helada, Ruy temblaba al ver sus manos enjutas, temblorosas, y esquivaba la mirada de aquellos ojos secos. Aun con eso, el peor de sus males amenazaba directamente con colapsarle el corazón. Ya antes se había presentado semejante eventualidad, aunque no tan grave, ni en viernes. El padre siempre estuvo ahí para hacerse cargo.
De decirse, Ruy recordaría cómo pasaron los minutos y las horas. La madre gimoteaba exhausta, su voz perdía el aliento. Él no lo soportó más. Se acercó decidido y giró la llave. Pero al abrir la caja de cerillos la encontró vacía. Corrió a la cocina y se apresuró a acomodar una silla para alcanzar la alacena en busca de otra caja. No la encontró. Movió bolsas, cajas y frascos: nada. ¡La estufa! Bajó de un salto y encendió la hornilla. Hizo una rápida inspección de la cocina. Halló un periódico, le arrancó una tira. La encendió hecha rollo y con ella avanzo hacía la habitación. Justo antes de entrar irrumpió el estruendo y la gran llamarada. Ruy cayó al piso.
El fuego comenzó a devorar rápidamente cortinas y muebles, el instinto lo hizo correr aturdido y tembloroso hasta la cama de su madre.
—¡Mamá, mamá! —la llamaba angustiado— Levántate. Vámonos.
[…]
Se sabe que una persona con un defecto mayúsculo, en ocasiones, para contrarresta lo malo en él, sublima su energía encausándola de manera constructiva. Se dice también que llevada por sus conflictos, una persona puede convertirse en aquello que más odia. Algo parecido sucedió a Ruy quién, tan pronto murió su padre, ingresó al Cuerpo de Bomberos. Ahí, gracias a su temple y arrojo ganó admiración y reconocimiento en poco tiempo.
Lo más notable de su popularidad se debió a las amenas charlas que ofrecía en escuelas, iglesias y orfanatos, al grado que Mariana, una estudiante de preparatoria, deslumbrada por el carisma del joven bombero, no descansó hasta conquistar su afecto.
La boda de Míster Fuego con la linda chica recién graduada fue un acontecimiento en la comunidad. Y trajo días venturosos a la pareja.
—Tendremos lindos hijos —decía Ruy a Mariana, y la besaba.
Las jornadas en la Estación, no obstante, acentuaron la rutina, y en ella germinó el tedio. Por lo demás, el amor colmó la vida de los esposos, aunque no más allá de lo que tardaron en descubrir su ineptitud procreativa.
—Por tu culpa no tendremos hijos —reprochaba ahora.
Como único consuelo, Ruy volvía a las escuelas con sus charlas, aun cuando los disgustos de su joven esposa se multiplicaban detonados por los celos.
El ánimo apesadumbrado lo condujo a la taberna: poco a poco lo atrapó la rutina de los viernes. Los problemas del trabajo se mesclaron con los de la casa y viceversa. Discusiones, gritos y algunos insultos se volvieron moneda de cambio en el hogar.
El incendio de una ferretería acaeció en su día de descanso. Ruy, que a media mañana pescaba en la laguna, fue llamado, dada la magnitud del siniestro. Se hablaba de varias explosiones y numerosas víctimas: una desgracia jamás vista. La excitación le llenó los sentidos, la ansiedad lo sacudía, más la demora natural y el largo trayecto sólo le permitieron llegar a apagar ventanas y maderos humeantes.
Los meses siguientes Ruy se dedicó con esmero a sus charlas, indiferente ante los celos de Mariana. Y el entusiasmo invertido en ello fue tal, que un grupo de niños se encariñó con él.
—El fuego suele ser un elemento al servicio de los humanos —les decía— si se le trata con prudencia. Pero si se trata con negligencia o se le deja solo, se convierte en un monstruo al que mueve una furia descontrolada, ansiosa por acabar con todo lo antes posible.
[…]
En ausencia de sus compañeros, Ruy y otros dos bomberos se ataviaron en sus indumentarias, abordaron el camión y acudieron al llamado. Un bombero se dedicó a inspeccionar el edificio, el otro a preparar la manguera. Ruy entró por la puerta principal. Los sirvientes iban y venían ansiosos.
—¡Salgan! —les ordenó.
Ellos transpusieron la doble puerta y salieron hasta el jardín. Ruy cerró ambas puertas, de cada una corrió el cerrojo.
Del lobby subió por las escaleras a la planta alta. Entonces escuchó en el fondo del pasillo a los niños que gritaban y lloraban desesperados. El fuego se había extendido a varias habitaciones y avanzaba por el corredor consumiendo cortinajes, alfombra, muebles y cuadros.
Míster fuego observó el pasillo en llamas, lo contempló con calma. Avanzó hacia él con paso firme, lo atravesó sintiendo el calor envolvente, soportando algunas quemaduras. Entró en la habitación donde se inició el fuego, cerró los herrajes de la ventana y volvió al pasillo. Llegó al fondo.
—¡Míster fuego, por favor! —suplicaban los niños. Sácanos de aquí.
Inspeccionó la amplia sala de juegos y les ordeno entrar. Los hizo reunirse en el centro. Juntó muebles y cuadros que dispuso en círculo.
Luego arrancó pesadas cortinas que extendió encima a manera de techo. Los cuchicheos nerviosos bajo el cortinaje oscilaban entre la confianza y la incertidumbre. Esperaron minutos eternos. Nadie osaba siquiera asomarse.
Ruy se despojó de casco y chaqueta. El crepitar del fuego lo rodeaba todo, a lo lejos se escuchaban algunas voces. Se cubrió con un par de cortinas. Abrió la puerta, y el fuego del pasillo vino a su encuentro. Ruy experimentó un alivio largamente anhelado en cuanto las cortinas ardieron. El fuego se extendió al interior de la sala.
—Míster Fuego, ¿qué pasa? —clamaban los niños.
Referencia
Olguín Loza, V. (2017). Ofrendas a la noche. No podrás dormir. Antología de cuentos de terror. Editorial Universitaria UANL.