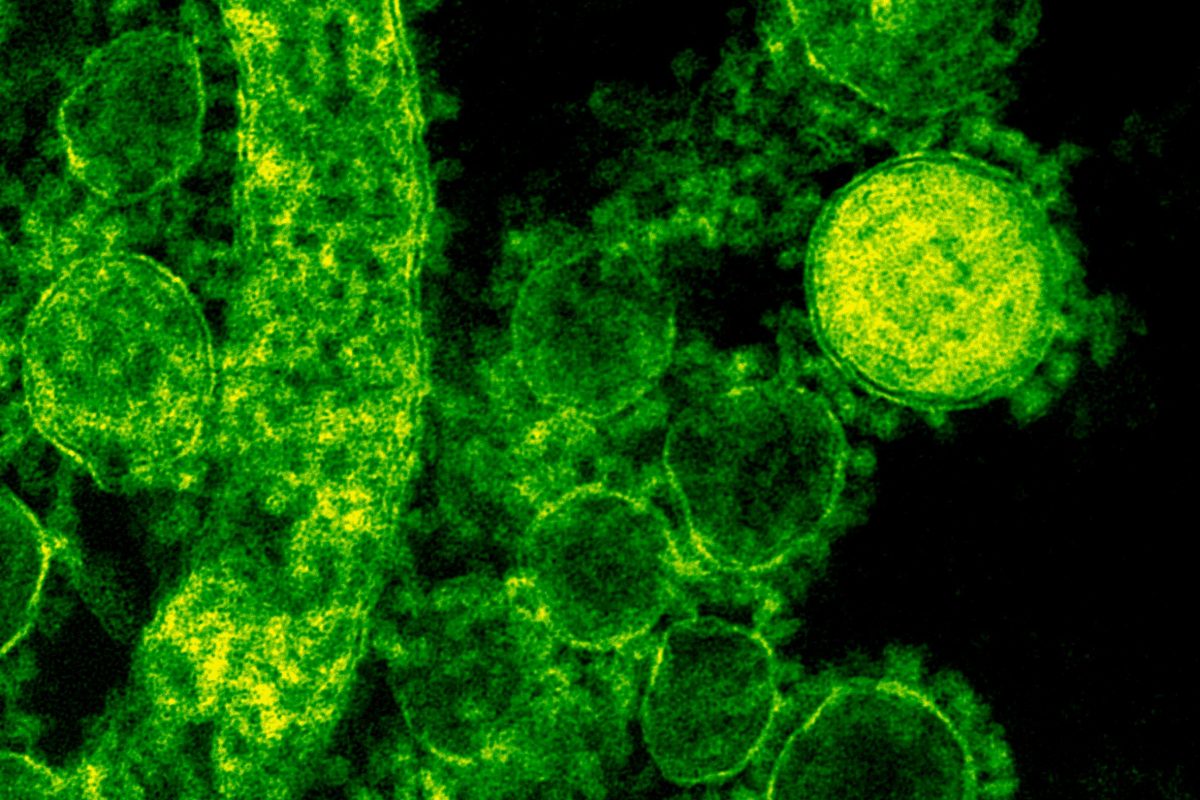Coral Aguirre
Antes de cualquier disquisición me es necesario aclarar que este texto no reemplaza a la investigadora o investigador que exigen. En realidad, es un convite, una puerta abierta al universo de la escritura femenina. Una invitación a circular por él con mayor enjundia, procedimientos y ciencia de los que yo misma poseo. Mi mayor aspiración es que en el futuro los senderos se multipliquen y surjan brigadas de mujeres en busca de sus madres y hermanas antiguas.
Cuando uno piensa en mujeres, es decir nosotras, lo primero que me viene a la cabeza es que estamos hechas de lo que nos faltó. Y lo que me faltó a mí y a tantas como yo, hizo que nuestras vidas se forjaran para hacer algo con esa falta. Sí, a la manera de Lacan: lo que falta, o nos falta es lo que hace que el deseo cuaje. Pero, ante todo, “falta” “manque” en francés, es la carencia en el ser, no se trata de que me falta algo sino que carezco de parte del ser. Con ese hueco o ausencia, con ese agujero en el ser, la mujer hace algo. Y lo hace doblemente porque no es sólo la falta del ser en toda creatura humana desde el punto de vista ontológico, sino que asimismo es la falta del sujeto existencial frente al otro sexo, el hombre.
Así se yerguen tanto en el pasado como en el presente las mujeres y sus letras en América Latina. Sin embargo, lo que nos faltó sucedió en todas partes, en todas las geografías y a través de todos los tiempos. Y las que escribieron y escriben aún hoy, lanzando sus voces de reconocimiento, de asombro o lucidez, de solidaridad o cólera, de amor y de odio, las que se obstinan y se han obstinado en saberse y en saber a las otras, sus hermanas, sus cómplices, a veces sus enemigas, para hacerlo con la misma integridad que los hombres, con sus mismas luces, con la inteligencia más sensible y profunda, debieron dar pasos gigantescos para ponerse a su par, superar con creces las diferencias, debieron ser muy valerosas y arremeter sin complejos, es decir, saltar por encima de su falta, y hacer con ella la escritura de sus propias vidas. Porque lo que nos faltó es ejercer nuestra autonomía, ocupar el espacio público y educarnos al igual que el hombre además del ser lacaniano, ese sujeto partido que nos caracteriza a todos.
Recuerdo una observación de Virginia Woolf cuando tuvo oportunidad de viajar por una biblioteca pública o universitaria, no recuerdo bien. Lo que sé es que su asombro fue mayúsculo cuando advirtió que la mujer como tal, organismo, psiquis, impulsos, diferencias, sentimientos y todo lo que comprende el ser humano en plenitud, Estaba atrapada en la voz masculina. Todas las referencias eran de escritores, ensayistas, pensadores, hombres que al describirnos y vernos desde su perspectiva mienten una y otra vez, a veces a propósito y otras sin advertirlo. La razón: su desconocimiento de lo que late en el ser femenino ya sea por obviedad, por desconocimiento o distracción. pero que, como resultado resulta una mentira. Se miente al referirse a la mujer como identidad, ser íntegro, condición ontológica.
El resultado es un trastoque y una visión torcida, separada de lo que nombra. No digo que un ser humano hombre no pueda referirse a nosotras con cierta exactitud, lo que digo es que si no se campaña la visión por el otro ser nombrado, la visión femenina y todo lo que ello implica, las observaciones quedarán truncas y huecas en muchos aspectos. El segundo sexo, la obra de Simone de Beauvoir, puso punto final al mito mujer visto desde su mirada. Se abrieron nuevas avenidas por las que a partir de allí circulamos con mayor autenticidad y reconociéndonos pares, diversas, únicas, autónomas.
No se nace mujer, se llega a serlo, es el axioma que da luz a una sociedad masculina que nos creía, menores, débiles, incapaces, y mucho más. Se terminó “la hermana menor”. Se terminaron los embustes a propósito de nuestras mañas, carencias, habilidades. Y quien nos hizo sujeto pleno, fue una mujer dando por el traste con las miles de páginas que hasta entonces se habían hecho cargo de nuestra identidad. Había que tomar la posta y a partir de entonces, también antes pero excepcionalmente, el retrato femenino sufrió una embestida mayúscula. Las mujeres se autoafirmaron filósofas, se autoafirmaron pensadoras, pensantes, llenas de pensamientos nuevos que formularon a coro desde una y otra región de los mundos habitados.
Claro que antes hubo mujeres que rompieron el molde y se hicieron libres, pero con ello también sufrieron vejaciones, burlas, escándalo. El feminicidio, palabra que no existía, se irguió en su insoportable crueldad. Hubo de admitirse que tanta violencia en el seno de las familias, habían trazado para nosotras un universo de desconsuelo y soledad. Ello nos llevó a incontable número de suicidios femeninos. El ejemplo más patético, entre otros, es el nombre masculino que asumían las creadoras en el siglo XIX, el miedo a disentir en público, espacio que les fue negado a través de todas las épocas.
Así que primero pienso a la mujer en la vida pública, vale decir, en foros, plazas, podios, publicaciones, púlpitos, cámaras legislativas, escenarios, asambleas, juzgados, talleres, y todo lo que significa ejercer el poder de decidir, hablar, reclamar, designar, votar, crear, heredar, trabajar, distribuir, dirigir, organizar, educarse, educar, y al echar una mirada a nuestra historia, no dejo de asombrarme una vez más. Nuestro papel ha sido siempre el de la servidumbre: casa, lar, lámpara, hogar, recámara, cocina, patio, sala y salón en el mejor de los casos y asimismo lo que todo ello significa: cocinar, planchar, lavar, limpiar, amamantar, parir, criar, y adornar, también en el mejor de los casos.
Y luego pienso en nuestra educación siempre dejada de lado en el pasado, donde es mejor saber cocinar y coser que leer y escribir. Educación rota por la responsabilidad femenina de tener que atender a los hombres de la casa o a los mayores, o a los muy pequeños, o ser postergada puesto que la economía familiar designaba a los varones para invertir en ellos y en su formación, no en las mujeres. Con esa decisión que sobrevolaba sobre nuestras cabezas, la mejor mujer es la más abnegada y abnegación quiere decir ocuparse de los otros. Nos faltaba la educación para servir en todos los órdenes y cuando éramos privilegiadas por una educación un poquito menos elemental, el escalón más alto al que podíamos aspirar era en todo caso ser maestra de escuela primaria, porque allí se cumplía por entero el mandato y al enseñar a los niños, estábamos sirviendo a la patria.
No es casual que la gran escritora inglesa Virginia Woolf a una de sus más famosas conferencias que tituló luego Un cuarto propio y que felizmente para todas nosotras fuera publicado un año después en 1928, la dedicara a todas las mujeres que por estar cuidando a sus niños y dando de cenar a sus familias no pueden estar presentes aquí hoy. Esto sucedía en Londres en la tercera década del siglo xx.
Un poco antes, también en el mismo país y en la misma ciudad Katherine Mansfield, luego escritora que haría sombra a la misma Virginia, se educaba en una supuesta academia que dirigían dos solteronas, (generalmente las que quedaban solteras y tenían cierta educación aunque fuera muy somera se dedicaban a la enseñanza), que abandona reclamándole a su familia y a su tiempo que nunca aprendió nada. Sus padres la habían puesto allí ya que no encontraban instituciones propicias para la educación de las niñas. Y así hacían la mayoría de los padres que con mucho tino y poder económico claro, querían no sólo a sus hijos sino también a sus hijas con una educación formal.
El texto de Woolf Un cuarto propio, citado antes, es una deliciosa sátira sobre la ausencia de mujeres en las universidades, en los colegios, en las academias, y lo que es peor en las bibliotecas. Según Virginia para hablar de la mujer con propiedad visitó la biblioteca de Cambridge y de otras universidades sumamente respetables y buscó libros a propósito. Lo que halló fue una exigua colección de tonterías escritas por hombres respecto de cuestiones femeninas que, a la vista de Virginia, resultaron una sarta de mentiras, invenciones, supuestos, hipótesis ridículas y arbitrariedades. Entonces se puso a buscar obras con el mismo tema pero tomado por mujeres. No encontró ninguno. Apenas algunas obras literarias que por otra parte ya conocía, de las famosas escritoras inglesas del siglo XVIII, las Brönté, Jane Austen, George Eliot (Mary Ann Evans), y poquitas más.
La misma Virginia en su diario, anota las dificultades de su amiga Ethel Smith, gran compositora quien se veía en figurillas para dirigir orquestas, hacer conocer su obra y que otros músicos, todos hombres, la dieran a conocer, la difundieran a través de conciertos y estudios. Situación que subsiste hasta la actualidad con menos potencia pero con igual prevalencia masculina.
Toda esta larga introducción para que vayamos entendiendo con paciencia que, si así estaban las cosas para las mujeres en Europa y tan cerca como el siglo pasado, qué puede habernos sucedido a nosotras aquí en América, desde la colonia, inquisidora y absolutamente masculina, durante la independencia atravesada por las luchas civiles, de caudillos, de grupos, de facciones hasta 1870, y luego con la pacificación que ordenaría quizás el mundo de los hombres, pero no el nuestro. Si en Inglaterra la educación femenina a comienzos del siglo xx era casi nula cuál habrá sido nuestra propia educación.
Voy a tomar a tres escritoras latinoamericanas nacidas en el mismo año o casi que Alfonso Reyes, es decir 1889. Y las tomo a ellas no por sureñas, que de allá son, sino porque son las únicas que alrededor de 1920 dan prueba de su quehacer en las letras latinoamericanas de una manera mayúscula y pertenecen a la misma generación. Además, porque tienen algo en común con lo que acabo de decir sobre la educación y con el tema que nos interesa hoy, la escritura de mujeres en América Latina.
Ellas son Teresa de la Parra, novelista venezolana, Victoria Ocampo, ensayista, traductora y editorialista argentina, y Gabriela Mistral, poeta chilena y ganadora en 1945 del único Premio Nobel de Literatura dado a una latinoamericana, hasta la fecha.
Teresa y Victoria pertenecen a la rancia aristocracia que les hace conocer Europa muy pronto y relacionarse con lo mejor de su cultura. Ambas hablan francés a la perfección y han recibido todos los privilegios de su clase durante la niñez. Teresa venezolana se va a España de muy pequeña donde recibe una educación por parte de las monjas del Corazón de Jesús, y Victoria, la argentina, también radica en Europa de niña, pero su educación proviene de sus propias nanas, la francesa y la inglesa, junto con la lengua de cada una.
Por su parte Gabriela Mistral, la chilena, no lleva consigo el menor de los privilegios, nacida entre los cerros del Valle de Elqui, tierra de pobrerío, no trae consigo pan bajo el brazo como se dice por aquellos pagos. Recibe sus primeras lecciones de primaria interrumpidas abruptamente y lo que termina sabiendo es lo que le enseña su hermanastra mayor, maestra en algún pueblecito de la región.
A primera vista vemos las diferencias entre las ricas niñas de la clase alta criolla y la niña pobre mestiza. Tanto confort para las primeras, tanta orfandad para la chilena. Sin embargo, oh sorpresa, si comparamos la educación de las tres, más allá de sutilezas del roce y la domesticación ambiental de Teresa y Victoria, lo que vamos a advertir de inmediato es que ninguna de las tres lleva consigo una formación de carácter formal, legítima, sistemática. Esa formación que sí obtienen todos los varones del continente que pueden y quieren acceder a ella, y que incluso cuando no pueden por cuestiones económicas, sus padres sacrifican a hermanas mayores y menores, las que fueren, para privilegiar el estudio de los hijos.
Estas tres mujeres, nos guste o no, son autodidactas, se han alimentado por libros, cursos que toman por su cuenta, maestros o intelectuales a los que escuchan con devoción cuando tienen oportunidad. Y aunque resulte increíblemente cruel, las grandes escritoras europeas no sólo latinoamericanas tuvieron las mismas limitaciones y fueron autodidactas de largo aliento. Salvo alguna que otra excepción donde curiosamente, el/los hermanos proveyeron a sus hermanas los conocimientos que recibían con largueza. Es el caso no sólo de escritoras sino de científicas, músicas, plásticas.
De modo que nuestra primera reflexión grande es que, para escribir, primero hay que formarse, leer mucho, aprender mucho, e interesarse por todas las cuestiones humanas desde la justicia hasta la geografía, desde la historia hasta los derechos humanos, el universo completo.
Entonces, ¿cómo hicieron estas mujeres para llegar tan lejos?
Quizás como lo dice en sus versos Gabriela:
Deletreando lo no visto,
nombrando lo adivinado
Su hambre de saber y de comunicarse con el mundo desde sus propias perspectivas, debilidades y grandezas, no tiene parangón.
Silvia Molloy estudiosa de la literatura femenina dice que por aquellos tiempos en América o se era maestra o en el mejor de los casos poeta, pero nada más.
Gabriela cumple con la norma puesto que ante todo deviene la gran maestra de América, invitada en 1922 por Vasconcelos a México para auspiciar la educación de las niñas, pero también llega a ser la poeta más grande de nuestra tierra.
Por su parte, Teresa de la Parra, se hace novelista sólo para poner en cuestión su propia existencia rodeada de lujos y bobadas, donde el pensar, la crítica, el juicio, la confrontación, están vedados para una niña que sólo tiene que adornarse para adornar. Y escribe una novela cuyo título lo dice todo Ifigenia, Diario de una señorita que escribió porque se fastidia, (1922). La mayoría de sus críticos ven en Ifigenia, su primera novela, una cuasi autobiografía. Sin embargo, a pesar de las semejanzas: muchacha que se educa en Europa, de familia bien, y otros indicios, lo que hace Teresa con el caudal de su propio acervo, es darlo vuelta. Y entonces llega el asombro: una muchacha vista por una artista que la busca, la doblega, la critica, la defiende, la mira al través, a contraluz, y tanto hace que con ella figuran todas las servidumbres de nuestras abuelas, y quizás también las grandezas que no supimos adivinar. Porque esta María Eugenia, la protagonista, quiere ser libre, vocifera novedades, se aburre, se fastidia y sin embargo, pareciera que ningún destino autónomo le aguarda ni por economía, ni por cultura y sociedad, ni por la cuestión política. Esta muchacha, esta María Eugenia, habrá de aguantarse sus límites, cosa que de ninguna manera estará dispuesta a hacer su autora.
Por el lado de Victoria Ocampo tampoco ella está dispuesta a aceptar las leyes de un orden patriarcal. Y en 1919 se pone a escribir un ensayo sobre La Divina Comedia. ¡Horror! Una mujercita tan desafiante es un peligro, Paul Groussac, escritor francés que vive en Buenos Aires a quien adora y le rinde pleitesía no sé si por francés o por erudito, se lo dice. La pobrecita muy creída ella le lleva su texto, y el gran intelectual le sugiere escribir cosas más adecuadas a su condición femenina y a su edad, caracterizando el ensayo burlonamente como “desahogo dantesco”.
Pero Victoria no se arredra, y se publicará en la Revista de Occidente de Ortega y Gasset en 1924. Ortega está enamorado de ella, la llama su Gioconda de las Pampas, y no sabe cómo seducirla. Lo ha atrapado su belleza ante todo, no su psiquis, no su inteligencia creadora. Al publicar el ensayo en su revista, no puede soslayar su íntima opinión respecto de las mujeres por más bellas y seductoras que sean. Escribe 100 páginas al final del ensayo de Victoria para confirmar que ella es adorable etc etc etc pero que está destinada, como el resto de las mujeres, a ser inspiración de los hombres, musa, diosa, lo que fuere, menos pensante ella misma, creadora, sujeto pleno, autónoma. Victoria deja de vincularse a él durante 10 años, rechaza con ardor la posición del gran filósofo español.
Al retomar su amistad lo hace desde una perspectiva todavía más sólida, ha decidido crear una revista literaria que ponga en contacto América y Europa. Con esa premisa nace Sur en enero de 1931 y será la revista más importante, de mayor prestigio y fama a lo largo de todo el siglo xx hasta su muerte en 1979. No es casual que sea ella quien se obstine en publicar en su revista, a Virginia Woolf y darla a conocer en este continente. He tenido en mis manos los números del primer lustro entre 1931 y 1935 donde se publica en cuatro entregas Un cuarto propio de la autora inglesa, completo. Pero además quién iría a pensar que en América Latina una mujer sería la fundadora de tamaña empresa.
No obstante, volvamos a Un cuarto propio de Virginia Woolf que tantas reflexiones nos permite hacer y tantos senderos nos propone en esta cuestión de la mujer escritora.
Dice Virginia que la hermana de Shakespeare no existió en la medida en que sólo Shakespeare por su sexo estaba posibilitado para hacer de su vida una decisión propia. Y que, si hubiera tenido una hermana tan inteligente como él, seguramente habría sido destinada a tener un hogar, un marido, unos hijos a los cuales servir. Sin tiempo pues para ocuparse de sí misma, y crear. Imposible en tales condiciones aun con una educación igual realizar un destino semejante al de su hermano. Virginia crea una especie de parábola para que la sigamos en su mirada respecto de las mujeres. Por lo tanto concluye, la hermana de Shakespeare no existió porque no podía existir. Las condiciones no estaban dadas.
He leído esta obra muy joven, las sucesivas lecturas de la misma y mi propia vida, inclinada sobre la cuestión femenina, me llevaron a desarrollar asimismo mi propio pensamiento y a derrumbar paradigmas que por más respetables y eruditos que sean, he aprendido, confieso que con mucha dificultad, a poner en tela de juicio. Así que un buen día me recordé sobresaltada, pero sí, me dije, claro que sí, la hermana de Shakespeare existió, sólo que como Virginia Wolf es europea ni tuvo la menor idea de ella, sencillamente no la conoció. La pobre América Latina tan desprovista como si fuera una mujer, considerada menor, fuera de la razón occidental y blanca, vista por sus bellezas como objeto pintoresco durante siglos, no fue atendida nunca respecto de lo que atesoraba y hubiera podido sorprender grandemente a los sabios de Europa. Del mismo modo que nunca comprendieron nuestras culturas, la diversidad de las mismas, el acervo indígena, las obras de artes de los olmecas, toltecas, quechuas, aymaras, guaraníes, no entendieron que aquí había hombres y mujeres que soñaban tanto que iban a trastocar el mundo.
Así que primero un poco avergonzada por mi audacia y luego cada vez más fuerte vine a decir que sí, la hermana de Shakespeare existió, y se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Mi propio descubrimiento me asombró. Hoy en día tengo la honra que colegas en el área de estudios literarios, han tomado mi proposición y la sostienen.
Pero bien, ¿cómo vino a darse que la hermana de Shakespeare pudiera existir aquí en América y para ser más precisos en México?
Tomemos la pregunta punto por punto: México es el país con más tradición propia y al mismo tiempo más hispano de Latinoamérica. Su identidad formada por estas dos instancias no ha necesitado de espejos, de reflejos en otras miradas, otros ojos, otras utopías más que las propias para existir. No en balde la Revolución Mexicana es el primer gran despertar de los pueblos con hambre y sed de justicia de esta parte del mundo. En su mayoría, las órdenes religiosas que con más o menos felicidad educaron a la población aceptaron al indio en tanto este fuera obediente, en México no hay genocidio de la raza autóctona. El mestizaje dio lugar a una suerte de largueza para con los “bárbaros” aunque se llamen chichimecas en el peor de los casos. Etnias a las que quisieron exterminar y no pudieron así que también a ellos hubo que aceptarlos.
Aquí en México, la fórmula del filósofo argelino francés, Jacques Derrida, adquiere toda su dimensión. Dice Derrida, que la Mujer es el Otro, y por lo tanto detrás de ella, está la suma de todas las diversidades, se llamen negros, indios, homosexuales, mahometanos o lo que fuere. Y yo agrego, también el mestizo es el otro, aceptar el mestizaje, es darle a Sor Juana un lugar en el mundo. Esto, en primer lugar, en términos identitarios, respecto de la comunidad a la que se pertenece.
En segundo lugar, en nuestras decisiones el carácter con que se asumen las mismas es muy importante, hay que advertir que la condición de bastarda de Juana Inés no la hizo tambalear, ella contaba con un padrino que la proveería de una discreta dote, y con una figura masculina de suma importancia, su abuelo, quien la estimularía en sus primeros andares por las letras. Luego cuenta con hermanos que van a estudiar con una maestra del pueblo. Ella va de acompañante, pero su propia disposición, su propia curiosidad la lleva a aprender a escondidas lo que sus hermanos aprenden abiertamente. Pero hay más, si Shakespeare contaba con una inteligencia colosal, también Sor Juana cuenta con ella. Nada se le escapa, todo es motivo de observación y estudio. Deja con la boca abierta a intelectuales de su época por sus respuestas y sus disquisiciones. Y lo que es más admirable, se elige a sí misma.
En la actualidad tal cosa ya no es una hazaña. Elegirse a una misma es ejercer la libertad con vistas a devenir quizás más sola pero también más plena. No obstante, muchas mujeres retroceden ante la posibilidad de verse libres, acostumbradas a depender de sus padres primero y sus maridos después. Eso no lo quiere Juana Inés para sí. Así que más pronto de lo que se esperaba, ella opta por el convento con una lucidez que hoy mismo, en este tiempo nos deja estupefactos. Advierte que lo que la hace feliz es el saber y que lo que quiere es abrirse para sí, ese mundo del conocimiento. Con la misma lucidez con que se sabe, reconoce que casarse con una dote mínima que no le daría más que trabajos hogareños en el futuro y vaya a saber qué clase de marido, le impediría ser feliz puesto que para ella en verdad felicidad, es estudiar, leer, aprender, y oh maravilla, transformar todo eso en escritura.
Así que elige el convento y en el convento elige no la vida religiosa sino su propia vocación, a la que sustenta con amigos intelectuales como Sigüenza y Góngora, criollo como ella y como ella enamorado de las letras y las investigaciones. Y al igual que Shakespeare eligiera en Londres su propio mundo de colegas y protectores de sus escritos, ella con igual entereza y astucia, al mismo tiempo que templanza, acomoda de tal modo sus días y sus trabajos para que le den el placer y la alegría más grande: ser libre en su celda, al sol entre las penumbras del convento, e íntegra en el amor a sus letras. He aquí a Shakespeare mujer, tan ignorada para Europa y sin embargo a la hora de hablar de la creación literaria y las mujeres, es el primer paradigma que todas, europeas, blancas o mestizas, americanas o indias, ponemos sobre la mesa. Ni qué decir, cuál otro modelo tan grande y tan completo en la literatura como ella. A la que Octavio Paz señala como superior a Lope y a Calderón a la hora del soneto.
Pero volvamos una vez más a Un cuarto propio y sus lecciones, obra que las mujeres hemos citado hasta el cansancio, puesto que como la obra señera de Simone de Beauvoir forma parte de nuestro testamento. Lo que manifiesta la obra de manera central es que, si las mujeres no contamos con una economía propia que nos permita tener un cuarto propio, va a ser muy difícil que podamos llegar a la disciplina feroz que implica la creación y entre todas ellas, la de la literatura, que tiene por base el desarrollo y ejercicio de un pensamiento revelador y crítico. Lo que hubiera concluido Virginia de la novedad de Sor Juana es que, ante todo, había elegido su cuarto propio, aquella celda donde podía ser libre de puertas para adentro.
Esta nueva observación nos lleva a otra mujer, también europea pero que prendió tan hondo en América como la primera, y que influenció a las posteriores a la de Victoria, Gabriela y Teresa.
Esta otra cuya vida fue modelo de libertad y responsabilidad al mismo tiempo, vino a pegar fuerte en el corazón de una muchacha chiapaneca que a la sazón llegaba al DF para hacer sus estudios universitarios.
Supe de ella hace veinte años, cuando llegué a México. Reconocerla y reconocerme fue todo uno. La bauticé a mi antojo como la Simone de Beauvoir mexicana. La envidié con salud y entusiasmo, quizás había sido una de las primeras latinoamericanas en leer El segundo sexo y en reconocer en el ensayo de la francesa el libro capital que nos ponía nombre a todas. Reí y me indigné con su ironía, con su gracia, con esa manera entre sarcástica y paródica de dibujarnos y dibujarse.
Poco a poco Rosario Castellanos, nacida en 1925, chiapaneca, de estirpe terrateniente, pero mirando hacia los condenados de la tierra, que en su tierra son los indígenas, me fue encantando al punto de sentirme de manera muy honda, su semejante. Mis clases se enriquecieron con la lucidez de sus ensayos, con la crítica a la mujer mexicana. Yo estaba maravillada, lo que no me atrevía a señalar de su condición femenina, ella hubo de grabarlo con pelos y señales. Mis amores, desde Isak Dinesen, quizás la mejor cuentista del siglo XX, hasta Clarice Lispector o Marguerite Duras, le sirvieron de escudo y revelación como después habría de sucederme a mí. Por eso en las cuestiones de género fue su palabra la que yo esgrimí día con día.
Lo que nunca sospeché es que al final de Kinsey report, y Balún-Canán, de Mujer que sabe latín y Lección de cocina, habría de tropezarme con Cartas a Ricardo. La proposición que Freud dejó sin contestar, Qué quiere una mujer, adquiere con Rosario Castellanos toda la dimensión que el gran psicoanalista proyectó en ella. Porque si Rosario quería para ella las letras, las palabras, el ejercicio de pensar y la lucidez de hacerlo críticamente hasta las últimas consecuencias como nos enseñó Beauvoir, se partió en dos y no dejó nunca que una parte cooperara con la otra, que cabeza y corazón fueran juntos. Sus cartas a Ricardo Guerra, su esposo y padre de su hijo, lo demuestran.
Se nos aparece otra Rosario, frágil, dudosa, desesperada por el amor que ha perdido o nunca tuvo. Fanal de las letras mexicanas, dividida en dos, su Ricardo por un lado y su literatura por el otro, no me parece que fue feliz, teniendo en cuenta la dimensión de sus conquistas y realizaciones. Es como si en Rosario se hubieran reunido todas las marcas de nuestras servidumbres. E irónicamente, también todas las marcas de nuestras posibilidades.
Por lo cual estoy convencida que esa Rosario que las mujeres llevamos dentro debe ser puesta en cuestión. Así la pregunta de Freud Qué quiere una mujer, pudiera, cien años después que la formulara, obtener una respuesta que nos honre. Me atengo a las propias palabras de la poeta. Sí, debe haber otro modo de ser humano y libre. Otro modo.
¿Hubieron, sin embargo, otras madres que no fueran las europeas para guiarnos y sostenernos en esta dura tarea de ser autónomas y lanzarnos a la escritura?
La primera, ya la nombramos, Sor Juana Inés de la Cruz y la más grande. Y otras sin duda, que no alcanzaron la misma trascendencia porque la vida les fue mezquina en comparación con sus talentos. Por ejemplo, la escritora boliviana, Adela Zamudio. Al nacer en una ciudad como Cochabamba lejos de las metrópolis como Buenos Aires o México, su fama fue pequeña, sin embargo, escribió poesía y novela y lo que es herencia más suntuosa, fue una de las más grandes precursoras del debate sobre la mujer. Antes que Woolf y Beauvoir, esa muchacha de provincias, alteró el orden con sus demandas en beneficio de nosotras.
Podemos decir con justicia que esta escritora boliviana ha sido una de las más grandes de América, pero lamentablemente no ha alcanzado la fama de Gabriela Mistral, ni de Juana de Ibarbourou, por la desventaja de haber nacido en una ciudad pequeña donde sus ideas revolucionarias a favor de la mujer, chocaron con el muro de una sociedad altamente conservadora. Se la puede considerar, indiscutiblemente, como precursora de las reformas feministas que ha alcanzado la mujer en los últimos tiempos, por ser la primera que, literalmente, lanzó ese grito justiciero. Su poema “Nacer Hombre” así lo manifiesta.
Cuánto trabajo ella pasa
Por corregir la torpeza
De su esposo, y en la casa,
(permitidme que me asombre)
tan inepto como fatuo
sigue él siendo la cabeza,
porque es hombre.
Si alguna versos escribe
-?De alguno esos versos son
que ella sólo los suscribe?;
(permitidme que me asombre)
Si ese alguno no es poeta
¿por qué tal suposición?
-Porque es hombre.
Una mujer superior
en elecciones no vota,
y vota el pillo peor;
(permitidme que me asombre)
con sólo saber firmar
puede votar un idiota,
porque es hombre.
Él se abate y bebe o juega
en un revés de la suerte;
ella sufre, lucha y ruega;
ella se llama ?ser débil?,
y él se apellida ?ser fuerte?
porque es hombre.
Ella debe perdonar
si su esposo le es infiel;
mas, él se puede vengar;
(permitidme que me asombre)
en un caso semejante
hasta puede matar él,
porque es hombre.
¡Oh, mortal!
¡Oh mortal privilegiado,
que de perfecto y cabal
gozas seguro renombre!
para ello ¿qué te ha bastado?
Nacer hombre.
Hay más mujeres que impresionan durante el siglo XIX por sus afanes libertarios y sus obras, como Juana Josefa Gorriti nacida en Salta, Argentina en 1818 y fallecida en 1896. También ella, heredera sin saberlo de la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, se preocupó por nuestra educación fundando una escuela primaria. Escribió novela principalmente y se hizo cargo en cuanto hecho político pudiera participar.
Sin embargo, esta laya de mujeres no llegó a nosotras porque habían sido restringidas a su condición doméstica y eran tiempos en que los hechos femeninos no eran relevados por nadie ni a nadie le interesaban. Hubimos de esperar a las últimas décadas del siglo xx y estas primeras del siglo xxi, para que fueran las mismas mujeres, universitarias, artistas, estudiosas, desde todas las disciplinas y todas las formas, las que se ocuparan de ellas, las despertaran del largo sueño del olvido, otra vez de pie, otra vez íntegras, y nos las dieran en herencia. Sólo entonces supimos de la puertorriqueña Luisa Capetillo, partidaria del amor libre y defensora de los obreros, redescubierta recién en 1970, de la colombiana Juana Acevedo, la primera mujer escritora de la época republicana, de la peruana Clorinda Matto fundadora del género de la novela indigenista. Y así muchas más de las que antes no supimos ni siquiera el nombre.
No quisiera acumular datos y nombres, que por su falta de fama ni siquiera los recordaríamos luego. Prefiero referirme ahora al destino que casi siempre aguardó a estas mujeres valerosas que amando tanto la escritura y las libertades que ella conlleva sufrieron desprecios, soslayos, olvidos, calumnias y en algunos casos hasta persecución y muerte. En otro capítulo abundaré más sobre ello. Ahora me referiré sobre todo a aquellas que poblaron mi mundo infantil y adolescente y a sus difíciles vidas. En primer lugar, incontestable, Sor Juana a quien recitaba a voz en cuello desde que la encontré en una antología de poesía que mi madre atesoraba. Luego Delmira Agustini uruguaya, Juana de Ibarbourou también uruguaya, Alfonsina Storni argentina y Gabriela Mistral chilena.
Delmira Agustini no llegó a los treinta años de edad, nacida en 1886, su poesía hondamente sensual, su indagación poética alrededor de la sexualidad femenina en un tiempo sumamente estrecho y mezquino para nuestros quehaceres, resultan admirables. Sin embargo, el Eros le jugó una broma cruel, fue asesinada por su marido en un rapto de celos que lo llevó también a suicidarse después. Primer feminicidio declarado en nuestra historia literaria.
Juana de Ibarbourou, la otra uruguaya, también poseída por una sensualidad extrema, vivió entre la razón más lúcida y un delirio de persecución que Alfonso Reyes en su correspondencia con ella, llamada Un grito de auxilio en su publicación, da cuentas con detalles de los desvaríos de la gran poeta.
Por su parte Alfonsina Storni, argentina, poeta cuasi popular, en la medida que su verso fácil y sonoro al mismo tiempo que sumamente espirituoso era de fácil memorización, llevó toda su vida el estigma de ser madre soltera. Nunca confesó quién era el padre de su hijo a quien amaba entrañablemente. Se suicidó entrando al mar en la mítica Mar del Plata en 1938. En aquel presente mío de jovencita, para mí ella era de alguna manera heredera de Sor Juana y sus famosas Redondillas.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón
Hombre pequeñito, hombre pequeñito,
suelta a tu canario, que quiere volar…
Yo soy el canario, hombre pequeñito,
déjame saltar.
En cuanto a Gabriela Mistral, la más agraciada por la suerte, fue una eterna viajera a quien Chile nunca quiso mucho, a pesar de sus largas tareas diplomáticas representando a su país, nunca regresó a su tierra salvo para visitarla como si fuera una extranjera. Su destino es tan doloroso como el de las anteriores. Habiendo adoptado el niño de un pariente muy próximo, a quien amó y cuidó como si fuera hijo de su carne, tuvo la terrible experiencia de asistir a su suicidio cuando era un adolescente. Dos años después de tan siniestra pérdida, ganó el Nobel de Literatura, lo cual, confesaba, no había podido proporcionarle la menor paz interior.
Y dejo para el final el destino trágico de Sor Juana Inés de la Cruz, acusada por la Santa Inquisición y que debió abjurar públicamente de sus libros, donar toda su biblioteca y volver a tomar los hábitos en una ceremonia cuya rúbrica selló con su propia sangre. Yo, la peor de todas. Un año después de estos sucesos vuelta al convento de San Gerónimo, muere a causa de la peste que había asolado a México contagiada por la tarea enorme que se impuso de atender a sus propias hermanas, las monjas alcanzadas por el feroz mal.
Otras grandes escritoras de nuestro continente sufrieron destinos parecidos como la peruana Mercedes Cabello quien contagiada de sífilis por su esposo muere loca en 1909. O María Luisa Bombal, gran narradora chilena quien, con una vida azarosa y atormentada, ante el desamor de su compañero se pega un tiro y no obstante se salva, luego de lo cual muere de cirrosis a causa de un alcoholismo extremo.
La lista se completa con Rosario Castellanos a quien ya hemos tratado, con Pita Amor a la que conocí loca y casi desnuda por las calles de la Colonia Chapultepec en el DF, con Nahui Ollín quien después de ser la amante de los más grandes artistas de su tiempo, deteriora su psiquis hasta el extremo de terminar su vida rodeada de gatos y completamente perdida en la más oscura de las miserias físicas y espirituales. Y por fin aquel tiro que resonó en todo México, aquel balazo en la Catedral de Montmartre con el cual acabó su vida Antonieta Rivas Mercado. Casi 50 años después resonó otro tiro en Argentina que me hizo trastabillar de espanto, el que acabaría con la escritora Martha Lynch con quien yo había mantenido correspondencia.
No fueron mejores los destinos de las europeas, la misma Virginia Woolf se suicidó poniéndose piedras en los bolsillos y arrojándose al río cercano a su casa.
Destino de mujeres, duro y arduo. Destino de libertades obtenidas a fuer de dolor y resistencias.
Sin embargo, la entrega del artista, hombre o mujer, del escritor, la escritora, a causa de un pensar que se vuelve intenso y permanente, conlleva siempre el riesgo de la propia salud mental. Quien va muy hondo, va muy lejos, el viaje trastoca, deteriora, quiebra las defensas, se yerguen instancias que no se habían previsto, el artista, el escritor, mucho más al ser mujer, se ha quitado las defensas, se ha despojado del orden impuesto, de las leyes impuestas, organiza otros modos de ver la realidad, transforma lo cotidiano, lo atraviesa, y si se ilumina con novedades y revelaciones que no había previsto que lo lastiman, lo debilitan, lo conmueven demasiado, también es cierto que tal viaje merece la pena. En el final de Primero Sueño, su obra más difícil y quizás, su obra maestra, Sor Juana no se arredra, no tiene miedo y se lanza al universo para recorrerlo hasta en los últimos requiebres, y exclama entonces con estupor y euforia:
El mundo iluminado y yo despierta…Así concluye su poema grande.
Quien escribe, quien es sensible al Otro, a la comunicación que busca lo más humano del encuentro, a indagar en sí mismo para ver de lo que estamos hechos hasta exasperar los límites, que se duele con el destino de su gente, de su tierra, de su semejante y no obstante diverso de sí, sin duda circula por una delgada línea sensiblemente peligrosa. Sobre esta cuestión también Virginia Woolf se manifiesta. Ella dice que los extremos de este viaje son el éxtasis, pero también la locura y la muerte.
Por mi parte me quedo con Sor Juana, creo que como escritoras, como mujeres es lo mejor que nos puede pasar. Saber que podemos iluminar el mundo con nuestra obra y nuestros actos y estar sensiblemente despiertas para no perdernos nada.
Dejo entonces en este comienzo de textos sobre las mujeres de mi historia y de mi tierra, el vasto continente latinoamericano, su voz como fanal ineludible:
EL MUNDO ILUMINADO Y YO DESPIERTA… Acaso con puntos suspensivos para imaginar mejor nuestra conciencia lúcida y en expansión, como le gusta pensarlo a mi amiga Rosario.
Coral Aguirre (Argentina, 1938). Es una artista de larga trayectoria y con reconocimientos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Ha sido música, actriz de teatro, directora de teatro y dramaturga; actualmente su trabajo se centra en el ensayo, el cuento y la novela. De origen argentino, inició en aquellas latitudes su primer oficio como música de orquesta y pronto eligió el teatro como herramienta de combate, castigo por el cual su grupo, Teatro Alianza, fue objetivo del Terrorismo de Estado, de la persecución, desaparición, prisión y asesinato, tras lo cual el exilio en Europa y finalmente en México se convierten en el destino de Coral. En 1988 es invitada como promotora cultural al coloquio La dimensión del desarrollo cultural en América Latina, que se realizó en Ciudad Victoria Tamaulipas auspiciado por la SEP. Durante ese lapso La cruz en el espejo, texto dramático sobre Sor Juana Inés que obtiene el Premio Nacional de las Artes en Argentina y es publicado, obra presentada posteriormente por Guillermo Samperio a la sazón subdirector de Bellas Artes junto a Víctor Rascón Banda, Héctor Azar y Tomás Urtusástegui. En 1989 escribe sobre un cuento de Marguerite Yourcenar El inútil combate, un texto dramático que obtiene las críticas más auspiciosas por parte de Sabina Berman, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda. A partir de allí comienza a escribir cuentos explorando las migraciones, la trashumancia, la violencia, la pobreza y desolación de los pueblos, pero también sobre una suerte de fineza (en términos de Sor Juana) y una calidez que nunca antes había conocido.
Dice el crítico norteño Roberto Kaput: “Coral Aguirre inauguró entre nosotros la novela de la posmemoria, una de las últimas manifestaciones de la novela política en América latina. En la trilogía de la memoria (Los últimos rostros, El resplandor de la memoria y Una patria aparte) reconstruye entre generaciones los últimos 50 años de la región, de la frontera norte de México a la Patagonia. (…) Con ello, la autora vuelve a poner en circulación la memoria de una generación de proscritos. Las novelas de Aguirre nos conectan con la memoria latinoamericana reciente y con la tradición de narradores del Río de la Plata…”
Finalmente, soy del sur cuya frontera es el Río Bravo, en esa parte del desierto donde no crecen violines ni mariposas pero donde muchos como yo se obstinan en el milagro de la escritura.