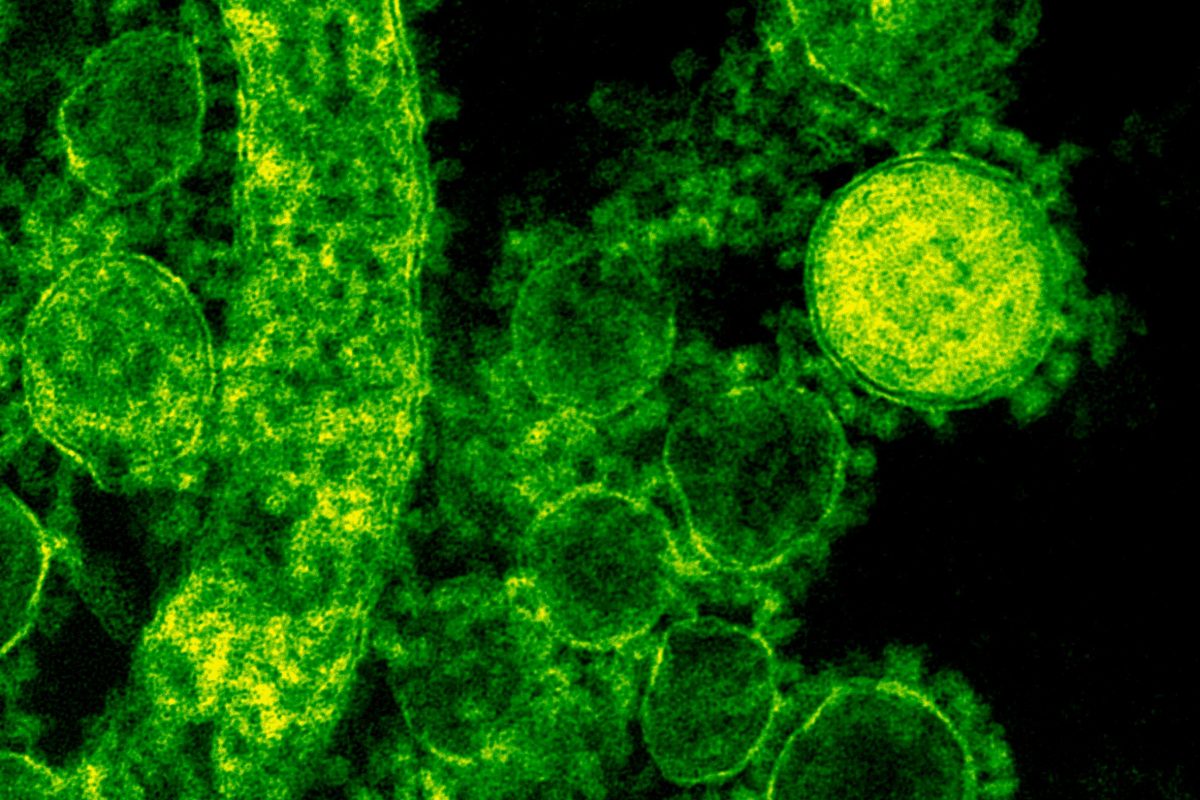Alan Valdez
Poseer el viaje inmóvil de los árboles.
Elena Garro.
Before, I had the ability to change my future,
but when you’re up against your body,
you can’t make it do something
it doesn’t want to do.
Beth Gibbons
Estoy en la línea del desierto. Aquí es difícil decir el verde. La primavera, en este horizonte, tiene otras formas. Todo se come y es comido, pero en silencio. La gravedad del esqueleto de la yegua que ya no pudo, desde el hueso y su perfección sobre la arena, más que hablar de la muerte, habla de la paciencia. Yo no la he tenido.
Crecí obsesionado por la luz. No porque me interesara explicarla, sino porque envidié su capacidad de estar en todas partes y luego, de una hora a otra, puro interior también callado. Escucho los ríos, pero nada más. Es de noche, la nieve ha sucedido a otras formas igual de violentas que el exceso de brillo. Va y viene, pero no me interesa perseguirla. No esta vez. Yo tengo otros propósitos. Apenas unos árboles, en la orilla de esta agua, ofrecen, no sé si perfume, pero un sonido de hojas. Suficiente para saberme acompañado por eso que no se ve.
Elegí este acontecimiento. O eso me repito para sentirme adecuado a la temperatura que aquí no entiende de las flores. Me obligo al poema. Pero no pasa, aunque según yo le he ofrecido mi ternura a cambio de la suya. En ese trueque, los dos salimos perdiendo. El poema está cansado de la revelación, de las manías del agua y de ser un vehículo para cantar las estaciones.
Ni el canto, ni la luz ni su cadencia. Ni mi obsesión, ni el recorrido de mi lengua hacia mi lengua y todas sus enfermedades logran abrazar la pausa, que me dijeron, se necesita para escribir. Que si caminé, que si herí lo que no debía para que la sangre se volviera una metáfora preciosa. Que si la prueba y error de mis creencias fueron requeridas. Ingenuo, jugué al presente. Pero se me olvidó que desde hace mucho yo era una fecha cumplida.
Avanzo. No me importan mis huellas, ni lo que abren o corrompen del lodo. Que alguien más se preocupe por la anatomía de lo liviano. En mí, sobre todo ahora, que me río al escuchar unos pájaros, que se me ocurren perdidos, apenas se pronuncian algunas oraciones. Las más simples, las que aprendí cuando mis dientes de leche eran mi única certeza. Anhelo lo breve de su mordida.
Me sucedo también. Extrañando lo que nunca dije. Como si cada una de esas señas tuviera vida propia. Y con la ambición del taxidermista, lo sepulto en un ademán eterno, pero alejado de la gracia de una escultura. Y como fotografía en nota roja, le reviso la sangre y el metal abreviado contra la banqueta, para preguntarme cuánta vida le cabe a la vida.
Ayer, recuerdo, repartí mis lacónicos hallazgos sobre el amor mientras cruzaba el hielo. Al llegar a la orilla supe que no aprendí nada. Y con una vara de un árbol, que seguramente tiene un nombre, pero yo no me lo sé, escribí sobre la nieve. Como dije, aquí, la primavera es una palabra para algo que pasa solo en los libros.
En mi cuerpo hay signos de finitud. También los reparto. Esperaba que algunos animales se interesaran en ellos. Pero a lo vivo pocas veces lo seduce lo que está apunto de desprenderse. Acaricio algunas plantas. Escucho su relato. Y me tardo toda la vida en que pasen de la semilla al fruto. Pero generosas, me regalan un corazón duplicado. Recuerdo, ahí, nuestra casa. La fruta en la mesa lista para volverse un cuadro insoportable que adornaría cualquier consultorio médico. Pero al fin nuestra. Nadie, ni siquiera nosotros, podría decir lo contrario.
Vuelvo a buscar el poema. Trato de convertir a los patos y pequeñas criaturas que rondan el agua a mi lengua. Pero mi religión inventada por capricho no alcanza. Aunque se conozca que lo que nace enfermo también tiene el derecho a replicarse. No logro nada más que decir que todo es hermoso. Y al reconocerlo, me da envidia pensar que nunca es el poema quién lo causa.
Esto no se trata de las flores, vuelvo a repetir. Esto no se trata de sus frutos caídos o a nada de caer. Esto no se trata del amor de los recolectores de esos frutos. De sus veranos aprendiéndose también la finitud guardada en todo párpado. Del fuego compartido a mediados de marzo. De su vejez que es la forma lenta del fuego. Ni de sus muertes. Ni de los árboles que nacerán al lado de esas muertes.
Me quiero dejar seducir por la idea de que todo y nada. Pero pasa que la tarde, y mis años, y los años que nunca estuvimos juntos. Todo se mezcla en una saliva que se vuelve, sin mucha dificultad, lluvia. Y la lluvia, el pretexto más fácil para hablar de las ciudades y sus ventanas. Y así de obvio, lo que ocurre adentro de esas ventanas. La primavera donde nos dejamos de conocer. Las llaves de tu casa y las llaves de mi casa, en ambas bolsas de cada pantalón, sacudiéndose con monedas llenas de dedos de gente que nunca supimos. La mugre y las alergias y los dedos en la boca.
Esto no se trata del principio de nada. Pero es imposible no pensar en el círculo, cuando los niños bailan Mambrú se fue a la Guerra. Y el color de las flores en papel crepé se reproduce en sus ojos,
perfecto,
lúcido,
posible,
igual que sus pequeñas vidas, más posibles que las nuestras, aún, y qué bueno. Qué nadie les diga, por favor, que ellos son el futuro. Nadie necesita semejante obligación con lo que está, desde antes, fallecido. Giran, y las madres aplauden como si se tratara de su nacimiento. Yo también estuve ahí, siendo perfecto,
siendo lúcido,
siendo posible, y mi madre aplaudía. Y yo giraba Qué dolor, qué dolor, qué pena. Pleno, como los que no saben que son plenos. El color me tenía envidia. Yo no envidiaba nada. La idea del diluvio me parecía la cosa más insípida, sobre todo porque no me interesaba escribir.
Un aplauso
tras otro,
la mano de otro niño en la mía.
Mi mano en la suya.
Ninguna huella.
Ningún destino aún
como sal vertida
sobre una espalda seca
de tanto sol.
Girábamos,
No sé cuándo vendrá
Do re mi, do re fa
No sé cuándo vendrá.
El sol no sabía ni cómo decirnos. El círculo era insuficiente para narrar lo que empieza y termina. El papel crepé brotando en el aire. Pequeños cuerpos para pequeños deseos, chocando unos con otros en una coreografía imperfecta,
ensayada
en la cancha de cemento de la escuela.
Una rodilla,
los brazos hacia la derecha,
hacia la izquierda,
¿Qué iba a saber del
nombre y sus manías?
Acaba la fiesta de los mil años. Terminado el color, terminado el nacimiento de cada niño, no importaba si el bautizo o no. Cada familia regresó a casa. Comieron. A veces el cuchillo hacia rechinar la cerámica como recordando la vida del animal, aquí su carne.
Cuando yo abandoné la idea del diluvio. Cuando empezó tal vez la primavera, aquí en la línea del desierto. Me acordé de mí en nuestra casa una vez más. Pensé si mis plantas tendrían un nuevo brote. En si ese brote hablaría de la vida no cumplida adentro de nuestra carne que, por algún tiempo, brevísimo, fue compartida. No supe, debo confesarlo, hacia dónde quedaba el reino. Ni qué hacer con los dientes que cargaba, por alguna razón, en mi bolsa.
Hasta que lo supe. Enterré cada uno de ellos, con el mismo cuidado con el que se entierra algo que se sabe, no vivo, pero dispuesto a morir. No sé si me explico. Y claro, ocurría que algo regresaba a los árboles. Ocurría que algo regresaba, casi como respiración, a prestarme mi forma de nuevo. Estábamos los dos en la orilla de tu cama, discutiendo de quién eran los años, repasando como letanía el ser más que todo, pero a punto de no lograr aprehender nada. Lloramos, y luego abrimos todas las llaves de agua de la casa. Nos abrazamos, por supuesto. Y cambiamos de lugar por unos minutos. Sentimos la sombra separada. Le dimos permiso de ir a buscarse una vida. Nosotros, ¿acaso la encontramos?
Pero el poema nunca llegó. No canté la rosa, ni la hice florecer. No canté la rosa. No la hice florecer. No llegué a ninguna forma antigua que me dijera si de este lado el fuego y de aquél otro… Bueno, tú sabes qué hay de aquél otro, ¿no? Si lo sabes,
¿verdad?
Alan Valdez. (Chihuahua, 1992). Escribí La pérdida de voluntad en el agua (FCE/Tierra Adentro, 2021). Me gustan las nutrias, hacer música en sintetizador, que Quignard procure el silencio y, sobre todo, el poema 135 de Emily Dickinson.