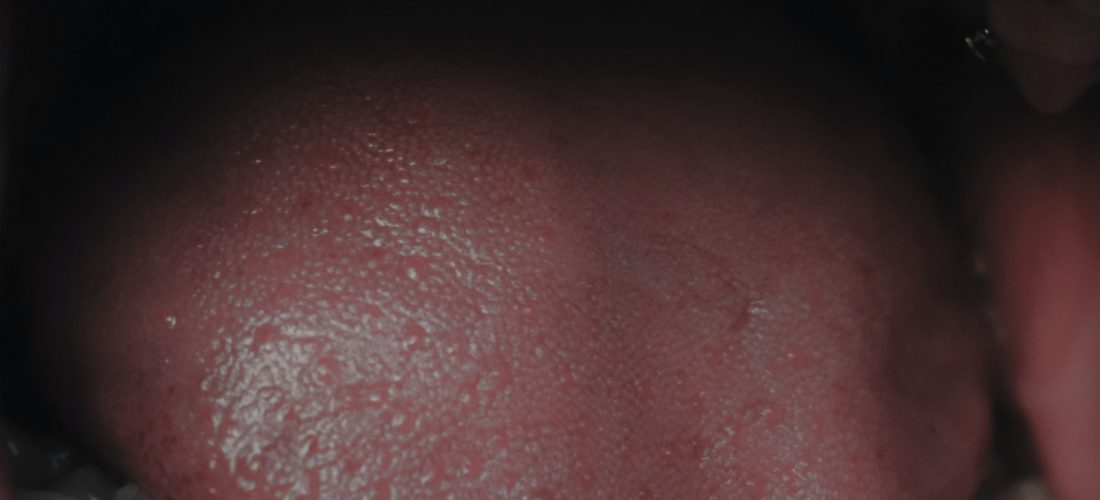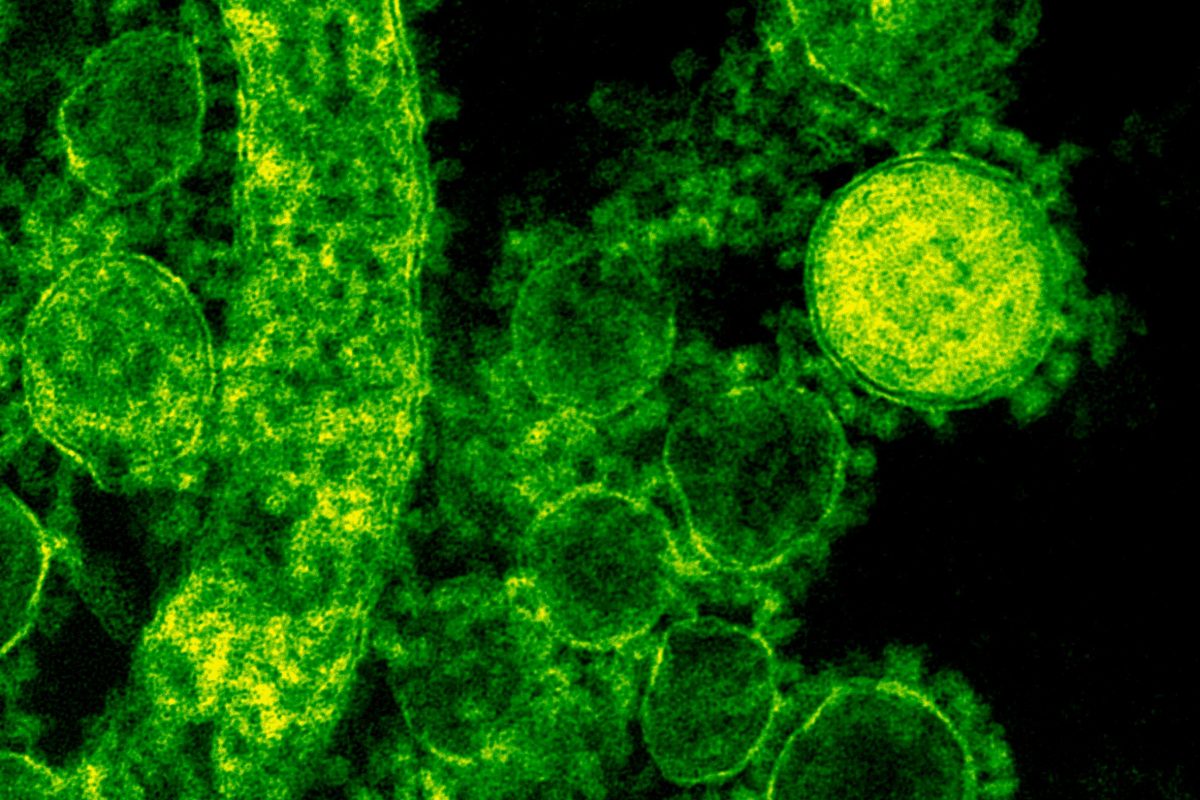Gabriel Rodríguez Liceaga
Para Alejandro Arras
Abrieron cerca de mi casa un cafecito donde la iluminación no parece de autopsia y la música sale de las bocinas a un volumen moderado. Se puede leer a gusto. Tengo una mesa predilecta desde la que siento que le doy equilibrio al local. Esto no es un secreto: todo lector está convencido de que su presencia le da sentido al mundo. Puede ser. De alguna manera un lector sueña despierto en un mundo con perenne mal de puerco. Estas calles tienen nombres de ríos. Puedo ver un tramo íntegro de Río Hudson y la esquina de Río Lerma, donde un vagabundo lleva dormido dos días; puedo ver la fila de los clientes que van llegando, todas las mesas del local y la puerta de salida. Mi teléfono está al lado del libro en turno, abierto en las páginas iniciales de una novela francesa que empezó con todo. Claudina está con el ginecólogo. En cualquier momento vibrará el aparato y sabré si está embarazada. Evidentemente el siglo ofrece formas más eficaces de enterarse del inesperado milagro de la vida, pero la cita ya estaba programada de todas formas. Le han estado doliendo los senos. Le pesan. Yo sólo lo noto en las fotografías. Estoy nervioso. Enfrente de mí un señor sostiene un periódico de Nota Roja. En la primera plana, como suele suceder, está un cadáver. Es la foto de una cabeza separada de su cuerpo. Son muy notorios los braquetts en los dientes del muerto. A esta horripilante imagen la acompaña un texto alburero y la foto de una señorita en bikini invitándote a verla, sin el bikini, en la penúltima página. Le doy un sorbo a un café con leche carísimo y demasiado caliente, demasiado ácido, demasiado aguado. Afuera, en la calle, pasa un señor tocando su trompeta oxidada mientras sus hijos atrapan con cachuchas las monedas que les avientan desde las alturas. No vibra mi teléfono. Se me pone la piel de gallina. No es cierto, no “se me pone”, más bien llevo toda la mañana crispado, tenso, alerta. Sudo.
Y aunque la luz y el ruido favorecen la lectura, esta tarde es mi vida personal la que descuadra los párrafos. Odio con todo mi corazón leer pensando en otras cosas. Es aun peor que leer con sueño. Las manos me tiemblan, muerdo el cuello de mi camisa, no registro qué personaje dice qué cosa. Me es imposible concentrarme, es como tener las agujetas desatadas y no saberlo. Se trata de un libro viejo y apolillado, el olor de las hojas no es agradable. Páginas demasiado leídas por gente sin rostro. Perdóname, Mauriac; me mereces mucho más sagaz. La verdad es que si Claudina está embarazada nuestra vida cambiará por completo. El único verdadero pecado consiste en traer vidas, sin amor de por medio, al mundo. ¿La amo? Indudablemente. Entonces, ¿cuánto tiempo más puedo seguir huyendo de la paternidad? Una cosa es clara: de estar embarazada dejaré que ella decida qué haremos. Estoy atemorizado, pero a la par no me cabe la sonrisa en la cara.
A mi derecha un gringo que evidentemente le perdió el miedo a la comida mexicana sostiene una escandalosa videollamada de trabajo. A mi izquierda una cita de Tinder se lleva a cabo. Él está serio y dejando que sus músculos hablen por sí mismos, cruza las manos detrás de la nuca. Ella dice que le gusta la paella y habla de diferentes paellas en la ciudad con una pasión envidiable. Ambos tienen tatuajes horrendos. Los imagino haciendo el amor y sus pieles aunadas quizá devengan en un tatuaje aún más pinche. El muerto con braquetts me mira, impreso, desde el más allá. Lleno de sangre y mugre entre las ligas que conectan a cada uno de sus dientes con el otro, afianzándolos para que pacientemente formen una sonrisa alineada. Una sonrisa perfecta que jamás ocurrirá.
Me ha tocado vivir una época neurótica y vertiginosa en la que nada tiene sentido. Y lo peor: las cosas son inabarcables, se han quedado sin límites. El hombre de la trompeta toca Like a Virgin. Caen monedas desde las ventanas de los edificios y dos niños las atrapan con una habilidad sobresaliente, usando sus cachuchas. Me quemo la lengua con el café, goteo sudor. La chica de la cita habla y habla sobre arroz y salchichitas cocteleras. El sujeto no me simpatiza del todo, trae la sonrisa como engrapada al rostro, músculos fuertes producto más del ocio que de la disciplina. El teléfono no vibra. Reviso por quinta vez que el modo avión no esté activado. Avanzo leyendo sólo para regresar la mirada a la sangría con que inicia el capítulo.
Si naciera un hijo mío, cuando él tenga veinte años yo rondaré los sesenta. Es decir que en su pubertad yo estaré ya con las orejas derretidas y dolores de coxis. ¡A quién quiero engañar! No tengo ni idea de cómo es tener sesenta años. Con dificultad me he arrastrado hasta los cuarenta, entre quincenas mediocres y cafés dónde leer en paz. Una idea me asalta: heredarle mi miopía y astigmatismo a un bebé con los dulces ojos miel de Claudina.
Se puede leer a gusto en este cafecito si no estás esperando una llamada que quizá cambie tu vida para siempre. Ah, y si vienes después de las dos de la tarde. El sitio está muy cerca de las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, un pedazo de Edad Media incrustado en el corazón de la ciudad de México. Todas las mañanas la calle se llena de chicas en tacones y faldas cortas, todas maquillándose en el espejo retrovisor de algún auto estacionado. Cuando pasa el líder sindical en su auto ellas lo saludan y aplauden emocionadas, como si estuviera pasando el inventor del mole de olla o un cantante de pop coreano. Por lo que entiendo, este individuo elige a una de las chicas y posteriormente la recibe en sus oficinas. Así se reparten las chambas, porque detrás de cada señorita hay una gavilla de tipejos promocionándola. Repito, un asqueroso pedazo de Edad Media en el México Contemporáneo. Pasado el auto del patrón, ellas se van y los sujetos vienen al café a comportarse como los trúhanes que son. Toda su comunicación corporal es la de alguien grotesco, ruin. Supongo que este día hubo alguna junta a deshoras o algún evento especial porque ya son las 4 y siguen aquí. No veo avances en la cita, en cuanto uno se pare al baño, el otro sacará el celular para seguir dándole derecha o izquierda al sorteo infinito de posibilidades amorosas. El gringo habla y habla sobre cosas que probablemente no le importan. Si chismeo en la pantalla de su compu puedo ver el mosaico de gringos con los que está llegando a acuerdos. Imagino a uno en Ajijic, a otro en San Miguel de Allende, uno más en Oaxaca, el más colorado está en Cancún. Mi café de sesenta pesos sabe a rayos. El tramo de lengua que me quemé arde como si fuera la única parte de mi cuerpo merecedora de atención. El teléfono no se inmuta. Retomo la lectura pero me doy cuenta que poco he registrado de lo acontecido en las últimas dos páginas. Alzo la mirada. Llega el automóvil blindado de la Panamericana.
Cuando era joven trabajé en un sitio de renta de películas en VHS. Así de noventero puedo llegar a ser. Los jueves y lunes llegaba el coche blindado de la Panamericana a recoger los billetes de toda la semana. Como subgerente, era mi trabajo recibirlos, abrirles la bóveda y darles los paquetes de dinero previamente organizados en perfectos fajos de película. Tenías que atender a los custodios de valores en ocho minutos o de lo contrario se iban, dejándote con un titipuchal de dinero en las manos y posiblemente un despido.
Ocho minutos. Mi teléfono sigue sin vibrar.
Entran dos guardias al local. Uno más se queda en la esquina, ojo avizor. En el marco de la puerta de acceso se coloca un cuarto oficial, idéntico a Benito Juárez. Todos vienen armados y con el índice acariciando el gatillo. No sé nada de armas, pero las suyas se ven tan viejas como la flauta del músico callejero. Toscas, tiesas, pesadas. El musculoso de la cita se pone de pie. La chica lo mira ir rumbo al baño con un gesto tan triste y desconsolador que yo agradezco no tener un espejo cerca con el cual compararme. La punta de la lengua me pulsa exigiendo atención. Goteo sudor en mis brazos, en la mesa. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir huyendo de la paternidad? ¿El resto de mi existencia? Me ha tocado vivir una época neurótica y vertiginosa en la que no hay mayor acto de inteligencia que no reproducirse más. Ahí está el verdadero acto de amor. ¿Para qué traer más vidas a este mundo? Ser padre es una bala que he esquivado, incluso con maestría, todo este tiempo. El muerto con braquetts me mira desde el más allá. Sus dos ojos abiertos perpetuamente en esa publicación morbosa y que está presente y multirrepetida en cada una de las esquinas de esta ciudad llena hasta el hartazgo de esquinas. No hay nada más viejo que el muerto en el periódico de ayer. Cómo es que nos hemos acostumbrado a convivir con esta diaria estampa del terror, es miedo de diamante el muerto con braquetts.
Pasa caminando sobre Río Hudson un sujeto al que ya he visto antes. Creo que incluso sé detrás de qué puerta vive y lo he visto llamar a su perro con un nombre, pero ahora mismo no recuerdo cuál es. El perro es esencialmente hermoso, de esos que probablemente tienen sus propias redes sociales. Este hombre le indica que lo espere en lo que compra su café, amarra la correa a la jardinera, pero el nudo es débil y de inmediato el animal queda suelto. Se mueve desesperado, sin entrar al café, exigiendo a ladridos el regreso de su dueño. Ahí, en la puerta donde el perro llora desesperado, está apostado el oficial que se parece al Benemérito de las Américas, arma en mano, posición vigía. Regresa el musculoso del baño. Siete minutos. ¿Cómo se llama el perro de este cabrón?
¿Cómo le pondríamos a un hijo, Claudina y yo? ¿Y si es niña? Ojalá, de estarse ahora mismo formando, sea niña. Una niña hermosa con mis características y las de mi mujer, aunadas y en constante y milimétrico crecimiento. O un niño llamado Julián. ¿Rita?
El gringo se pone a hablar en español. Un español afectado, soso, feo como una jerga seca. Mi teléfono no vibra, se mantiene en su lánguido estado comatoso de aparato caducando. Ay, Mauriac; voy a dejarte para mejores días, prometo releer esta novela. Cierro el libro. Suena, en todo el lugar, una mujer gritando de placer. Los sindicalistas se ríen, aquello les da mucha risa, se miran entre sí en llano compadrazgo de primates. Un grupo de panzones mal fajados pitorreándose por el sonido de una mujer gimiendo.
Hace algunos años se puso de moda mandar videos que provocaban una inicial intriga y, cuando los abrías, el audio era justamente la grabación de un video porno. La intención era que dicho tropiezo te sorprendiera en plena junta de chamba o cenando con la abuela. Incomodar, vaya. Pero los sujetos del café le pican play al video por placer. No tiene sentido. Hasta le suben al volumen, se pasan el teléfono de mano en mano. La mujer de la paella no se ríe, el musculoso sí. Al muerto con braquetts sólo le falta guiñarme un ojo. Una gota de sudor recorre mi cuello. Ya me acordé, ¡el perro se llama Lucas! Como el Evangelio.
El animal asume que su dueño lo ha abandonado para siempre y, abandonado a un mundo de olores violentos, se asoma hacia el interior del café; camina dando vueltas en la entrada al sitio, impaciente, asustado. Ojos inyectados de sangre. En este andar desesperado enreda su correa en las piernas del custodio sin que este lo note. En cualquier momento se moverá y caerá con cuestionable gracia. Dicha caída devendrá en un balazo accidental. Siento literalmente la boca del arma apuntando hacia mí. El perro enreda las piernas del sujeto. Se va a caer y sin querer disparará su arma sarrosa. La bala estará en el centro de mi cráneo. Me voy a morir de la forma más imbécil posible. Cinco minutos. Los gemidos siguen sonando. Risas, gemidos, risas. El perro enreda aun más su correa en las piernas del oficial. Me moriré sin ser papá. La niña con la nariz, labios y rizos de Claudina crecerá sin un padre. Los gringos hablan en su idioma horrendo, cada uno en un rincón distinto de mi nación, país para ellos en perpetuo descuento. Los gemidos no cesan. Pienso en el gemido que hago cuando termino dentro de Claudina. Like a Virgin, versión flauta callejera se aleja a pasos agigantados, transformándose en la marcha imperial de Guerra de las Galaxias. El vagabundo que lleva dos días acostado sobre Río Lerma se pone de pie de repente. Tambaleándose, pero erguido. Es altísimo. Lo primero que hace, aún amodorrado, es pedir dinero, acercarle la palma de su mano a cualquier transeúnte. Me identifico muchísimo con ese vagabundo. Abro los ojos solicitando el afecto de mi mujer. El perro chilla amargamente, el oficial tiene las piernas revueltas, trastabilla un tanto. ¡Cómo no lamentarse a alaridos ante el hecho de que te han abandonado para siempre! El musculoso y la dama de la paella se dan un beso larguísimo, tan largo e íntimo que mi teoría de que son una cita de Tinder se viene abajo de golpe. Siento el cañón del arma apuntándome entre los ojos, luego en el corazón, luego en mi entrepierna. Sube de nuevo, manchando con mis sesos la pared de la cafetería. El video de los gemidos deja un extraño eco en el ambiente. Sudo sin control, siento como si no llevara un millón de años estando calvo. Un perro ladra desde Río Lerma y Lucas, asustado, empuja al custodio. Lucas ladra. Balido interrumpido por un brusco jalón del cinto atado a su cuello. Es hasta graciosa la suma de circunstancias desafortunadas. Suena la onomatopeya que deja tras de sí un balazo.
Ya sé que las compañías funerarias le quitarán los braquetts al cuerpo para que, pulcro, su familia lo vele. Pero pienso en la metáfora escondida que late en el muerto con braquetts. Su sonrisa perfeccionándose bajo tierra. Nuestras utopías siempre al frente, para seguir avanzando, para hacer llevadera esta incomodidad y este pavor que es estar vivo.
Vibra mi teléfono. Mensaje de Claudina. Alzo el aparato y lo pongo en mi oreja en un mismo movimiento. Me llevo su voz al más allá. La gota de sudor en mi nuca se vuelve gota de sangre. La iluminación del lugar es la propia de una autopsia, la música que sale de las bocinas es ahora un ambicioso zumbido horizontal.
Dos minutos.
Gabriel Rodríguez Liceaga nació en la ciudad de México en 1980. Ganador del Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2012, del Premio Agustín Yáñez 2015 y del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017. Ha publicado las novelas: La felicidad de los perros del terremoto y La sombra de los planetas. Fue seleccionado en la FIL Guadalajara 2018 como uno de los escritores emergentes más importantes de México.