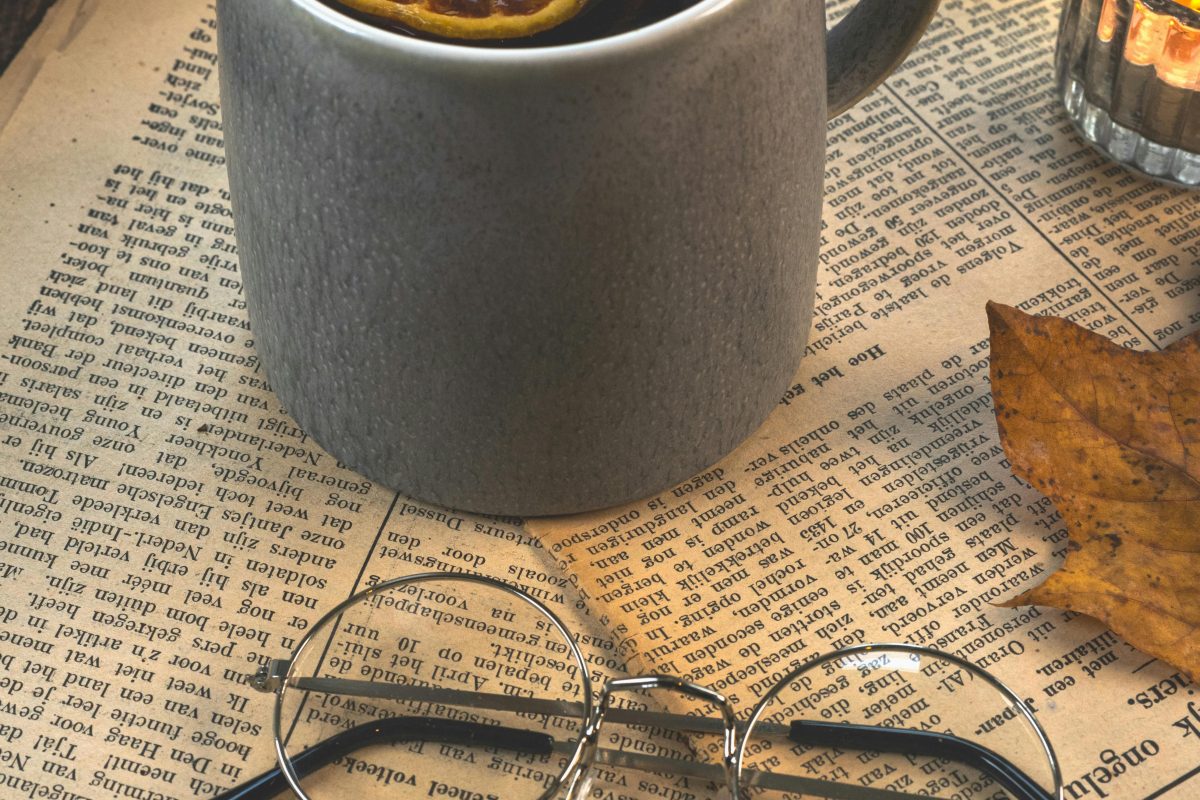Carlos Vadillo Buenfil
De: Lluvia de noche y otras acanalladas narraciones (Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2022)
En la Privada de San Serapio casi todos coincidían: doña Arvella era culmen de lo canallesco; un par de residentes opinaba en voz baja que “Caraevieja”, su marido, no le iba a la zaga. En fin, con los años, el distintivo se afianzó para ambos.
Me acuerdo de la vecina y su cara chupada, sus pelos puntiagudos, como segmentados con filos de sierra; sus dientes curvos y cenicientos, su bozo color canela, la pelambrera grisácea ensartada en su pubis, la toxicidad desprendida de sus legañosos y fieros ojos ambarinos. Una malsana imagen que arrebató la serenidad de noches arrulladas por los chirridos de mi hamaca.
Los habitantes de los predios frontales a su casa ensartaron a doña Arve el apelativo de “canalla” por la retahíla de cobradores que cada quincena, desde temprana hora, desfilaban por su terracita con facturas de muebles, ropas o enseres domésticos. Cansados de oír –a través de una desvencijada persiana– a la mujer que confesaba que el Ayuntamiento no le había depositado su paga, o que “Caraevieja” no había vuelto de la mar, se alejaban resignados. Y peor era para el abonero que mascullara algo, como le pasó a don Pepito, al que cantó su precio: “¡Pelaná, encima que te hago el favor de comprarle a tu pinchurrienta empresa vienes a exigirme el pago con groserías… No, pelaná, a ti no te voy a pagar un quinto, cabrón chaparro de miarda. No sabes con quién te metes, jueputa!”. La venganza de don Pepito fue el mote que enganchó a la morosa: “Paloseco”.
Para otros, doña Arve era despreciable por la golpiza que recetó a la maestra de Arvellita, la mayor de sus dos retoños. Apenas llegó a casa la criatura contó que la docente la dejó sin recreo por no concluir la tarea, que le ensartó unas orejas de burro y la mantuvo parada una hora en el pasillo. Cuando cesó los lloriqueos la señora se limpió las manos jabonosas en su mandil, cambió su falda floreada por una bermuda de mezclilla, lanzó un escupitajo hacia las baldosas de la cocina y se encaminó a la escuela primaria, a un par de esquinas. Cuenta la conserje que doña Arve penetró cual bólido al salón de sexto grado donde vio a la maestra Dorita ante un escritorio colmado de cuadernos, y que escuchó un retumbo entre las paredes: “¡Maldita perra de miarda, a mi hija no la deja en ridículo una jueputa como tú!”. Al asomarse vio a Arve con la cabellera de la profesora entre sus zarpas: la zarandeó como a un trompo, la arrojó al piso y la montó sobre el pecho para arrearle puñadas y arañazos en la cabeza y el rostro. Entre el director, un maestro y la misma empleada las separaron. Arve vomitaba espumarajos y se retorcía cual hiena; todos agradecieron que no se apoderó de unas tijeras abiertas en el pupitre. Arvellita fue expulsada del colegio, pero a la semana siguiente la vieron entrar con sus contoneos de hombros y sus mascaduras de chicle Motita, en el mismo grupo, pero con profesora suplente. En el tendejón flotó el rumor: la madre movió sus enchufes y apartaron del cargo a la enseñante. “¡Qué tal con ella!”.
A ciertas conciencias, entre ellas la de mi padre, constaba que “Paloseco” era una gandula que no daba paso sin guarache. Alguna vez entró sollozando a su taller para pedirle cien pesos para las medicinas de Delia, su otra hija, que ardía en calentura. Pasaron meses y, por supuesto, mi padre nunca vio el billete de vuelta. A doña Arvella no se le conocía ningún trabajo, pero en las fechas del informe del gobernador, del alcalde, o durante las campañas de los políticos la recogía muy temprano un camioncito de redilas atiborrado de mujeres ataviadas de rojo y blanco, con pañoleta verde al cuello. En la prensa se escribía de Fuerza Femenina, un grupo priista compuesto por lideresas de colonias y “Aguerridas simpatizantes del partido”, al que acarreaban a los mítines; famosas eran por sus porras a los candidatos, por las batidas de matracas y silbatazos, por sus levantamientos de mantas o carteles, por los desquiciados aplausos que interrumpían discursos. En más de una ocasión transmitieron en las noticias de la radio que unas señoras acorralaron a un funcionario para aullarle reclamos, para sacudirlo de la guayabera, escupirlo en el rostro y obligarlo a huir a zancadas, bajo una granizada de huevos.
Un mediodía mi padre suspendió el lijado de una puerta en su carpintería, adosada a nuestro zaguán, y entró sonriente al comedor con un periódico abierto, para que lo viéramos mi madre y yo; mi hermana Filadelfia –desdeñosa de las vecinas– también se acercó a curiosear la fotografía de un grupúsculo de mujeres que blandía palos; entre ellas sobresalían las figuras enjutas de doña Arve y Arvellita. La nota indicaba que Fuerza Femenina tomó la sede del PRI en protesta a la designación del destapado a la gubernatura, que no era del agrado de ese sector, y que las enfurecidas militantes irrumpieron en el inmueble destrozando los accesos. Para la tarde, la resistencia había sido sofocada, y sin detenidas. Esa noche vimos a nuestras vecinas descender de un auto de cristales polarizados, que se deslizó hasta el fondo de la calleja; cada una de ellas cargaba una cesta con despensa y una licuadora bajo el sobaco.
Unas féminas, entre ellas mi madre, opinaban que Arvella era vil por las bolsas de basura, por las ratas y gallinas muertas que la dama –o quizás Arvellita o Delia– arrojaba a las superficies colindantes; a nuestro espacio pocas veces cayeron sus despojos, tal vez porque no había barda divisora sino una alambrada de púas, y cuando eso sucedió mi madre optó por mezclarlos con los nuestros, sin alterar el orden entre su familia y la gente fronteriza. La desfachatez de Arve no conocía freno. “¡Maldita vieja asquerosa!”. A mi madre la enardecía que sin ningún recato se paseara desnuda –con dos cubetas llenas de agua y una toalla enredada en la nuca– cuando iba a bañarse al cuchitril de láminas de cartón armado atrás de su terreno. Por supuesto, no le hacía gracia que yo fuese a la morada colindante, pero a veces evadía su vigilancia y me introducía por la parte delantera cubierta de maleza, mosquitos y lodo, aún en tiempos de secas. Aunque el piso de cemento no luciese limpio, “Paloseco” exigía restregarse las suelas en los cartones que colocaba bajo el dintel, antes de ingresar a la sala-comedor repleta de sillones desfondados y bolsas de cacharros; un espacio que era alcoba por las noches, a juzgar por las hamacas guindadas a los garfios empotrados en los muros.
Al interior de esa vivienda se respiraba una atmósfera lóbrega y pestilente, una mezcolanza de orín, sargazo y alcohol avinagrado; mas no me importaba si iba a gozar la cercanía de Delia, un año mayor que yo; con ella y un par de adolescentes de predios contiguos jugaba a las canicas, veía en la televisión de bulbos las caricaturas de Don Gato y su pandilla, o las pelis de Santo, el Enmascarado de Plata; o bien, escuchábamos tumbados en el suelo –nuestras cabezas juntas sobre la almohada– la radionovela Kalimán, o mirábamos la revista Alarma!, que cada semana adquiría doña Arve. Pero lo mejor era el espectáculo de las jovenzuelas que bailoteaban canciones de Menudo, el grupo juvenil de moda que había desbancado de nuestros gustos a Cepillín y a Parchís. Instalábamos la grabadora al fondo del cercado y, a la sombra del mango, las tres artistas sustituían sus uniformes escolares por pantaloncillos, faldas y blusas brillosas; sus chanclas por tenis Canadá de líneas coloridas. Con una ramita como micrófono anunciaba a Las Menudas y me escabullía del escenario para darle play a la grabadora y sentarme en una piedra, mientras ellas esperaban los primeros acordes para iniciar sus meneos de caderas.
Aunque era escuálida como su madre, Delia me atraía. Probablemente por el tono moreno hindú de su piel, por la nariz aguileña, sus cejas tupidas y el timbre de su voz nasal; tal vez por sus miradas insolentes, sus brincos y contorsiones en la pista; acaso por la cinta azul ceñida entre los rizos oscuros, las pulseras de hojalata, las pegatinas de estrellas, anclas y pececitos que adhería en la cara. Sus desenvolturas eran una paradoja que contrastaba con su talante delicado y su aire pesaroso cotidianos, quizás por las palizas recibidas, por sus tobillos enrojecidos, los cardenales y cicatrices encubiertos con calcetas escarlatas. El desamparo de Delia se me recrudecía al oír sus ruegos y alaridos por los cimbronazos que le daba su madre –con un hule de lavadora o con una extensión de cable– en sus piernas y nalgas. No faltaba tarde en que no escuchara las persecuciones por el terreno y sus llantos; me hacía cábalas si sería por floja o por ladronzuela, o por todo junto. Jamás me contó nada y yo tampoco pregunté las razones de los castigos, ni por qué nunca la defendía su padre, quien solo demostraba su querencia con las Barbies que repartía a sus hijas al tornar de la faena. Con frecuencia yo la consentía con Submarinos Marinela, lápices Fantasy y bustos de plástico de héroes patrios que traían de regalo los Sabritones; en un cumpleaños le di un perfumito oliente a sándalo, que hurté a mi hermana. Incrédula, se rascaba las palmas ante los obsequios y, con su hálito muy próximo a mi semblante, decía: “¡Qué padre, Nachito! ¿De verdad son para mí?”.
Las estancias de “Caraevieja” en suelo firme eran breves, pero problemáticas. Yo me construí la invención de que solo descendía a tierra para presumir una ajorca de oro macizo con un cangrejo en bajorrelieve, que colgaba de su muñeca; o para mostrar las botas color crazy miel con cierre y puntas cuadradas de tono plata, que le habían donado unos güeros texanos en alta mar, como solía contar. Salvo cuando comenzó con sus dolencias, todo el tiempo lo vi zampado en las botas relucientes, aun en calzoncillos y con el pecho desnudo, aun en bermudas y camisetas sin mangas.
De ninguna manera, “Caraevieja” se mantenía sobrio, así que las riñas entre la pareja eran frecuentes. “¡Son unos malandrines!”, decretó mi madre. Una vez la disputa se salió de cauce: Arve, seguro también con copas encima, clavó un cuchillo en la pierna de su marido. Para evitar una segunda puñalada, el hombre salió cojeando del campo de batalla hasta la vía pública. Al escuchar sus aullidos alguien solicitó a la Cruz Roja, que llegó sin demora; al resistirse la víctima al traslado, en la esquina del callejón los paramédicos suturaron los pellejos de la herida. Ante la presencia de la policía y de un par de reporteros “Caraevieja” no quiso levantar cargos contra la mujer escondida en el sanitario de su patio. Sin más escándalo, la patrulla se esfumó y el hombre se metió a casa con la pierna vendada, ayudado por sus llorosas hijas. Tampoco se me desvanecen los ojos de Delia cuando me pilló entre los curiosos: una mirada cabizbaja y torcida ante inciertos temores, con el mismo fulgor mortecino de “Cucho”, el avejentado perro sin dueño del vecindario. Al poco rato del desmán, el marinero salió con un morral de lona; abordó un taxi, y no lo vimos más durante dos semanas. De seguro, doña Arve ejerció su influencia con algún oficinista para que la prensa no publicara nada del escándalo. Mi padre compró al día siguiente Novedades y Tribuna, mas no referían reyertas de barrio.
Era la época de espectacular captura de camarón en el golfo de México; mucha gente que se trepó a un barco para pescar crustáceos sacó ganancias fáciles y adquirió costumbres complejas; por ejemplo, “Caraevieja”, que se aficionó a coleccionar vinos blancos alemanes; eso lo sabíamos no solo porque lo veían llegar del puerto con un par de frascos en mano, sino por el mueble de caoba con patas curvas que encargó a mi padre, para preservar las pócimas. Un sábado “Caraevieja” entró al taller para prestar un desarmador y abrir el corcho de una botella de espumoso; como vio sin apuros a mi padre contó, sin ningún pudor, que esos caldos finos eran presentes de los gringos por las cuantiosas ventas que la tripulación practicaba en aguas profundas. Y agregó: “Pero usted se preguntará, ¿pos no los gringos más bien nos darán güisqui? Ja, ja, pos sí, es cierto, pero esos brebajes los despachamos a bordo mirando las puestas de sol y guardamos los néctares de uva para tierra firme”. Apuntó también que los extranjeros le regalaban las Barbies, que tanto presumían sus niñas, y las revistas Playboy y Penthouse. Y eso también era cierto: recuerdo que una tarde sorprendí a mi padre hojeándolas en su mostrador; con simpleza me bosticó que “Caraevieja” se las había dejado en préstamo. A la media hora volví al local para darle un recado de mi madre, pero quedé estupefacto en el acceso: de pie, con la trusa baja, mi padre se masturbaba con la vista fija en una página abierta; oí su ahogado gemido, vi su semen derramarse sobre las virutas. Di marcha atrás de puntillas.
A los pocos meses de que “Caraevieja” recibiera la cuchillada en la pierna, estalló la noticia: la corrupción en alta mar de la flota camaronera. Así que apenas recaló la nave del vecino la judicial echó guante a toda la tripulación. A los tres días sacaron a los hombres de los separos, algo magullados, y les hicieron firmar una mísera suma de retiro. A “Caraevieja” más le hubiera valido quedarse en el reclusorio y no reaparecer en su domicilio: como cuentas de rosario, se fueron ensartando las desgracias. Ya sin responsabilidades laborales “Caraevieja” bebía todos los días en casa, bien un vino, bien unas cervezas. O se entacuchaba con sus mejores galas para visitar las cantinas del zócalo, donde topaba con compañeros de barcos. Su liquidación fue mermando trago a trago, pero no parecía importarle. “¡A ver qué harás cuando tengas la miarda en el pescuezo!”, le reprochaba su compañera.
La estadía de “Caraevieja” entorpeció mis visitas a Delia; ante la frecuencia de escaramuzas en el cercano domicilio, mi madre –que ya se teñía los pelos de rubio– me prohibió, bajo cocotazos y amenazas de castigos, la convivencia con los aledaños. “Ojalá pronto entreguen las escrituras y nos cambiemos al fraccionamiento… Dicen que son una chulada las residencias estilo californiano, que como en las casonas del centro hasta tienen su aljibe en el porche, Nachito, que Dios me perdone, pero ya no aguanto más este asqueroso chorizo y a su gentuza. ¿No oyes las mentadas de madres y los eructos que pega el rufián ese de al lado? ¡Fo, fo y fo, estoy hasta la coronilla de esa gente baja!”. Y sí, progresábamos: era hora de desocupar la propiedad heredada por mi viejo, a quien le iba viento en popa con la confección de enseres de madera: firmó un acuerdo para amueblar dos restaurantes y un hotel, transformó la cochera en su taller, triplicó su plantilla laboral, compró una Ford de doble arrastre. Una vez presté atención a una charla telefónica de mi padre con Domínguez, quien era administrador de un aserradero enclavado en un pueblo selvático, y que a veces había visto en la carpintería; solo entendí palabras y frases sueltas capaces de acalorar la imaginación: guías de transporte forestal, trozas de Guatemala, inspectores, mordidas, maderas de jabín y pucté.
Mi madre casi siempre irradiaba buen humor; sobre todo, si nada interfería entre ella y sus Vanidades o las novelitas de Corín Tellado; también se ponía muy contenta cuando utilizaba su secador de pelo y el horno de microondas, que había comprado en tres pagos a una fayuquera, o cuando se ensartaba el traje sastre para mostrarse en la misa dominical de Catedral, o cuando asistía a las tertulias del Club de Leones. Pero ni aun así me concedía permiso para frecuentar las casas de las otras chiquillas: “Nachito, pero si son unas escuinclas andrajosas, más feotas que un mico… Cada vez que vas con esas gentes vuelves apestando a humo de anafre”. Y, como estudiábamos en escuelas diferentes –yo en una de religiosos–, mi trato con Delia se fue espaciando, más cuando a los catorce ingresé a la academia de futbol, o cuando me inscribí a clases de inglés en una scholl.
La ruina de “Caraevieja” principió un martes de carnaval, al volver a casa dando tumbos. En la madrugada de luna llena nos despertaron los gruñidos y sollozos. En la ventana de la cocina nos arracimamos para observar la función en el terreno contiguo; doña Arve gritaba a su marido: “¡Viejo mañoso… Cómo te atreves a meterte chumado a la hamaca de la niña… A hacer puerquezas a tu puta madre!”. El paterfamilias blandía una pistola y amenazaba a la mujer y a las hijas en paños menores y descalzas: “¡Mira quién habla… Hasta crees que no me he dado cuenta que esa mocosa no es mía… Quién sabe quién de esos jueputas tinterillos es su padre, de seguro es el mismo de los escuincles que has abortado… Te voy a matar puta barata!”. Ante los rugidos Delia obstruía sus oídos con los dedos, apretaba los ojos; Arvellita se estregaba los párpados, sacudía los pies contra la tierra. El tipo fruncía el ceño y las apuntaba. “¡Qué se va a atrever, si es un culero de miarda… Un viejo puerco!”. Mi madre murmuró que ya no aguantaba más la velada; encendió la luz del corredor, quitó la tranca de la puerta y salió al proscenio; temerosos de que a ella le fuera el ebrio a sorrajar el tiro, mi padre y yo la seguimos. Se paró envalentonada junto a la valla y amenazó a “Caraevieja” con llamar a la policía. “¡Piense en estas niñas, qué necesidad tienen de soportar sus majaderías!”.
Sin responder, el aludido bufó, se guardó la pistola entre la bermuda y reculó hacia dentro. Las hijas abrazaron a su madre y ella les dio golpecitos de cariño en las nucas. “Vamos chamacas, a dormir, que mañana tienen clases”. Tampoco doña Arve contestó a mi madre, solo trazó una ambigua señal con su mano. Delia estrujó sus dientes en la encía, me devolvió una ajada sonrisa, se retiró al último con la mirada huidiza, quizás avergonzada por las alusiones de “Caraevieja”, o porque yo la viera casi desnuda. Acaso intuyó que había advertido, bajo sus piernas, el charquito que absorbió la tierra. De un golpe supimos que no iría más a su casa, que en mi ámbito su presencia no era bien vista, que el aliento pestilente de los mayores convertía en estercolero la vida de los más inermes.
La revancha de Arvella no demoró demasiado. Esperó a que su varón volviera de parranda, y al poco rato reventaron las lamentaciones. Enredado entre los hilos de la hamaca “Caraevieja” sufrió la ofensiva de un rodillo: “¡Toma viejo puerco, a ver si se te quitan las ganas de andar de calenturiento con la beba!”. Para dañarlo aún más, la bruja rompió botellas añejadas y dispuso los vidrios debajo de la red. Al intentar salvarse los cristales se incrustaron en las plantas del ebrio, que se derrumbó en el umbral. Arrastrándose alcanzó la reja. Esta vez sí lo trasladaron al hospital y, de nueva cuenta, se negó a denunciar a su consorte: inventó que se le habían caído los pomos al bajarlos de una repisa; el ministerio público, por tal de desasirse de un trabajo más, le extendió en su cama el desistimiento. Pero algo develaron los análisis clínicos del ex camaronero: la diabetes. Un hallazgo que, aparte de producirle un levantamiento de cejas, lo dejó indiferente; al volver a los dos días a su espacio sus primeras acciones fueron, apenas acomodó las muletas en un rincón, percatarse cuántas botellas quedaban en la vinoteca, sentarse en el sillón que ya le había reparado doña Arve y mandar a Arvellita por su primera ronda de cervezas. “¡Chamaca, bien frías las Kloster!”
La primera mutilación de “Caraevieja” provino del azar. El primer cohete lanzado en honor al Señor del Gran Poder ocasionó que “Cucho” atrapara entre sus fauces el pie derecho del hombre dormido en la hamaca. Entre las Arvellas y un transeúnte lo subieron a un taxi, casi desmayado por el dolor, para transportarlo a emergencias. Cuatro dedos le cercenaron. Justiciero, “Caraevieja” se desquitó con el causante: un tiro en la testuz, amortiguado por un cojín. Doña Arve lo enterró en su suelo. Bien claro sonó el epitafio: “¡Pendejo ‘Cucho’, tú te lo buscastes por culero!”. “Caraevieja” siguió ahogando sus penares: agotó su cava, mas no el desfile de envases de Carta Blanca y el de los amigochos; ante su dificultad de tránsito a la cantina erigieron la superficie trasera, bajo el mango, como centro de peregrinaje; ninguna vez faltaron en la grabadora los sones de Chico Che, Los Polanko, Los Socios del Ritmo.
Ante indicios de gangrena, la siguiente amputación del ex marino fue la pierna; para su mala suerte, la de los dedos completos. Cuando a la quincena los visitantes llegaron con chicharrón, carnitas y una silla de ruedas para el tullido, Arve le dirigió, en tono agrio, la misma frase espetada al perro en su sepelio. Y, como era de esperarse, los bebestibles no abandonaron los derroteros de la callejuela. Pero eso duró un breve periodo; poco a poco las visitas escasearon. Tal vez los compinches de “Caraevieja” tuvieron otras diligencias, o se hartaron de invitar al amigo miserable. Arve se negó a mantener vicios y viciosos, y fue ocupándose menos de su marido, que ya no resistía las juergas: a las pocas chelas balbucía sucesos ininteligibles, eructaba varias veces hasta vomitarse, y al poco se quedaba dormido en la terracita; o en el patio, en su silla de ruedas. A nadie se le ocurría guarecerlo bajo techo.
Unos días antes de irnos avisté a Delia en las raíces del mango. Al oír mis pasos sobre la hojarasca me saludó con gesto indiferente. Para platicar atravesé la alambrada y me dispuse a su lado. Leía una revista de vaqueros. A lo lejos, de espaldas a nosotros, Arve enjuagaba ropa. Me platicó que ya no quería asistir a la secundaria, que con tantos problemas no podía concentrarse en las tareas, que su madre la había apremiado a buscar empleo por las tardes, pues ella no sostenía vagas. Sabía de mi partida y me deseaba buena suerte. Le aconsejé que por lo menos terminara ese ciclo. Alzó los hombros, me miró desafiante, me habló con brusquedad. “Es muy fácil decirlo, Nacho, afigúrate que no estamos en las mismas condiciones, tú no tienes ni has pasado jodidencias”. Le dije que lamentaba no ayudarla, que yo mismo estaba al huevo de deberes y entrenamientos. Estiré la mano para acariciar sus dedos, pero ella apartó la suya con suavidad. Intenté abrazarla, pero se recostó en el tronco. Tuve ánimos de besarla, pero me contuve. Eran los entresijos sentimentales: un arrebato me zurcía a ella, pero la difusa imagen del roce de cuerpos en una hamaca me instigaba al apartamiento; de pronto, creí entender el sentido del corazón y sus tinieblas, metáfora que desmenuzó en clase el profesor de literatura.
Sugerí vernos al día siguiente en el parque, a la hora del crepúsculo, bajo la farola; prometí sorprenderla con un regalo, con alguna solución para su problema. Fue curioso: todo eso expresé para romper el incómodo silencio, para rellenar con palabras el hueco dentro de mí. Me respondió que ahí estaría, en la banca frente al puesto de Pepsi, y recubrió con sarcasmos su promesa: “¿Y qué dirás a tu sacrosanta jefecita si nos cae en la maroma como a palomitas en consulta?”.
Puntual y ansioso por creerme enamoriscado, con una pulsera y un par de aretes en un estuche, esperé cuarenta minutos. Delia no llegó. El viernes me desplacé a su colegio, para esperarla a la salida. Al verme no ocultó un mohín de fastidio y, sin despegarse de un grupito de muchachas, me dijo con voz contundente que siguiera mi camino. “Adiós, Nacho, que te vaya bien, abre los ojos y déjate de mamadas”. Abochornado, le di la espalda y me perdí de su vista. En la noche aventé a su patio los abalorios.
Nos cambiamos a Residencial New Life, pero mi padre no trasladó su carpintería. A veces le alcanzaba en bicicleta el almuerzo y me quedaba a comer, pero más que por acompañarlo, por si veía a Delia. Después de meses de ausencia, me envalentoné y traspuse la cancela para preguntar por ella. Enflaquecido hasta los huesos, ciego y con los pelos y las ropas empapadas, como si le hubieran vaciado un cubo de agua, “Caraevieja” desvariaba en su silla de ruedas bajo el sol, la pestilencia y las moscas. Arve salió secándose las manos en su delantal y, como si me hubiera visto horas antes, contestó que no estaba Delia, que se había largado con las bastoneras. “Dizque a ensayar para el desfile. ¡Ve tú a saber a dónde chingados… A ver si ésta no ya anda con sus pirujerías!”.
Comenté a mi padre el estado del vecino; me corroboró que su mujer lo tenía hecho un asco, que ni siquiera las hijas se ocupaban de él, que vivía a las puertas de la casa “¡como una piltrafa!”, y que ciertas mañanas había visto a una mujer del rumbo dejarle un bocado. “¡Pero con esos ni meterse, mientras más lejos mejor!”. Al poco tiempo quise regresar, pero pospuse el paseo por el aviso de un viaje del equipo a un torneo nacional. Más tarde, la lesión de los meniscos me tuvo fuera de circulación durante semanas. Un domingo mi padre me contó que encontraron muerto a “Caraevieja” en su silla, como un muñecazo hinchado sobre un caldo de inmundicias, la boca retorcida y las babas hasta el cuello, las manos engarrotadas de tanto arañar al viento. Me reprodujo el responso de su mujer: “¡Viejo puerco… Maaañoooso!”. Sin embargo, Arve le procuró un entierro decente y le organizó con puntualidad sus novenarios, con organista y platos de viandas.
Dicen que los del Ayuntamiento intentaron ponerle Privada de Arvella a la Privada de San Serapio, pero varios residentes, entre ellos mi padre, se opusieron a la iniciativa; cuentan que a Arvella le dio por vestir luto riguroso durante seis meses, por firmar como “viuda de Márquez”, como fue el apellido de su cónyuge; chismean que Arvellita engordó treinta kilos, que su madre la colocó como secretaria del subdirector del catastro, y que al año se enqueridó con el tesorero. Refieren que una noche Delia se largó de casa, con mochila al hombro, y que arrambló con las botas y la argolla que fueron lujos de su padre.
Mi viejo se retiró del oficio, se suscribió a Selecciones Reader’s Digest y al Playboy, se prendó de los casos de Agatha Christie y tomó por correspondencia un curso de detective. Por graduarse de abogada compró un Grand Marquis a Filadelfia, y a mi madre montó un salón de belleza, quizás para que se dejara de flirteos con un joven teacher. A mí me costeó los estudios de arquitectura en la universidad más cara de una ciudad cercana.
Recién egresado fundé, con un par de compañeros, una inmobiliaria especializada en el sector obrero; un negociazo. Adquiríamos áreas rurales a precios simbólicos y comerciábamos las “huevo viviendas” como fabricadas con hormigón armado. El festejo por la renovación de un contrato con el Infonavit nos abalanzó a un lujoso burdel. Al poco rato de bebencia mis compinches se empeñaron en un show privado con “Medusa”; según ellos, se me iban los ojos detrás de su putishort y sus tatuajes en los muslos y pantorrillas. “¡Puta madre, Nacho, si está bien fea, no tiene chuchos y se ve bajada del cerro a tamborazos, no mamey!”. Y sí, eran ciertos mis insistentes vistazos a la bailarina.
Alguien llamó a “Medusa”, que se acercó a la mesa con aires cansinos; después de oír la propuesta del colega nos sorrajó que ya la habían exigido para toda la noche en un reservado; por lo tanto, no podía complacerme. Me concentré en la fauna marina tatuada en sus piernas: unos tiburones, un pez espada, varios camarones. Ella siguió la dirección de mi repaso y se inclinó junto a mi oreja; allí se intrincaron su gangueada voz y su aliento. “Quién diría que te convertirías en un puerco, Nachito… No vayas a creer que soy la pinchurrienta de la privada… Esa murió para siempre… Chao, cariño”. Y nos dio la espalda para taconear hacia los vestidores.
Los parranderos festejaron a palmadas, me exigieron divulgar el susurro de la diva. Nada compartí. Di un sorbo profundo y vacié mi copa. El presentador voceó, entre compases metaleros, a “Medusa”. Los acordes de Scorpions se trenzaron, dentro de mi crisma, a unos ritmos tropicales; la enrevesada melodía me catapultó a esa bocacalle que, más de lo que hubiera imaginado, lacró mis nacientes aprendizajes sobre las ciénagas humanas. En mi memoria se aglomeraron los olores a sándalo, a piel humeada, a serrín, a marea, a alcoholes rancios.
“A tu salud ‘Caraevieja’, canalla tenaz al olvido”, pronuncié muy bajo, algo solemne, después de echar un segundo hielo a mi nuevo güisqui.