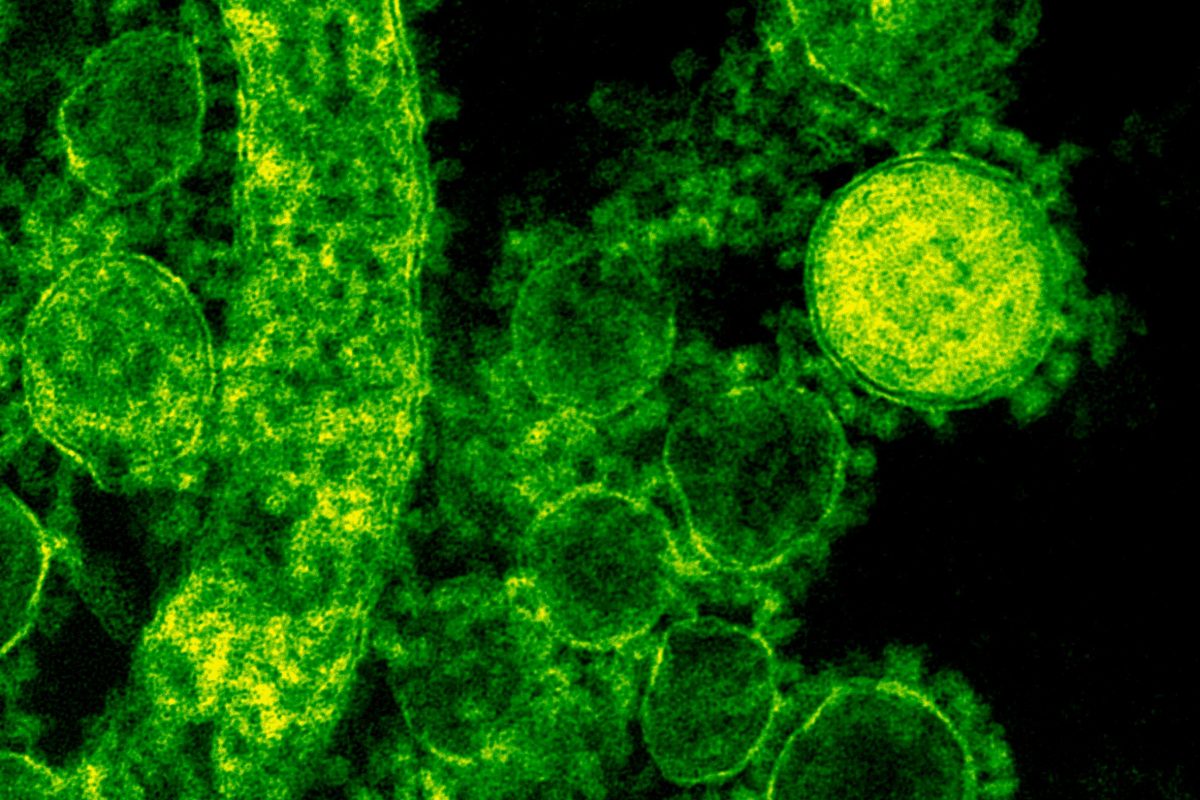Donnovan Yerena
El viernes por la noche mordí mi lengua por accidente mientras comía gustoso un mango que se resbalaba entre mis dedos, sentí chillar ese músculo que Vicente Huidobro creó para todos nosotros, con la única intención de tener un rol acuático y puramente acariciador. Le fallamos, la lengua nos acecha cada vez más, aprende de nosotros y conoce nuestros secretos. Le enseñamos a hablar. Mentira: aprendió a hablar. Creció para ser una bella narradora, la portadora de la verdad absoluta y sangrienta. Sí, la mía sangra mucho. No es la primera vez que ocurre esta bochornosa escena. En mi vida han sido más las veces que me he mordido la lengua que las veces que he besado y creo que Huidobro no se equivocó cuando dijo:
Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres; el sur y el norte.
Un poema es una cosa que será.
Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser.
Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser.
Mi lengua es un poema. Y si el poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser, mi lengua debería de ser un dragón, pero no. Apenas es un pequeño tejón que esconde sus orejas ante la más pequeña provocación, como la mordida del viernes por la noche. Mi saliva es alcalina y efervece al contacto con la sangre, que fue mucha, no me repugna el sabor pero no me atreví a tragar, la escupí sobre una maceta que germinará chile seco. Cuando fui niño me hicieron burlas sobre la manera en la que pronunciaba algunas palabras, pensaban que era inútil y las maestras decían que no, que más bien el ratón me había devorado la lengua. Nunca nadie supo que en realidad había algunas palabras que ardían tanto que hacían sangrar mi lengua. Después de seis años de terapia he podido volver a decir algunas: madeja, lichi, pared, larva, papá, lombriz, colmillo y aunque me cuesta un poco más, logré decir bicicleta.
La primera vez que anduve en bicicleta fue a los 14 años, a pesar de que mi abuela me regaló una bicicleta verde muy fina y brillosa cuando tenía 9. Trataron de hacer que me subiera a ella pero me costaba mucho trabajo, tan solo de pensarlo me salía un borbote rojizo y se me trepaba en las muelas, esperando a que yo dijera la palabra. La primera vez que dije tengo miedo la recuerdo muy bien, pero hay palabras en esa historia que aún me sangran la lengua y prefiero no contarlo. Mi psicóloga se mudó y me dejó con las palabras atoradas en la garganta. Espero que vuelvas, Ana, me asusta iniciar mi proceso con alguien más.
Comenzar a sorber el té, la mejor noticia del día
Comenzar a sorber los primeros traguitos del té por las mañanas es la mejor noticia que me doy a mí mismo. Comenzar el día con té me llena de energía verde y me lubrica la garganta para que las palabras no ardan de más. Comenzar a hablar con una taza de té en la panza es suficiente para que las arañas del patio estiren sus patitas y aplaudan mientras recito algún poema. Comenzar a versar hace que una colonia de arañas muevan sus patas al unísono y así, recauden la energía necesaria para comenzar sus días. Comenzar el día en una colonia de arañas repletas de energía asegura que durante la semana las salamancas besuconas de los charcos tendrán una comida balanceada y nutritiva. Comenzar una dieta balanceada es la promesa de una vida larga y sobre todo, feliz, (dicen las besuconas). Comenzar una oración sin saber cómo terminará es un acto de rebeldía y de cobardía al mismo tiempo, me da vergüenza, pero me la aguanto.
Decálogo de las primeras veces
La primera vez que me sentí afortunado fue a los siete años, un domingo por la mañana en casa de mi abuela. Mientras ella preparaba molletes en la cocina y hacía jugo fresco de dos naranjas chorreantes, mi tía Zilka recién despertaba en su cuarto que emanaba un brillo fluorescente y un olor terroso. Yo me quedaba en el suelo, cerca de mi abuelo o lo más cercano a él que me dijeron que podía estar, y esperaba al desayuno listo o que mi tía me dejara entrar. Se abrió su puerta y Army of me de Björk inundó la casa, retumbaban las ventanas y las voces de mi tía y mi abuela fueron gorilas corriendo detrás de los diamantes de mis muelas. En ese momento, bajo sus manos de simio, viví una primera vez.
La primera vez que comí champiñones vomité tanto que mi piel se volvió amarilla y me tuvieron que llevar al doctor. Después de algunos exámenes y revisiones, llegaron a la conclusión de que el verdadero problema conmigo es que no sé decir que no. También mi apego evitativo, qué tristeza.
La primera vez que tuvimos que mudarnos de casa lo hicimos sin mi papá, ese día se desencadenaron muchas primeras veces que hasta la fecha, quisiera poder olvidar.
La primera vez que viajé en tren no ha llegado, pero pienso que puede llegar pronto y me entusiasmo tanto que pierdo la razón. Creo que sí debería regresar a terapia. O tomar el tren en busca de Ana, y decirle que esas no son formas de dejar a tus pacientes, ni con el hueso en la boca ni enterrado. Mala Ana.
La primera vez que pensé en el espacio que hay entre mis dedos, descubrí el universo multidimensional que existe en mis manos y comencé a calcular cuántas cosas caben en la abertura de mis palmas. Cabe quizás un secreto, entre las manos de dos amigos, al menos eso dice María Baranda.
La primera vez que aprendí un idioma nuevo, quise leer un libro que cambiara mi vida. De Diary of a Wimpy Kid aprendí que los hermanos a veces nacen podridos y que no hay nada en este mundo que pueda hacerlos sentir mejor, los hermanos son versiones más gastadas, más cansadas y menos guapas. El libro no especifica si se trata de los menores o de los mayores.
La primera vez que supe que amar y querer no son iguales llovió durante seis meses seguidos. La ropa se quedó tendida en el jardín y se deslavaba cada vez más y más. El pasto creció tanto que se comió mi casa y tuve que vivir en el estómago de una jungla manglar.
La primera vez que hablé sobre la muerte lo hice con una bufanda cubriéndome los ojos para no ver el camino que hay que seguir. Lo siento mamá, hice trampa y descubrí mi ojo derecho. Ahora que lo sé, me cuido de los semáforos y de los autos amarillos que se quedan sin frenos.
La primera vez que descubrí algo fue gracias a mi abuelo que, después de su caminata matutina, regresó a casa con un puño de lichis y me convenció de que era una fruta que acababan de descubrir, que venían apenas en su envoltura original. Le pregunté quién había descubierto eso, me dijo que los biólogos y luego se hincó y me susurró: es un híbrido entre la uva y el kiwi, algún día tú descubrirás una fruta nueva. Mi abuelo se murió y yo no he logrado diferenciar a una naranja de una mandarina.
La primera vez que me perforé las orejas lo hice por amor. Las agujas son capaces de hacer hoyos en lugares imprecisos. Mi abuela me pide siempre ayuda para ensartar el hilo en el ovillo y yo que apenas he logrado decir madeja, me pongo tan nervioso que termino por agujerar pedazos en mi cuerpo que no son aptos para ver.
La primera vez que descubrí que el inicio es un constante fin
El viernes por la noche mordí mi lengua y me revivieron los traumas. El inicio es un incansable e interminable fin de las cosas pequeñas. Quizás sea tiempo de iniciar terapia, de comer con más cuidado, o descubrir alguna fruta que sea nueva para los ojos indicados. En la vida tuve un solo padre y como ya he dicho, eso fue el inicio de muchas primeras veces pero también, de muchos finales a medio terminar. La primera vez que sentí realmente la ausencia de mi padre, decidí adoptar un perro y comenzar un diario nuevamente. La combinación resultó en una singular primera vez: cuando tuve miedo de perder a Viliulfo y tuve que registrar todo mi dolor en un pedazo de papel:
02:41 p.m.
Viliulfo comió jamón podrido ayer: cuando lo tiramos a la basura, habíamos perdido la batalla contra una gran colonia de hongos coloridos y florales. Pensamos en meter el jamón más abajo, hasta al fondo del bote, donde nadie lo viera. Quizás tuvimos que haber sacado la bolsa de basura, a veces sí es bueno hacerle caso a la intuición, es algo que tengo que empezar a hacer. Mi angustia me llevó a correr de vuelta al departamento y quemar una tortilla para diluirla en agua y esperar que el antídoto surtiera efecto. La jeringa era demasiado grande para la lengua de Vili, le pedí disculpas. El veterinario me recomendó mantenerlo en observación antes de proceder a algún tratamiento que pudiera ser contraproducente o dañar alguna parte de su organismo. Me genera más angustia quedarme aquí solamente viendo y esperando a que algo pase. Por la noche platicamos y me prometió que estaría bien. Hoy amaneció mejor, se ve tan amarillo como de costumbre y su nariz es igual de curiosa que antes, quisiera poder engullir todo el mal, todos los hongos que pudieran estar en su interior y que afloren en mi lengua, pero eso no es posible. Creo que no hay suficientes tortillas en el mundo para crear un antídoto que pueda salvarme de mi propia lengua.
Ahora solo espero que el inicio de mi vida llegue pronto. Antes de que sea más pesado vivir.
Donnovan Yerena. De Morelia, capital del estado de los pescadores. Estudiante de Letras Hispánicas fuera del agua. Formó parte de la segunda generación del Centro de Creación Literaria de la Casa del Libro de la UANL. Anteriormente obtuvo el primer lugar en el Certamen de Literatura Joven Universitaria UANL con un cuento sobre añoranza y té. En la actualidad, con eso sobrevive en la gran ciudad de las montañas. Certero creyente de que todas las historias son peces pero solo aquellas que se escriben, jamás serán pescados.