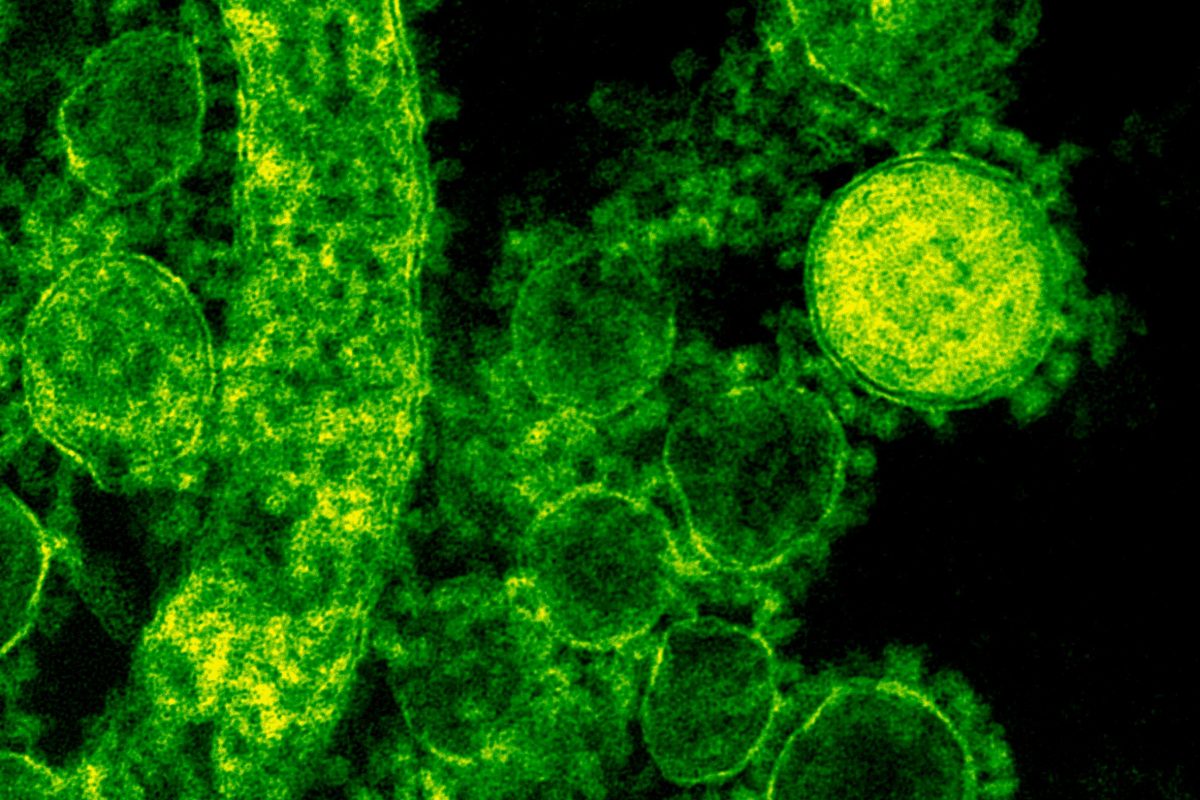Iveth Luna Flores
I.
Mi memoria de niña caricaturiza los eventos catastróficos, como la vez en que mi hermano mayor y yo jugábamos Nintendo sentados en el piso y nuestro pollito verde andaba caminando entre los cables de los controles. Esos pollitos de colores intensos que una camioneta pasaba vendiendo por las calles, los podías cambiar por envases de caguamas o comprarlos por un peso. Le rogábamos a má que nos comprara uno y a veces la convencíamos y, de pronto, ya teníamos uno color fucsia, uno naranja, uno azul, uno verde. Pero esa tarde sólo teníamos uno, nuestro pollito verde, pequeñito, que apenas podía ver y piaba buscando a su mamá gallina entre el suelo frío. Má pasaba a cada rato frente a nosotros, tapándonos la tele, apurada, hasta que de pronto el pollito pilló tan fuerte al mismo tiempo que ella gritó. ¡Ya ven, se los dije! ¡Trae el recogedor, Liliana!
Nuestra infancia era así, tirar en una bolsa nuestros días y sacarlos a la banqueta para que el camión de la basura se los llevara. Al día siguiente tendríamos unos nuevos, verdes y pillantes.
Esa tarde no quise mirar al pollito muerto y sólo fui a dejarlo en el patio, sobre el recogedor, pero horas después tuve curiosidad y salí a ver su cuerpo. Estaba despanzurrado, abierto en su verde. Cuando me acerqué, vi que tenía un tomate rojo adentro, rebanado y carnoso. Lo llevé al patio, escarbé en la tierra con mis manos y lo enterré. Juré que siempre iría a visitarlo, a dejarle florecitas y rezarle, incluso. Lloré mucho hasta que en la cara se me formaron mapas blancos y salinos. Más tarde lo olvidé. Siempre había un nuevo juego que inventar, un terreno que descubrir, una mascota que enterrar.
En el patio de mi infancia había un naranjo, un limonero, un durazno, una albahaca y hierba mala de monte. Los frutos del durazno crecían y se quedaban inmaduros, luego caían y se pudrían. Me gustaba ver los capullos colgados de las ramas, luego arrancarlos y aplastarlos. No sabía qué eran, pero quería ver qué traían dentro. Esa desesperación por ver las cosas formadas, la crueldad ignorante de la niñez. El naranjo nunca floreció y el limonero dio algunos limones secos. La albahaca fue la que más duró, inclemente a los solazos y a los días en que má nunca volvería al patio. Finalmente todo se secó y echaron cemento y allá abajo, más abajo, yo sabía que seguía mi pollito con su corazón de tomate adentro.
II.
Una vez mi bisabuela María contó que cuando pasó el huracán Gilberto en Monterrey, solo un hombre se salvó. Medía dos metros, dijo. Era blanco, gringo, y cruzó el río Santa Catarina dando saltos enormes. Salvó niños, mujeres embarazadas y perritos callejeros. Yo escuchaba todo esto sentada en las piernas de mi abuela Elizabeth, mientras viajábamos en el Tsuru blanco de mi tío Jorge. Veníamos amontonados de regreso de un paseo a El Sabinal, en Sabinas Hidalgo. Quizá fue a un balneario en Bustamante, quizá fue al río Ramos, ya ni sé. Ahora pienso que esa anécdota no era real o tal vez sí, quizá mi bisabuela exageró o tal vez fue mi imaginación de niña dormitando que lo vio en su mente: el agua rebasando el río, llevándose a los puesteros, arrasando casas y camiones, mientras mi madre me tenía en su vientre allá en esa casa en Santa Catarina, y rezaba por que no se la llevara el agua, la lluvia. Mi madre le tiene terror a las tormentas.
El huracán azotó Monterrey en septiembre de 1988, yo nací en octubre de 1988. Y amo el agua, la lluvia y el mar.
III.
Hoy es octubre del 2023, está lloviendo, pero no mucho. Salgo de la oficina en San Pedro y una compañera me da rite y me deja a la orilla del río Santa Catarina, ahí suelo caminar hacia mi departamento cuando hace sol, pero esta vez no puedo. El agua sucia baja por las calles aledañas, mojo mis botas y mi pantalón de oficinista. Espero un camión agarrando mi paraguas, abrazando mi mochila donde traigo mi computadora. Han pasado 35 años y mi bisabuela está muerta. Mi madre me manda un WhatsApp: como te va de lluvia lili
Me va bien, me va bien si esto significa que no cortarán el agua en el departamento y le regresarán el servicio a las colonias donde llevan un mes sin agua. En García, mis sobrinas y sobrino tampoco tienen. Llenan botes, pero no llega el agua a la lavadora. Se desesperan y luego esa incomodidad va mutando en resignación. Se deprimen un poco menos que su mamá, supongo, la que tiene que limpiar la casa.
IV.
Para mí, la infancia es tener la libertad de arrancar frutos de los árboles. Así lo hacía al salir de la primaria. Mis amigas y yo caminábamos a la avenida y veíamos a los niños trepados en el árbol de zarzamoras. Uno se subía sobre los hombros de otro. Nosotras nos hacíamos canchito, una cruzaba sus dedos de las manos y los ponía un poco abajo de su cintura, a manera de escalón, yo ponía el pie sobre sus manos y me alzaba para alcanzar las ramas que tenían más racimos de zarzamoras. Reventaban dulces en nuestras bocas, nos manchábamos los dedos y a veces la blusa blanca del uniforme. Era nuestro refrigerio a la salida.
Para mí, el pasado es tener un árbol amigo que te da higos. Oscuro y tímido, pero fuerte en sus ramas, tan fuerte como para sostener el cuerpo de mi hermano y mis vecinos. Coco y Chacho trepando las ramas, arrancando los goterones morados y lanzándolos hacia mis manos. Yo vaciaba los higos en una tina o los guardaba en la cuna de mi blusa. Nos escaldaban la lengua, pero eran comida. Comida para nosotros y para las moscas.
Para mis sobrinas y sobrino quiero lo mismo: árboles amigos, frutas amigas. Una tarde después de la escuela haciendo una travesura: trepando ramas, masticando higos o zarzamoras.
V.
En unos días cumplo 35 años, hoy dejó de llover y salió el sol. Queremos que las presas revienten de sus bocas, anhelamos que llueva y que suspendan las clases y los trabajos. Que las avenidas se inunden de agua y se vacíen de carros. Rogamos por agua en nuestras tuberías, agua limpia, no amarilla. Queremos nubes coronando los cerros y árboles que nos den sombra, ya ni frutos. Queremos quedarnos en casa y ver la lluvia correr como ríos delgados por nuestras ventanas.
Eso no se puede. Hay que salir a trabajar con agua o sin agua, con lluvia o sin lluvia.
Hace unas semanas salí de la oficina y vi el río Santa Catarina incendiándose. Iba en el camión y vi el humo elevándose. Los noticieros locales y el gobierno dijeron que eran incendios provocados. ¿Quién quiere quemar árboles? ¿Quién o quiénes quieren devastar ese largo trecho verde, inofensivo?
VI.
Si mi bisabuela viviera, vería fuego en el río, ya no agua emergiendo. No hablaría de ningún gringo atravesando la inundación, hablaría de algún hombre con el superpoder de comerse un bosque entero.
VII.
Anoche soñé que salía de una casa y veía en el porche una variedad de hongos creciendo. Hongos de todo tipo, colores y tamaños, creciendo rápidamente. Una mujer, una anciana y una niña se acercaron a ver. La anciana dijo: Esto es del diablo. Y después huyeron. Yo estaba emocionada por los hongos, quería tocarlos, llevármelos. Luego una multitud de gente vino y los arrancó, echó gasolina y quemó el pedazo de tierra donde crecían. Lo siguiente de mi sueño fue huir, corrí porque la gente tenía miedo de los hongos y creía que yo estaba con ellos, que era parte de esa abominación. Querían matarme. Corrí, tal vez volé, y llegué a una parte boscosa, llena de árboles, escondida. Cuando aterricé, me recibieron muchos niños emocionados y adolescentes sonrientes, morenos, sucios, casi desnudos. Uno de ellos me dijo: Volviste.
VIII.
Volver a medir un metro de estatura para acercarme más al piso, a la tierra. Escuchar más nítidamente el canto de los grillos y el rumor de las abejas. Volver a rasparme las rodillas escalando árboles. Creer de nuevo que los pollitos de mi infancia crecerán en mi patio para formar una pandilla juntos. Volver a verle el rostro a mis árboles y olerles la nuca. Volver, si pudiera volver, y si pudieran devolvernos el agua que teníamos y la capacidad de estar tranquilos porque el día de mañana vamos a poder bañarnos cuando reviente el calor. Volver, si pudieran devolvernos la tierra y las plantas, los animales y los cielos nublados, y el río, sobre todo el río, y cada pedazo que le rasparon a los cerros. Pero nada vuelve y por eso estoy aquí.
Iveth Luna Flores. (Nuevo León, 1988). Licenciada en Letras Mexicanas por la UANL. Es autora de los libros de poesía Comunidad terapéutica (Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes Vidal 2016) y Ya no tengo fuerza para ser civilizada (UANL, 2022); su obra ha aparecido en revistas como Este País, Punto de Partida y Periódico de Poesía (UNAM), Estudios (ITAM), Tierra Adentro, Jardín LAC; y en diversas antologías nacionales e internacionales. Fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ganadora del taller de escritura creativa Punto Final, Laboratorio de terminación de obra, impartido por Juan Pablo Villalobos, convocado por Editorial Almadía. Imparte talleres de poesía especializados en temas como la familia, el hogar y la intimidad, además asesora y edita libros en construcción y proyectos artísticos.