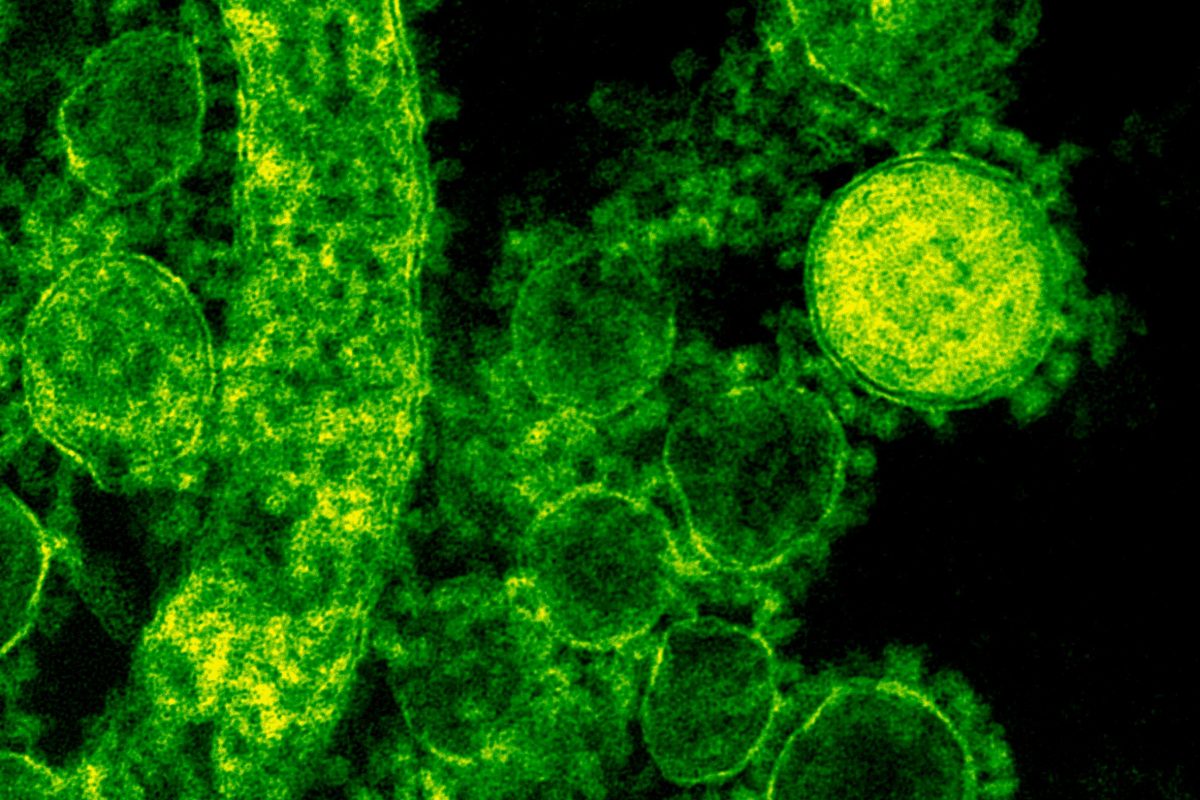Alan Valdez
Para un nutria, por las piedras.
Y cada una de sus acrobacias.
En el metrobús platicamos varia cosa. Me señalas la ciudad. Es cierto, a su manera, regala hallazgos. En este último año he aprendido a recibirlos. Una belleza fracturada, dicen. Como banqueta que ya no supo qué hacer con la raíz. Mapa lento de una geografía de lo que vivirá más que nosotrxs. Qué bueno que existan cosas que vivirán más que nosotrxs. Bueno, a veces.
Me explicas la zona a la que vamos. San Miguel Chapultepec. Te compro de inmediato la idea de que hay algo siempre similar en todas las zonas con varo, no importa en qué parte del mundo se encuentren. Caminando, vemos a varios perros. Envidio su elegancia. Pero no lo suficiente para no traer los zapatos sucios. ¿Es una postura política?, preguntas. Respondo que sí. Que la gente con zapato madreado comparte militancia con la gente que decide ir en ventana, en vez de pasillo. Esto se trata de la vida, dices. Yo estoy de acuerdo.
Llegamos a kurimanzutto. La fila apenas está iniciando. Y nos dan nuestros turnos para entrar. Cifras breves, pero congruentes con nuestro arribo generosamente a tiempo. Saludo a un amigo. Qué cabrón ver a Pascal Quignard en una de las galerías de arte más elitistas de este país. Y me llega la idea de Quignard atorado en el tráfico de la Ciudad de México antes de venir a tocar el piano. ¿Fingirá no traer monedas cuando le ofrecen limpiarle el limpiaparabrisas?
Van llegando otrxs amigxs. Su emoción por el recital de esta noche es lo primero que nos da el saludo. Varia cosa se platica también. La vida de antes, por supuesto. El libro con el que se iniciaron en este escritor francés fragmentario, que parece visitarnos de otro siglo. Vario título es dicho. Y se van a formar más atrás en la fila, aunque su emoción se queda con nosotrxs.
Quignard no dice una sola palabra en toda la noche. Pero sonríe. Y es suficiente para saber que esto no pasa dos veces. No así. Mi amigo vuelve a decir. Qué cabrón ver a Pascal Quignard tocando el piano en un performance junto a una bailarina y no en una mesa de mantel largo. ¿Qué esconderán esos manteles tan largos que ponen en presentaciones literarias? ¿Los zapatos de los escritores? Por eso dije, una postura política.
Afuera de la galería, nos reunimos a planear qué hacer con este corazón lleno. La respuesta parece obvia, pero no su ejecución. Terminamos en mi casa. Una conglomeración de pura gente sonriendo como solo pasa cuando el deseo y el presente muestran la nitidez de su sinónimo. Es fácil asumir que esto no pasará dos veces. No así. Ellxs aún no lo saben mientras les doy la bienvenida, pero esta será la última reunión que celebraré en la casa antes de irme. Conforme pase la noche, lo irán sabiendo. Me dirán muchas cosas y a cambio yo solo diré gracias, aunque no sea suficiente. Casi nunca lo es.
En algún momento, te pregunto cuál es la diferencia entre casa y hogar. Ninguno de los dos está seguro, sobre todo cuando llegamos al término casa-hogar. Deja de importarnos muy pronto esa conversación para solo brindar por lo que sea, en esta noche, la primera de diciembre o la primera de nuestras vidas, porque así se siente saber que el mundo está aconteciendo y ha decidido acompañarse de nosotrxs. Y entonces, pongo música. Y nos volvemos a separar en medio de la reunión de medusas que son todxs, en la sala, que por unas horas podría considerarse el mismísimo centro del océano. Y no miento, porque solo desde el interior del primer órgano del mar es posible ver la ecúmene del cielo sin interrupción alguna. Y ahí estamos, leyendo el paladar de la noche, en medio de mi casa, adivinando la materia que hace que el amor se pueda reconocer. Hay de todo.
Conforme avanzamos, la noche se recorre con nosotrxs. Va, sin hacer ningún comentario. Abrazando nuestra búsqueda como si formara parte de la misma hambre. Hay algunas personas cabeceando en el sillón, pero sin soltar lo que sea que estén bebiendo y otras cambiando de nombre en favor de un personaje apropiado para la madrugada. Pudo ser cualquiera. Y tú y yo los observamos sin pedir nada más. Para ese momento, lo que importa ya fue dicho.
Ustedes se comienzan a ir, pero nosotrxs nos quedamos. Y desde acá adentro hacemos una breve semblanza de lo que hemos sentido en las últimas horas. Te comparto a mis amigxs para acabar de mostrarte quién soy. Y el mar, aquí, con claros signos de la noche encima de la cresta de sus olas, guarda silencio. Ahí, acomodados en alguna orilla, te digo lo importante que ha sido para mí aprenderte la amistad y la palabra afecto. Y tomamos agua, simple. Apenas el vaso sugerido por el murmullo de nuestras gargantas bebiendo con rapidez para ganarle a la cruda. Obviamente, perderemos. Y nos vamos a dormir, a pesar de que el cielo ya comienza a renegar de su párpado cerrado.
Despertamos en este siglo. Con el día allá afuera siendo ya puro exceso. Tú y yo, ahora en otra orilla, donde nuestro cuerpo no tiene filtro para contar de sus estragos. E indiferentes a la hora, nos decimos buenos días, nutria, cómo amaneciste, ¿tienes hambre? Limpiamos la casa. El sonido del aluminio aplastándose y la escoba juntando las huellas de la danza y el aplauso a propósito de unas cumbias no necesariamente rebajadas. Bolsas de basura satisfechas, casi hasta la náusea. Sorprende la brevedad con la que se puede generar tanta basura. Y en cambio, el plástico siendo eterno para nosotrxs, porque nunca lo veremos acabarse, pero él a nosotrxs, sí.
Te metes a bañar. Preparo café, a ver si con eso regresamos a una geografía conocida. Le pido disculpas a mis plantas por el alboroto de anoche. Hacemos las paces después de que les ofrezco un vaso de agua. Acomodo los libros que quité de la mesa como precaución ante el diluvio posible de alguna botella distraída. Se me aparece Leila Guerriero. El color naranja de la cubierta de Teoría de la gravedad cumple la misión de alborotarme el hambre, con la misma alevosía que tienen los restaurantes de comida rápida para anunciar el sabor transgénico, también en colores cálidos.
Sales de bañarte y te cuento de la sacudida que Leila me acaba de poner con una de sus columnas. En dos cuartillas me insiste un dolor antiguo. Tú en toalla. Al borde del colchón. Con la piel brillando con ese temperamento que tiene la luz para acomodarse en los pequeños mamíferos que son amos de los ríos, me escuchas leerte el Supongo de Leila Guerriero, que termina con un Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Y después de eso ya solo continuamos, sin saber muy bien cómo. Tenía razón Pascal Quignard cuando dijo que hay ciertos libros de tapa colorida que no puede tocar sin que ascienda en él alguna sensación de dolor.
Mientras me baño, escucho el movimiento de una madera chillando sobre el suelo. Un berrido de elefante en medio de la colonia Obrera. En el piso de arriba alguien acomoda su casa. Y de alguna manera, en paralelo al agua tibia que me discute el cuerpo, reacomodo por última vez lo qué ha significado esta casa para mí. No es necesario disimular el llanto, la regadera hace lo suyo. Pero no es tristeza. Esta vez no. Y frente al espejo empañado, vuelvo a pensar en la diferencia entre casa y hogar.
Esperamos el metro en San Antonio Abad. Hacemos bromas sobre la importancia del Electrolit para el bienestar mexicano. Mi favorito es el de coco. El tuyo es el de lima limón. Ambas posturas se refuerzan en cada trago. Hemos aprendido que, para quererse, es saludable no siempre estar de acuerdo.
En el trayecto, como lo has hecho desde que nos conocemos, aprovechas para enseñarme la ciudad. Y yo volteo con la misma entrega que tiene un turista de prestarle su asombro a todas las manías del concreto. Caminamos agarrados de la mano. Me dices que las nutrias se toman de las manos cuando duermen, para que así no se las lleve el flujo del río. Qué apropiado decirlo a la par que cruzamos una avenida histérica de seis carriles.
Sabemos que faltan unas semanas para despedirnos, pero tratamos de no pensarlo mucho. Aunque eso no nos impide decirnos, te voy a extrañar siempre. Y el siempre comienza ahí mismo, en medio de cualquier banqueta de la Ciudad de México.
Te pregunto si te sabes el nombre de los árboles. Dices varios que no conocía. Llegando a tu casa volvemos a contarnos la visita de Pascal Quignard. Me enseñas su lacónica firma en tu libro. Vida secreta. Nuestras vidas, para ambos, ya no son tan secretas. Y reímos como los que se aprendieron sus maneras y deseos. Qué bonito, también decimos.
Eso fue ayer.
¿Te acuerdas?
Alan Valdez. (Chihuahua, 1992). Escribí La pérdida de voluntad en el agua (FCE/Tierra Adentro, 2021). Me gustan las nutrias, hacer música en sintetizador, que Quignard procure el silencio y, sobre todo, el poema 135 de Emily Dickinson.