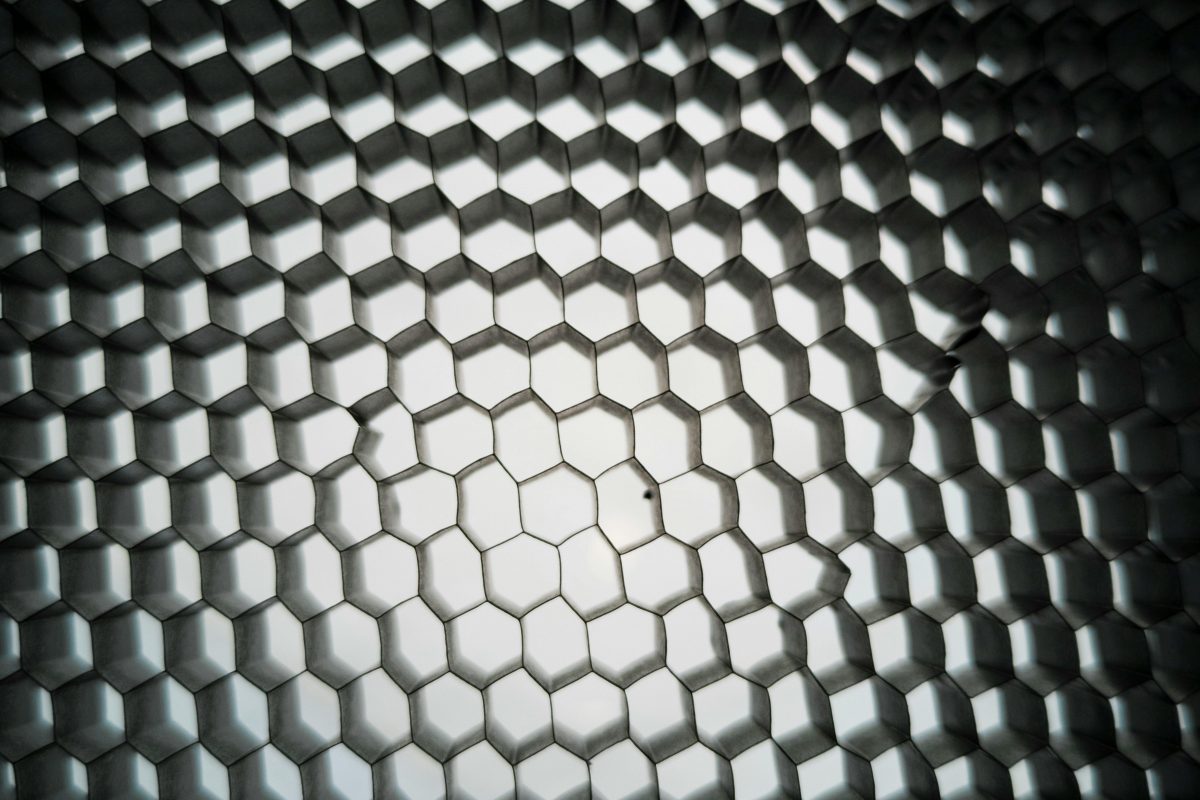Julieta García González
Las mamás también lloran: lloran como sus propios hijos, como llorarían arropadas por sus mamás. Y muchas veces no está ahí nadie que las abrace como quisieran ser abrazadas. Esto lo aprendí a mis cuatro años, el mismo día en que aprendí a beber vino de la bota.
Estábamos en un día de campo. Hay fotografías del evento en las que se ven cobijas a cuadros sobre el pasto, personas con canastas, bolsas. Los adultos eran más jóvenes de lo que soy ahora. Mi hermana y yo parecíamos muñecas: hermosa ella, simpática yo. Había otros pocos niños que se ven preciosos, deslavados en las imágenes, y que ahora son calvos o canosas. Hay una fotografía en la que yo abro el pico como pajarito en el nido y ahí vacía mi padre el vino de su bota de cuero. Unos tiempos difíciles de aprehender hoy.
En las fotos se ve un partido de futbol que debe haber sido poco eficiente, más bien polvoso. Lo que no se ve es el balón que va a dar directo a la cara de mi madre. Agachada, tenía su concentración puesta nosotras: nos contaba una historia fantástica de hadas o duendes del bosque. Y pum, un balonazo en el pómulo. Mi padre corrió hasta ella, se acercó, le dio un beso ligerito y recogió su balón para seguir jugando. Todos niños ahí: las dos criaturas de corta edad, el padre, la madre. En ese día de campo, la sensación de libertad se hilaba con la de desamparo. Mi madre lloró gotitas pequeñas, silenciosas, contenidas, llenándome de un estupor que se mezclaba al provocado por el alcohol.
Todo se ha transformado desde entonces, también el llanto. Para empezar, porque ahí aprendí a sentir vergüenza de tener la cara bañada en lágrimas. Aunque pienso que llorar es normal, casi saludable de vez en cuando, hay algo hondo que me hace sentir inadecuada si me entrego al caudal de mis emociones. Después resulta que lloro por cosas que no deberían provocar el llanto; con los gestos amorosos, por ejemplo. Una madre tranquilizando a su bebé con cariño auténtico; un joven cuidando a su cachorro que olisquea las banquetas con la sorpresa de lo nuevo; una pareja que se mira por encima de los demás con ojos de subterránea comprensión; un muchacho abrazando al anciano que lo necesita; alguien agradeciendo la asistencia que recibió… Puedo ver estas escenas en un comercial o en mi vida cotidiana y el efecto es el mismo. Me invade la misma sensación: un golpe en el pecho, lágrimas que amenazan con soltarse.
Hay otros episodios que parecen justificar un poco más el llanto: si se me juntan las memorias de mis muertos, por ejemplo. También si me peleo con la gente querida, si hay desencuentros dolorosos, si se muere o enferma alguien de mi círculo primero, si un libro o una película son de verdad conmovedores. A veces —más de las que me parecen sensatas— quiero llorar de coraje o de frustración, de una furia que resulta tan poco manejable que se me disuelve por los lagrimales.
El llanto de las pérdidas es más aceptado, normal. Aunque no me gusta cómo se ve, concedo su existencia, asumo su sensación y entiendo que los demás lo tienen por bueno. En cambio, el llanto de coraje, el de furia, el de impotencia, se le atribuye a los niños, a quienes no han madurado, se considera una pataleta. Procuro esconder esas lágrimas y hago esfuerzos de contención. El impulso primero es violentarlo todo; lo suplanta un derrumbe interior cuando es obvio que no puedo medir fuerzas con lo que me hiere. Aún así, pongo mi empeño en contener esas lágrimas tan mal vistas.
Así que son las ganas de llorar frente a los intercambios amorosos las que parecen estar completamente fuera de toda sensatez, de toda norma.
Aún no se entienden bien los mecanismos del llanto. Charles Darwin se refirió a él, tal vez desde el error, como algo sin propósito, un accidente evolutivo. Se sabe que la emoción traducida en lágrimas es una característica puramente humana. En el resto de las especies, hasta donde sabemos, las lágrimas indican enfermedad, infección en los ojos. Para nosotros la cosa es distinta: derramamos líquido más allá de la gripe, la conjuntivitis o las alergias. Con la primavera pueden llegar el polen y los corajes; en el invierno nos abrumarán lo mismo las mañanas frías que la tristeza de lo que se termina. El reflejo fisiológico estará presente para dar salida a necesidades tan distintas que no parece sensato que quepan en el mismo cuerpo.
Los animales sufren y se duelen, extienden de formas muy obvias su lamento: por el mar ayudándose con las ondas acuáticas, como las ballenas, o al pie de los árboles, como los primates; en una casa con gemidos, como los perros o los gatos. No los hemos estudiado con el afán que correspondería, supongo que en parte porque no podemos negociar bien con nuestra lluvia interior, con el llanto que nos abruma. Como el de mi madre el día de campo; como el de mi abuela cuando por fin murió mi abuelo, que deseaba ardientemente irse de este mundo; como el de mi hermano furioso después de que, en mi adolescencia, lo sometí a los maltratos que se le suelen asignar al benjamín. Como mi propio llanto ante lo perdido: un amor que terminó por romperse, una vida que se acabó, lo que no puedo gobernar.
Llorar es un viaje involuntario a lo desconocido. Es entregarse a una pasión que domina el cuerpo: lo sacude, lo irrita, gana espacios, toma el control. Tal vez es por eso que el llanto tiene una historia compleja, se le abren y cierran las compuertas conforme pasan los siglos. Para los varones es menos permitido que para las mujeres, es un signo de debilidad, una afrenta para lo masculino. Los tipos duros no lloran, no bailan. En pocas palabras, no sienten. Este desierto de lágrimas tiene apenas dos siglos. Aparecen el llanto de varones notables en libros, en recuentos históricos, en la memoria colectiva: un arte casi extinto. El permiso al afecto líquido en ellos va y viene conforme pasan los años. Tal vez sea cuando se cierren los permisos para llorar es que se abren las posibilidades de la violencia.
Llorar en público, muy abiertamente, se acepta sólo en algunos casos. José López Portillo, que había jurado defender el peso “como un perro” lloró al anunciar descalabros financieros al fin del sexenio, así que sus lágrimas tuvieron la validez de la burla. La reina Isabel II lloró en público en pocas ocasiones, dos de ellas, en honores a los héroes caídos de su imperio. Esas lágrimas la convirtieron en humana, elevándole un poco el rango antes sus súbditos.
El llanto religioso es distinto: Jesús lloró, dice el Nuevo Testamento, por toda la humanidad, por los desaguisados que veía venir y que seguimos cometiendo a pesar de sus lágrimas. Lloraron algunas otras divinidades: Zeus derramó lágrimas de sangre, Aquiles lloró a su amado Patroclo casi sin control. De nuevo en la Biblia María Magdalena lloró y lloró la otra María cuando murió su hijo sagrado. Los humanos santificados aparecen representados en estampas con la expresión desfigurada del llanto; hay lágrimas de cera y de cristal en los rostros de los santos estofados que pueblan distintas iglesias. Sus lágrimas anuncian formas expeditas de la salvación de las almas; lloran ellos para ahorrarnos algo de pesar y permitirnos un pase más ligero al siguiente estadio.
Vivimos, según san Jerónimo, en un valle de lágrimas: lo que riega nuestros días es el agua de la tristeza que sale por los ojos. En líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos, dijo Sor Juana una tarde cualquiera: el corazón se arrebata el velo y se derrama por los ojos.
Y, sin embargo, llorar sigue siendo un total misterio, imposible de resumir. ¿Lloró mi madre de dolor por el balonazo en la cara?, ¿por el beso veloz de mi padre, que le restaba importancia a la situación y a sus lágrimas? O lloró porque estábamos ahí, mirándola atónitas. O porque tuvo el recuerdo de su propio padre muerto, de algún balón lejano, de un futuro que se le escapaba ahí mismo de las manos como nos ocurre a todos cada día con cada acción, cada elección. O porque en ese momento era una niña que apenas se daba cuenta de que había dejado de serlo.
Julieta García González. Es escritora y editora. Ha publicado dos libros de cuentos, un libro infantil y dos novelas. La última es Cuando escuches el trueno (Random Literatura, 2017). Es ganadora del premio Walter Reuter de Periodismo 2022 en multimedia y becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte en narrativa. Es coconductora del programa literario Acentos del IMER y subdirectora de Literatura UNAM.