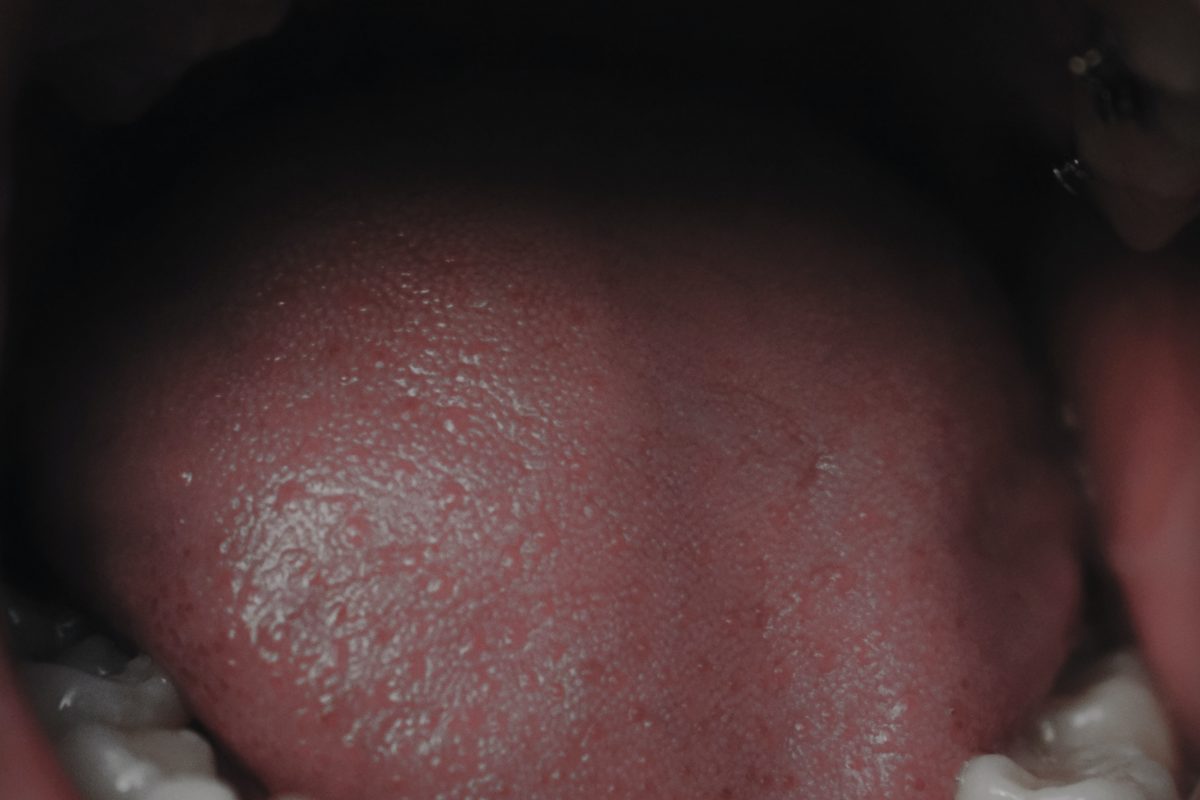Fausto Saucedo
Los laberintos
Aquiles y la tortuga: En una carrera, el corredor más rápido no superará nunca al más lento, pues el perseguidor debe llegar al punto donde el perseguido inició, de modo que el más lento tendrá siempre una ventaja.
Zenón, según lo contado por Aristóteles.
Se conoce como paradoja de la dicotomía la noción de que lo que se está moviendo debe llegar primero a la etapa intermedia antes de alcanzar la meta; pero para llegar ahí deberá llegar anteriormente a la cuarta parte, y antes de esto a la octava, y así infinitamente: {… 1/16 ,1/8,1/4,1/2, 1}
Milagros caminaba, impaciente por llegar a casa. El silencio que imperaba en la avenida a una hora tan temprana era una espina incómoda en el corazón. Daba miedo el aire mismo: eran las consecuencias de la cuarentena. Fue por eso que se alteró con la presencia del hombre detrás de ella. Se cubría el rostro con la capucha de la sudadera y no llevaba cubrebocas. Milagros comprendió que no era casualidad haber atravesado varias cuadras y que el tipo siguiese a sus espaldas. Pero el peligro no estaba asegurado y si él tenía alguna intención vandálica, estaba desaprovechando la oportunidad de la calle desolada. Harta del sudor de temor que le impregnaba la piel, Milagros decidió enfrentarle.
—¿Se te ofrece algo? —le dijo.
El sujeto no esperaba aquello. Su duda fue fugaz. Con una embestida, inmovilizó a Milagros: “haz lo que digo o te mato”. Milagros actuó distinto a lo imaginado en situación semejante. No gritó, ni pidió auxilio: forcejeó. Se golpearon sin que ninguno cediera. Al borde del llanto, Milagros le clavó el tacón en los testículos, y el tipo retrocedió gruñendo de dolor. Ella corrió por la calle, y tropezó en la banqueta. No tuvo tiempo de nada, porque escuchó los jadeos del sujeto cerca de ella. Se irguió y siguió corriendo, yendo derecho, luego girando a la izquierda, deteniéndose en un recodo y retornando en una entrecalle. Giró de nuevo, rodeó una cuadra y se confundió en una plazoleta donde se encontraban seis esquinas distintas, hasta que no tuvo más orientación que el cielo accidentado de nubes de tormenta.
Milagros miró a su alrededor sin comprender dónde estaba. La avenida no podía quedar muy lejos. La soledad circundante era una dolencia física hasta que dos hombres aparecieron en la acera contraria, inmersos en su conversación. Los cubrebocas les restaban humanidad. Milagros agitó las manos para ser vista.
—Quiero llegar a la avenida —dijo.
Uno de los hombres apuntó a un sitio indefinido. “Cuando acabe esta calle gire a la izquierda y siga derecho”, dijeron. A Milagros le pareció que hablaban un idioma desconocido. Terminada la calle giró a la izquierda, rogando que la avenida apareciera, y se encontró una explanada que se extendía hasta un desnivel. Milagros fue conducida a un pasillo serpenteante, en cuyo piso reluciente se veía reflejada. Dejó de ver la luz del día. Necesitó ir a tientas, al sentirse absorbida por el reflejo bajo sus pies. Metros adelante, un joven arrodillado limpiaba el piso como si su vida dependiera de ello. No se percató de Milagros sino hasta que ésta lo interrumpió.
—Quiero llegar a la avenida —tartamudeó.
—Ah, sí —dijo el joven—. Se acaba el pasillo y hay unas escaleras. Las sube, sigue derecho, y está la calle. No se le ocurra bajar porque los sótanos son muy grandes.
Siguió a Milagros con la mirada. Apenas dejó de ver al joven tras otra vuelta del corredor eternamente oblicuo, cóncavo, Milagros perdió la compostura. El eco de sus tacones le deshizo los nervios. Se los arrancó y los arrojó lejos, cediendo al llanto negado desde que el sujeto la atacó en la avenida. Sintió que las paredes pálidas se estrechaban en torno a ella. Se quitó el cubrebocas. La pérdida de su luz de día, sustituida por esta iluminación artificial, acabó con su razón. Vio las escaleras anunciadas por el joven, de portentoso mármol negro. El piso descendente se perdía en la oscuridad. Milagros subió, sollozando, y encontró un corredor silencioso, sin ventanas, cuyos extremos terminaban en las mismas escaleras tenebrosas. Decenas de puertas idénticas, como espejos, se replicaban una frente a otra en el pasillo. Milagros irrumpió a sollozos en la puerta más cercana. Su pavor se desvaneció al ver a un doctor y su ayudante, mirándola con incomprensión. Era un consultorio acogedor, pero sin ventanas.
— ¿Puedo ayudarla? —preguntó el joven, incómodo.
Estaba despeinada, descalza, y con sangre seca en la cara.
—¿Qué manera es ésa de llegar? —dijo el doctor—. ¿Qué no sabe lo que está pasando en el mundo?
—¿Tiene consulta? —intervino el joven.
—No —dijo Milagros. No lograba recomponerse.
—¿Cuál es su nombre? —dijo el doctor, y miró a su ayudante con severidad—. No tengo a ninguna mujer programada.
—No la hay —dijo el ayudante, despectivo—. Señorita, si quiere cita hay que agendarla. Si no, puede esperar a que llegue el paciente programado y…
—No tengo ni quiero ninguna cita —exclamó Milagros, lo más racional posible—. Sólo quiero llegar a la avenida.
La miraron en silencio. Parecieron convencidos con sus palabras.
—Bueno, sí sólo es eso —el doctor resopló—. Es por esa puerta. Siga derecho.
Milagros la abrió: daba a un baño con dos puertas encontradas. Sintió un relámpago de esperanza, pues vio la luz del sol filtrándose por un tragaluz: un rectángulo de cielo azul. Escuchó las aves, el tráfico distante. Pero el tragaluz era pequeño. Impaciente por ver el cielo, se encaminó a la puerta de la derecha. Daba a un baño idéntico, con las dos puertas encontradas y el tragaluz minúsculo que dejaba ver una fracción del firmamento. Milagros se internó a este segundo baño y abrió la puerta contraria, la de la izquierda, y entró a un baño idéntico a los dos anteriores, y se dirigió a la puerta distinta, la derecha, y entró al mismo baño repetido con sus dos puertas derecha e izquierda y su tragaluz minúsculo, pero mientras abría más puertas que daban a más puertas y a más baños replicados, más se iba apagando en el tragaluz minúsculo el resplandor del día y su luz de sol.
Fausto Saucedo. Sociólogo y escritor del diario El Informador. Sus cuentos publicados son “Últimas tardes con Mireya” (2022) en editorial Taika, “El último verano en el que fuimos” (2022) en Luvina de la Universidad de Guadalajara, y “Las extrañas primaveras” (2020) en la revista digital SARAO: Historias mexicanas de la diversidad. “Analco” será publicado en la antología Ir y venir en la FIL Guadalajara.